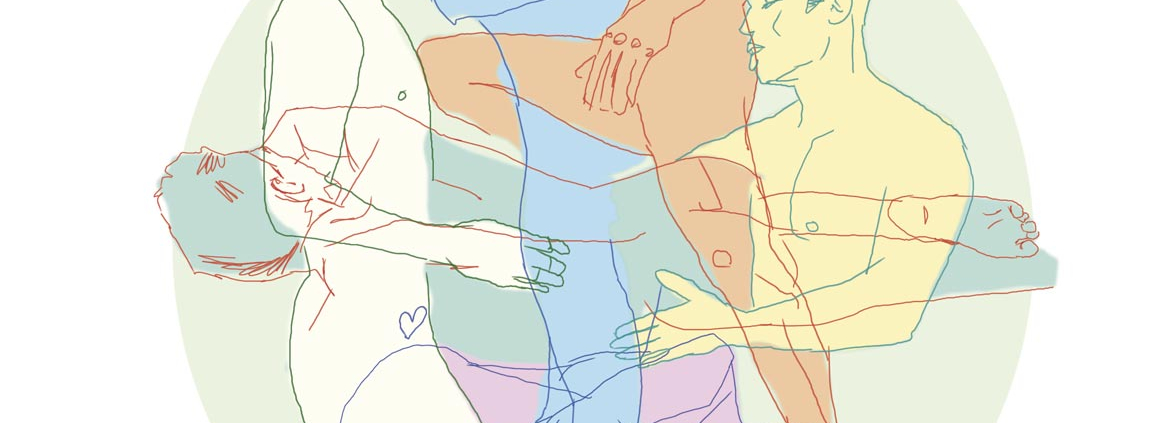Si usted hubiera sido un niño en esos tiempos habría podido presenciar con asombro —y quién sabe si dolor— uno de los entierros más descomunales que haya organizado Medellín. Un entierro por lo alto, planeado por años, promovido con entusiasmo y finalmente ejecutado con bríos, recursos y convicción. Un crimen, lo han llamado algunos. Un asesinato, otros. Un mal necesario. Un acierto, incluso. Pero un entierro al fin y al cabo.
En esta foto lo podemos ver clarito. Ante nuestros ojos —y ante los ojos de quienes miran o conversan dispersos en la escena—, el proceso de enterramiento en todo su esplendor. En medio de la imagen, proyectando su cauce en diagonal desde abajo hacia la derecha, vemos el flujo de agua más importante en el largo proceso de surgimiento, crecimiento y desarrollo de esta ciudad. El que la “amamantó”, la “bautizó” y le dio todo lo que un arroyo —con su lecho y sus riberas— le hubiera podido ofrecer a un pequeño asentamiento humano. Un pequeño caserío en tierras indígenas convertido luego en sitio de españoles y, casi cuatro siglos más tarde —aquí lo vemos—, en un pueblo grande que se negaba a aceptar un apelativo diferente al de “ciudad”: la “Villa de nuestra señora de la Candelaria de Aná”, luego “Villa de nuestra señora de la Candelaria de Medellín”, y hoy Medellín, a secas. Esa que nació recostada a orillas de la antigua quebrada de Aná, la mismísima quebrada Santa Elena. La que desde los días en que fue tomada esta fotografía atraviesa a oscuras el Centro, bajando desde las montañas del oriente hasta desembocar en el río Medellín.
¿Cómo llega una ciudad a tomar la decisión de que la fuente de agua que históricamente “la trajo al mundo” debía ser sepultada bajo una lápida de cemento armado? ¿Qué extraño encadenamiento de hechos puede llevar a que se prefiera eso a abrazarla, a salvarla?
La respuesta sin duda está dispersa en los archivos históricos, en las páginas de los periódicos o en los ires y venires de los títulos de propiedad del suelo urbano. Pero en últimas la explicación está en un lugar más inasible y sutil, pero contundente: la mentalidad de los hombres y mujeres que hemos habitado este valle desde los tiempos de la invasión española. Y que aunque se ha transformado con el paso de los siglos y las modas, aún sigue ahí, aquí, a su manera, dando forma a este pedazo de mundo.
Si los modos de vida medievales que heredamos de España la comenzaron a asfixiar en aguas negras, por otra parte las obsesiones por las idea de progreso, higiene y acumulación de capital —importadas de Estados Unidos, Inglaterra, Francia— se ocuparon de darle el golpe de gracia. Vertimientos continuos de residuos industriales y la posibilidad de convertirla, de un solo golpe, en una alcantarilla que arrastrara todo lo sucio por debajo, y una calle que permitiera la circulación de todo lo nuevo y limpio (automóviles, aceras, gente bien bañada) por encima.
De modo que esto que aquí vemos es el proceso de cobertura o “entamboramiento” de la quebrada Santa Elena, pero al mismo tiempo es la ansiedad de una ciudad latinoamericana por dejar atrás su pasado colonial de tapia, bahareque y barro, y abrazar con furor una promesa de futuro motorizada, encementada y perfumada.
Uno se podría detener en el hecho de que Coltejer decidiera, olímpicamente, convertir esta quebrada de todos en el alcantarillado de ellos, para deshacerse —a cielo abierto— de sus hediondos residuos de tintorería.
O en la falta de sentido colectivo y defensa de lo público de un Concejo Municipal que permitió que una empresa privada se ahorrara los costos de deshacerse de semejantes pestilencias en un lugar distinto a la “quebrada madre” de esta ciudad.
Pero en últimas fuimos todos. Como rezaba un anuncio de la época que promovía la cobertura de la quebrada, nos convencimos de que había que hacerlo “por salud, por transporte… ¡y hasta por negocio!”.
Si nos pusiéramos en tónica punzante podríamos decir, por ejemplo, que esta historia fue algo parecido a “matar a la mamá y hacer negocio con el entierro”.
Pero para qué llorar sobre lo que ya fue.
La pregunta ahora es, ¿nos alcanza la mentalidad de estos tiempos que nos correspondió vivir para revertir ese proceso y rescatarla?
Porque aunque parezca, la Santa Elena no está muerta. Solo está perdida, sucia y escondida bajo nuestros propios pies.
***
*Sobre este tema, la Biblioteca Pública Piloto presentó el documental Santa Elena está perdida, con una charla introductoria, el 18 de agosto de 2020 (día de Santa Elena, patrona de la arqueología y las cosas perdidas). Aquí se puede ver completo.