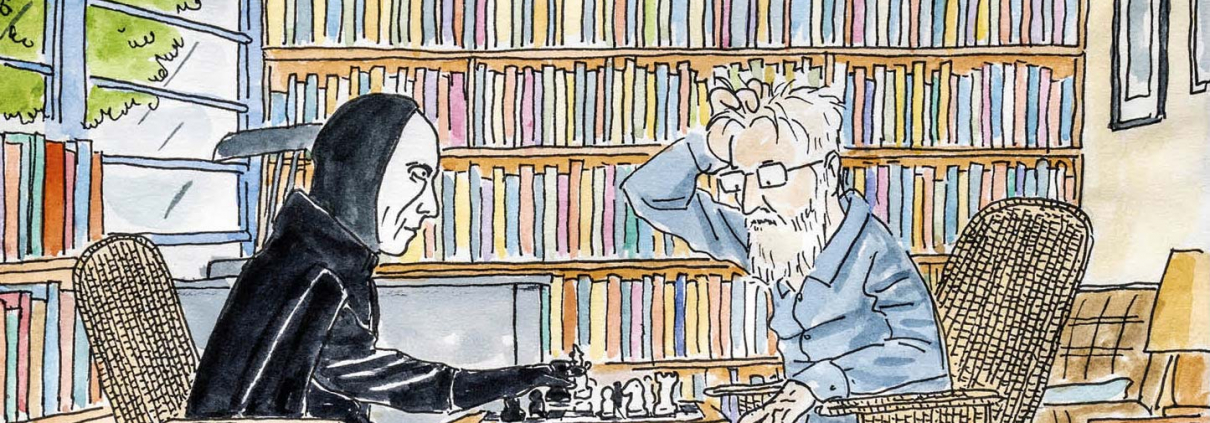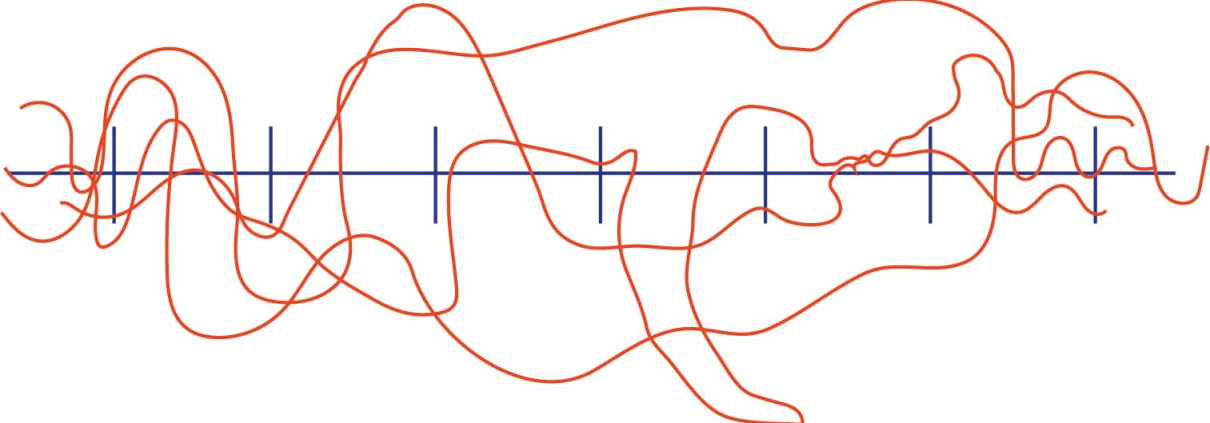“Hablamos con ellos y les manifestamos la situación. Si bien les dijimos que esta era su casa, dejamos abierta la posibilidad para que decidieran quiénes debían quedarse y quiénes podían liberar un cupo, con el compromiso de no estar saliendo y entrando constantemente”, recuerda Cristina Cardona, coordinadora general del proyecto Habitante de Calle que, desde inicios de 2020, es operado por la Universidad de Antioquia a través del Parque de la Vida.
Algunos de los que no pudieron acceder al Centro Día, sobre todo adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, fueron ubicados preferencialmente en pensiones y hoteles cercanos, contratados por la alcaldía, que a lo largo de la cuarentena los acogieron con posibilidades de alimentación.
Si para toda la ciudad el confinamiento fue difícil, para la población en situación de calle fue un ofrecimiento de cuidado muchas veces imposible de aceptar. Centro Día pasó de ser un lugar de atención transitoria para convertirse en su hogar. “Muchos, por su nivel de dependencia de la droga, abandonaban la cuarentena, salían a consumir y sabíamos que no podíamos desperdiciar recursos, así que decidimos continuar recibiendo personas en reemplazo de los que salían”, comenta Cristina.
Al principio, las admisiones se abrieron día por medio y posteriormente, con la flexibilización de las medidas gubernamentales y la baja detección de casos positivos, la posibilidad de guardar la cuarentena en el Centro Día se amplió a cualquier día de lunes a viernes. Eso sí, el derecho de admisión fue reservado. Antes de ingresar, no solo había estrictos protocolos de desinfección, sino tamizajes y se hicieron 885 pruebas de covid en todos los niveles de atención del programa. La secretaría de Salud hizo algunas pruebas adicionales de manera aleatoria. Los casos positivos fueron aislados y atendidos en una carpa especial donada por la Organización Internacional para las Migraciones que se mantiene hasta hoy en el patio central de la sede principal. Eso significa que al menos a un 30 por ciento de la población que, según el Dane, vive en las calles de Medellín se le ha realizado la prueba; si se toma en cuenta la cifra de quienes reciben atención institucional el porcentaje de los testeados llegaría casi al 45 por ciento. En Medellín se habían realizado —hasta el 22 de febrero— 628 979 pruebas, según proyecciones del Dane al terminar el 2020 la ciudad tenía 2 930 000 habitantes, de modo que al 21 por ciento de los ciudadanos se les ha realizado la prueba, un poco menos si tenemos en cuenta que algunas personas se han hecho más de un testeo. Es claro entonces que los habitantes de calle han tenido mayores posibilidades de conocer su condición de sanos o contagiados que la mayoría de los habitantes de casa. Y su positividad —casos confirmados frente a las pruebas realizadas— ha sido más baja que la del total de la población en Medellín: mientras para ellos es del 22 por ciento para el total de habitantes es cercana al 29 por ciento.
Las dudas frente al comportamiento del virus, la incertidumbre frente a la vida y el cansancio por el confinamiento también llegó a los habitantes de calle y entre aquellos más receptivos y atentos a la información que circulaba y los más incrédulos y escépticos, se usaron distintas estrategias para soportar el encierro y la abstinencia: videoconciertos, talleres, música, baile, los juegos de mesa y de calle…
“A nosotros nos tocó cambiar el diario vivir. Teníamos que hacer muy amena la estadía de los usuarios, hacer contención emocional y diversificar actividades. Se fueron celebrando las fiestas: Semana Santa, feria de flores, Día de la madre, Día del padre. Dijimos que teníamos que seguir viviendo como todo mundo, pero al interior de la sede”, explica Cristina.
En un pequeño círculo afuera de la oferta institucional están aquellos que no lograron un cupo en el Centro Día o en algún hotel o pensión. Sin embargo, en tiempos de covid cualquier ducha es trinchera. Por eso, apelando a la figura del autocuidado, la administración municipal habilitó puntos transitorios de higiene que se mantienen hasta hoy y atienden un promedio diario de cuatrocientos habitantes de calle.
En contenedores adecuados con duchas y pocetas los usuarios reciben al ingreso en una mano un trozo de jabón, para el aseo personal y su ropa, y en la otra una ración de champú. Los puntos se encuentran instalados en zonas estratégicas del Centro, como las ruinas del Bazar de los Puentes, el sector del río cercano a Barrio Triste, la Oriental con San Juan y otro más que operó hasta el 31 de diciembre en los bajos de la estación Prado del metro.