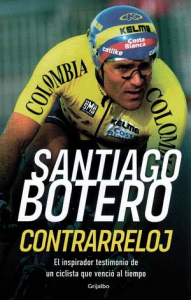I
Retirado de la actividad profesional, no fue tarea sencilla volver al ciclismo recreativo y tratar de asimilar el comportamiento de mis pares en carretera. Disfrutaba de la bicicleta, de los grupos con los que salía a rodar; espacio que a todos nos llevaba a salirnos de la rutina, a compartir, a desconectarnos y liberarnos por un momento de las responsabilidades que con los años van aumentando.
Pero me costaba hacer entender a los amigos la manera de entrenar, de vivir los kilómetros como aficionados, de terminar la jornada sin público a lado y lado de la carretera.
El ciclista que no llegó a ser profesional ve cada salida como un reto, como una competencia cada vez que se acerca a un premio de montaña. Donde a pesar de subir tranquilos, inclusive, de tener que ser esperados, quieren atacar para pasar en primer lugar. Yo era así cuando me inicié, sí, lo acepto, pero ya hemos pasado por muchas.

Para explicarlo mejor cuento una historia de no olvidar. Fue exactamente el 4 de julio del 2015. La noche anterior me uní a tres amigos, estábamos listos para una montada muy muy larga a la mañana siguiente. Eran 340 kilómetros con siete mil metros de ascenso acumulado. Saldríamos de mi casa, en el Alto de Palmas, en dirección a Abejorral, de ahí descenderíamos por una carretera sin asfaltar hasta el municipio de La Pintada, para seguir bordeando el río Cauca hasta Santa Fe de Antioquia, ascender luego al Alto de Boquerón, y bajar a Medellín para concluir con los quince kilómetros del puerto de Las Palmas, en mi casa. Como soy ciclista “de carreras”, desde que me monté en ella procuré que fuéramos a un ritmo medio alto para no llegar en la noche. Algunos, los de menos fondo se quejaban, y yo juicioso bajaba el ritmo, pero a los cien metros, nuevamente y con sutileza, para que no brincaran los pasajeros, volvía a la misma velocidad.
Se acabó el confort, entramos a la vía rural, entre brincos, esquivando baches, rocas e intentando rodar por la superficie más limpia, llegamos a los bajos de la montaña y en compañía del río había que seguir 150 kilómetros de columpios.
Una vez terminamos el terreno destapado, el mejor escalador de los cuatro, apodado ‘El Rey de Palmas’, llegó con veinte minutos de retraso por lo difícil que se hizo para él el descenso debido a su contextura delgada. Llegamos al meridiano del recorrido y nos detuvimos en un restaurante de carretera. El proponente de la aventura, a quien llamaré el sr. Colombia Cycling, practicante de la modalidad round on earth, montadas largas y continuas, inclusive de varios días, recomendó comer una bandeja paisa: frijoles, chicharrón, tajadas de maduro fritas, huevo, carne molida, aguacate, arroz y chorizo. Con mi experiencia y algo de respeto le dije: “¡Estás loco!, el cuerpo va al límite, queda lo más duro, ¡cómo le vas a meter semejante bomba digestiva! Aquí toca pedir arroz, papa al vapor…, y una arepa como mucho”. Ante el hambre y la terquedad ellos optaron por la bandeja. Yo me fui por el menú bajo en grasas.
Seguimos, y faltando unos veinte kilómetros para llegar a Santa Fe de Antioquia, el sr. Colombia Cycling se detuvo a buscar un baño, ni tiempo nos dio de preguntarle por qué se había parado. Entró a una letrina a borde de carretera, al lado de su respectivo rancho, y salió pálido como un papel; ese agujero absorbió toda esa bandeja, para bien de la zona en cuanto a fertilizantes y para desgracia del dueño.
Ya no había sujeto, uno menos, sumado a otro que, por “falla mecánica”, se vio obligado a subir al vehículo que nos acompañaba. Al carro si querían llegar esa semana a su casa.
Estaba cayendo el sol, empezamos el puerto más largo del día, 42 kilómetros, Alto de Boquerón, y el escalador, El Rey de Palmas, pasaba problemas. Yo lo animaba, lo esperaba, le daba comida, líquido, sin tener en cuenta que los 150 kilómetros bordeando el Cauca estuvo a mi rueda. Hicimos cima. Bajamos a la ciudad que ya se preparaba para la fiesta, era sábado en la noche. Nos recibió la conocida Palmas, subíamos juntos, ya sin muchas fuerzas, animados a terminar la aventura. Cuando faltando exactamente ochocientos metros para llegar, mi partner, mi amigo el escalador, vio a su hermano apostado a un lado de la vía esperando su entrada triunfal, y él, ni corto ni perezoso, el muy descarado, se paró en pedales y desde atrás cambió el ritmo, ¡atacó! Se fue en solitario justo al pasar junto al único aficionado en la cuesta. Cruzó en primer lugar el puerto, yo pasé a los treinta segundos y alegre se me acercó a celebrar. What a fuck! “¡Pero qué haces, chico!, esto no es una carrera, es un recorrido muy exigente donde no hay ganador”, inclusive le recordé: “Te esperamos veinte minutos en La Pintada, estuviste todo el tramo del río Cauca a mi rueda, te arrastré literalmente los 42 kilómetros de Boquerón…, para ahora esprintar, eso no se hace”. Es como si yo subo al Everest con un compañero, estoy a punto de hacer cima, y salgo corriendo para llegar en primer lugar a poner mi banderita; o peor, lo empujo cuesta abajo, para ser el único en coronar.
II
Faltaban dos etapas para terminar la carrera y en la tarde subió a la habitación Francisco ‘Paco’ Giner, el director del equipo, a entablar una seria conversación conmigo. Sinceramente no recuerdo qué me decía más allá de que le pusiera voluntad, yo sin saber cómo explicarle que venía de un ciclismo recreativo, de la universidad, simplemente optaba por asentir frente a los consejos que me daba. Él iba tomando impulso y aumentando el tono de sus palabras, hasta que giró su mirada al interior de mi maleta, que como yo era un caos, desorden, ropa sucia, empaques de comida; me hablaba con el característico tono del español, enfadado: “Joder, Botero, qué es esta mierda, organízalo, no me jodas”. Tras sus enérgicas palabras, de un solo golpe giró la maleta boca abajo y cayó todo al suelo, para volver a tomar la palabra y decir: “Levantas todo y lo metes nuevamente en la maleta organizado. Mañana paso a ver qué tal quedó”.
Yo no “presté” servicio militar, pero aquí me estaba sintiendo cual marine previa preparación para la guerra de las guerras. A punto estuve de evadirme y quedar de remiso en esa ocasión. Me salvó la intervención del médico Jesús Hoyos, también llegado del Artiach y con quien había hecho una buena amistad, convirtiéndolo en mi confidente y a la vez paño de lágrimas. Él me tranquilizó y me dio ánimo para que continuara en la batalla de supervivencia que estaba siendo esa carrera en Portugal.
Continuaba con una tos alérgica. Resignado a morir así fuera en el intento, salimos a la tercera etapa y yo poseído en mi rol de gregario marqué cada ataque, inclusive en uno de ellos logré en solitario abrir un espacio con respecto al grupo que no dejaba ir a ningún corredor.
Mantenía mi cabeza abajo, concentrado en el pedaleo, esperando que me dieran finalmente el aval atrás, el equipo del líder, para dejarme marchar. Noté al mirar por el rabillo del ojo que atrás ya no estaba el agitado lote hambriento por alcanzarme, me emocioné y pensé, al fin consigo una fuga, espero que Paco se esté dando cuenta de mi empeño. Escuché gritos, uno tras otro, miré por encima de mi hombro izquierdo y no vi a nadie, volví a fijar la mirada en el pavimento y otra vez llegaron los silbidos y las voces ya difuminadas por el sonido del viento. Me dio por observar justo hacia arriba a mi derecha, en una carretera que se alzaba paralela a la que transitaba, y vi la hilera de vehículos acompañantes que cerraba la caravana, todos pasando sobre mí, luego de desviarse por la oreja de un puente para cruzar al otro lado de la vía.
Efectivamente no vi al juez que señaló el giro a derecha para tomar el puente y continué recto en la dirección equivocada. Frené, di un giro de 180 grados, avancé unos doscientos metros en contravía para volver a carrera, pero no de cabeza, líder en fuga, sino de ciclista perdido en cola del pelotón. Fue muy triste, pero a la vez fue el tema para reírme con mis compañeros a la hora de bajar a comer. Novatadas que no dejaron de aparecer por un buen rato.
Llegó la cuarta etapa, dos sectores, crono en la mañana y circuito en la tarde. Giner en su empeño por exigirme y convertirme en un verdadero ciclista anunció que me acompañaría atrás durante la prueba contra el reloj, supuestamente mi fuerte. Cómo decirle, no, gracias, prefiero ir solo. Imposible.
Estábamos con Jesús Guzmán de mecánico, un muy buen elemento en su labor, pero al comienzo, mientras yo tomaba experiencia y palmarés, era un mala leche profesional. Solo contemplaba y hacía caso a los veteranos, líderes o jóvenes promesas. Conmigo, que era un cero a la izquierda, todo lo contrario, me entregaba una bicicleta que no era de mi talla, los peores tubulares, regaño cada vez que llegaba con una rueda averiada; siempre fui relajado para ese tema, ni sabía qué ruedas o material me ponían para competir, era irrelevante, pero con él era tan evidente el material de segunda que utilizaba en mi bicicleta que hacía imposible que no me enterara.
Hay que dar el beneficio de la duda, tal vez al ser el Kelme-Artiach un equipo modesto, no tenía suficiente material para todos en óptimo estado y debía repartirlo de acuerdo al orden jerárquico del equipo.
Partió la crono con un inclinado descenso, atrás Paco, en el nuevo Mercedes Benz que había adquirido el equipo, empezaba a animarme por el altavoz. No habían pasado quinientos metros de esa bajada por una rugosa y polvorienta carretera cuando en una curva, mientras cambiaba la postura de mis manos de la extensión del manillar al agarre directo en las maletas para estar atento a aplicar los frenos, oí una explosión que expelía al frente de mis ojos un polvo blanco. No había pasado un segundo cuando sentí cómo perdía la estabilidad con la explosión del tubular que me tiró contra el costado al que iba inclinando la bicicleta para trazar la curva.
Inicié una serie de giros levantando una polvareda digna del París Dakar sin saber cuándo y cómo iban a terminar. Acabé ahí, a la orilla, donde los vehículos varados suelen detenerse.
Como un resorte me puse de pie buscando la bicicleta, me pasé la lengua por los labios resecos y un sabor a tierra hizo que empezara a escupir; la visión borrosa que no me dejaba ubicarla, más el ardor en tantas partes del cuerpo que ni sabía dónde mirarme, me obligó a desentenderme de la carrera. Comencé a sacudirme, intentando dejar las heridas atrás; de un momento a otro salió de esa nube, entre saltos y pasos afanados, el pesado Paco Giner al auxilio de su caído en batalla.
Empezó a repararme con su mirada cuando, como si él también estuviera en carrera, y el reloj ajusticiándolo, carretera abajo, entre rebotes y brincos, inició una persecución, ya no tras el ciclista sino tras su Mercedes Benz que, en los afanes de socorro al primíparo, omitió dejar engranado o cuando menos con el freno de mano. Ahora el bólido iba cuesta abajo sin ocupante alguno.
Con la puerta del fugitivo vehículo entreabierta sujetada por Paco, como última oportunidad para recuperar su control, y arrastrado por el impulso del mismo, logró de una larga zancada oprimir el freno con tan mala suerte que coincidió con la llegada de un poste de energía que aprisionó su mano entre la puerta y el pilar de concreto. Logró detener el Mercedes y quedó con un hematoma de singular tamaño en su brazo.
Ya éramos dos los heridos y un culpable, Jesús Guzmán, el mecánico rosquero que me puso en la rueda delantera lo peor que tenía dentro de su inventario de repuestos, un tubular desgastado, deshilachado, lleno de turupes, no apto para la competición, menos en un terreno como ese y en una bicicleta aerodinámica que en ese entonces utilizaba un diámetro menor de rueda delantera donde reposaba todo el peso del ciclista.
Cambié la bicicleta por la de carretera para terminar la etapa y poder salir en la tarde. Era un circuito durísimo, en cada descenso, entre los ardores del sudor recorriendo cada una de las heridas, me venía el recuerdo de la caída, o no tanto de la caída sino de la sensación de impotencia cuando las ruedas de la bicicleta nos traicionan y ya no hay vuelta atrás una vez el cuerpo con máquina y todo se precipita al asfalto.
Al fin, ya para la casa, casa es un decir, más bien para el hotel Torrejón de Ardoz. Nos esperaba al médico Jesús Hoyos y a mí un largo viaje desde Portugal a Madrid, en pleno verano, en un Volvo antiquísimo sin aire acondicionado que el equipo mantenía en su flota buscando depreciarlo contablemente por cuarta vez. No tenía cupo en el nuevo y abollado Mercedes Benz en que viajaba el director Paco Giner.

Abollado igual estaba yo, entre el calor por la falta del aire acondicionado, las heridas y el salir de afán, sin poder ducharme. Dos horas después de salir me comí un sánduche que había sobrado del almuerzo previo segundo sector de la carrera. Al rato me empecé a sentir mal, el calor, seguro, había descompuesto alguno de los ingredientes, y nos tocó parar cada que veíamos una estación de gasolina para entrar al baño.
Ya en el hotel caí agotado, me tomé dos pastillas para dormir, mantenía varias en mi maleta, de las mismas que me daban auxiliares o el médico de turno para poder conciliar el sueño después de cada etapa, al principio era tal el cansancio que no podía entrar en un sueño reparador y tenía que pedir algo que me ayudara a descansar. Algo normal en los equipos de ciclismo de esos años.
Me las tomé y a las seis de la mañana comencé a escuchar el golpe de puertas, personas al trote. Pensé que era un sueño, abrí los ojos y vi todo turbio, como en la caída del día anterior en Torres Vedras, me limpié los ojos y seguí con la visión nublada, me levanté y noté un fuerte olor a quemado, abrí la puerta de la habitación, no se veía nada en el corredor, había un humo denso que me impedía respirar y obligaba a cerrar los ojos por el escozor que producía.
Incendio, fuego, algo que nunca me hubiera imaginado me pasaría. Me puse una camisa y con la misma pantaloneta que utilizaba de pijama en Portugal, pasé a la maleta, aún desordenada, a coger, o más bien salvar, lo único importante para mí en ese momento, mi pasaporte, para volver, algún día lejano como el más allá, a mi casita.
Me adentré en la humareda y no daba con las escaleras de emergencia, me tocó prácticamente andar a gatas para ver algo y respirar. Después de unos asfixiantes minutos de búsqueda las encontré y bajé sin respirar cinco pisos, crucé por el lobby donde ya se veían unas llamas en el salón de juego, y salí a la calle para ser recibido por un bombero con un litro de leche en la mano, al que me convidó para desintoxicarme del humo aspirado.
Una vez más comprobaba que las energías negativas que uno puede ir acumulando, o llamémoslo el pesimismo, finalmente se vuelven una realidad si no les sabemos dar un buen manejo. En cuestión de unos pocos días me accidenté, intoxiqué e incendié un hotel; bueno, no yo, pensemos que mis malas energías por esos días hicieron de chispa.
Gran Premio Torres Vedras-Trofeo Joaquim Agostinho. Junio de 1996.