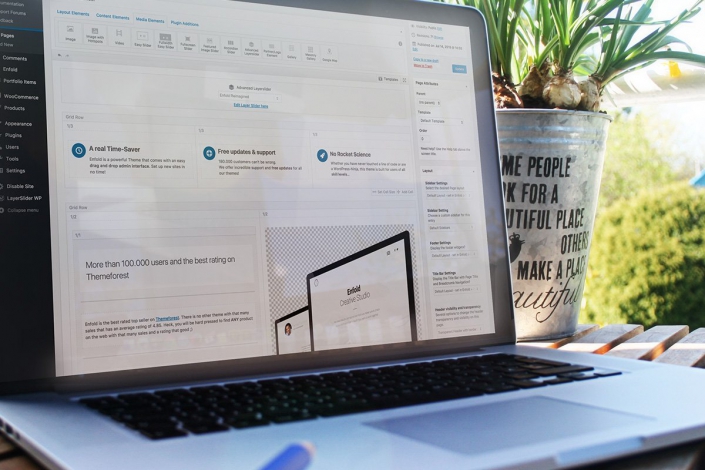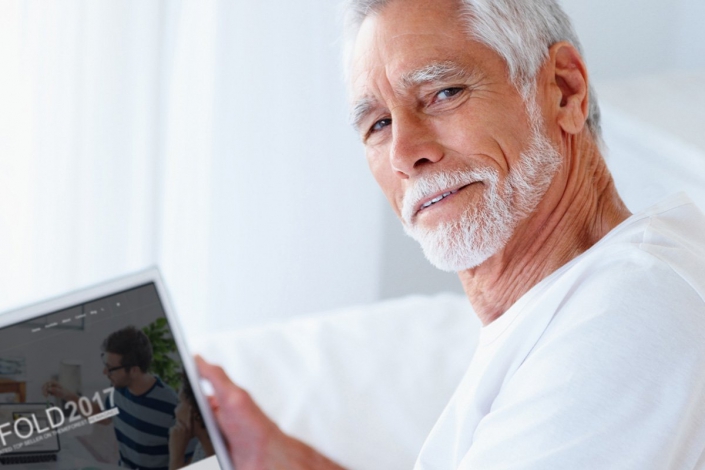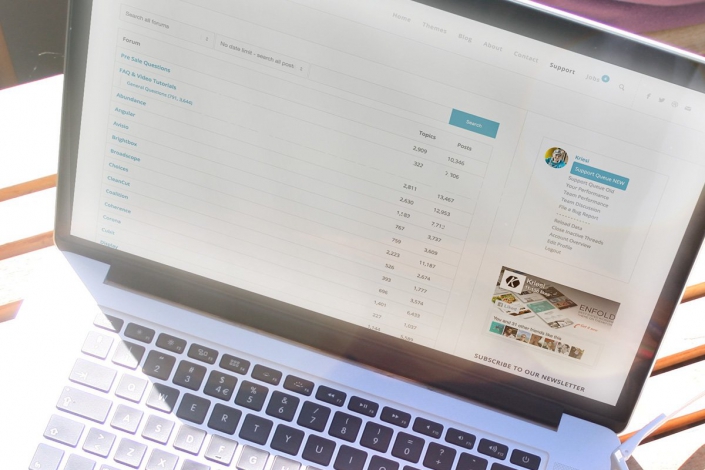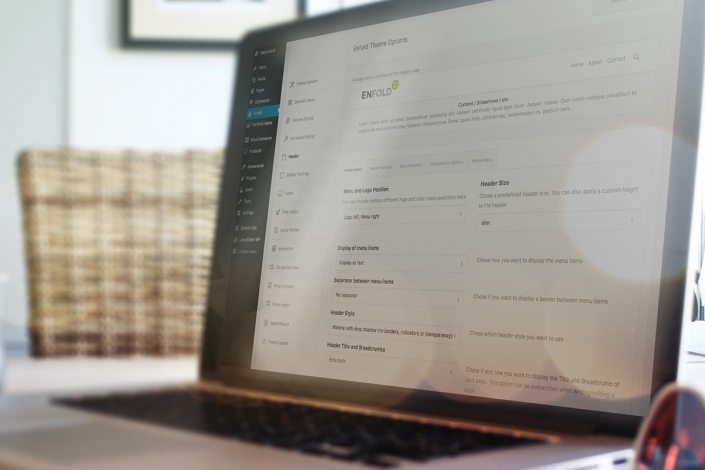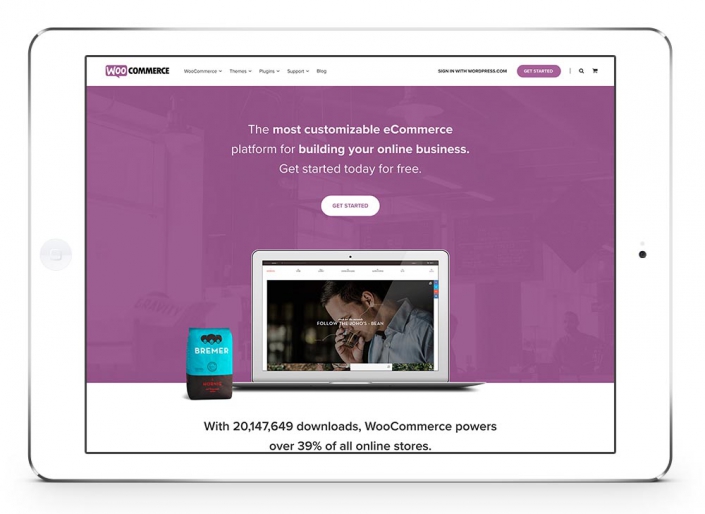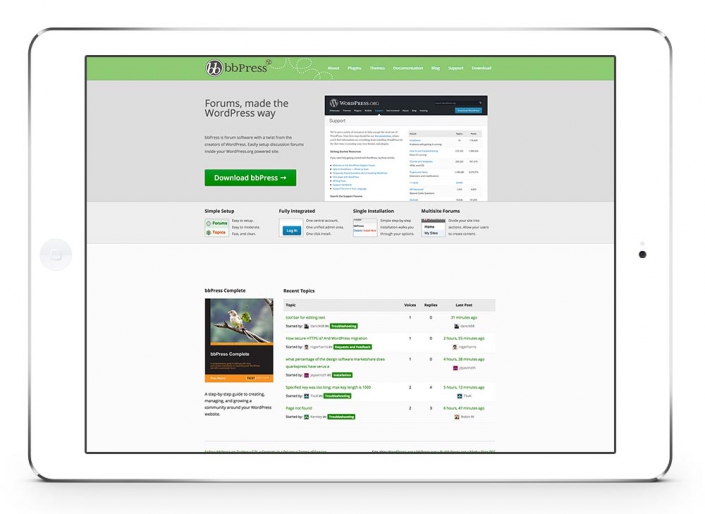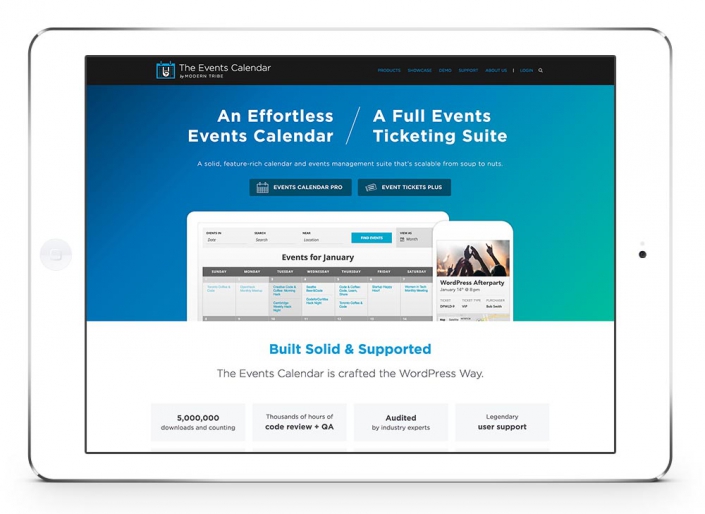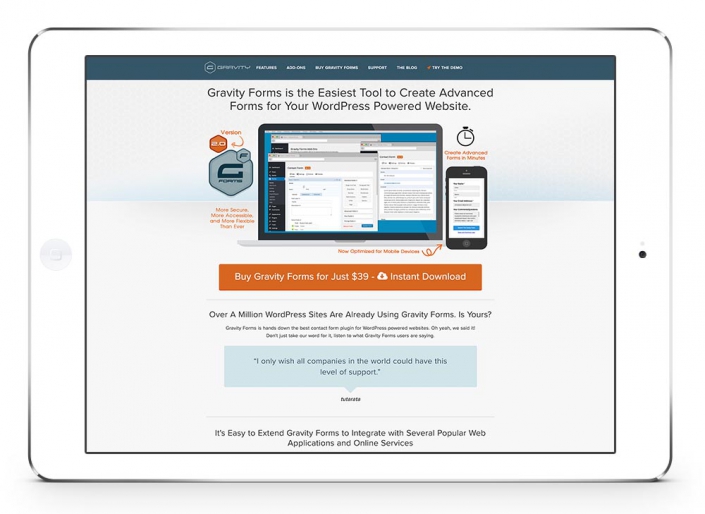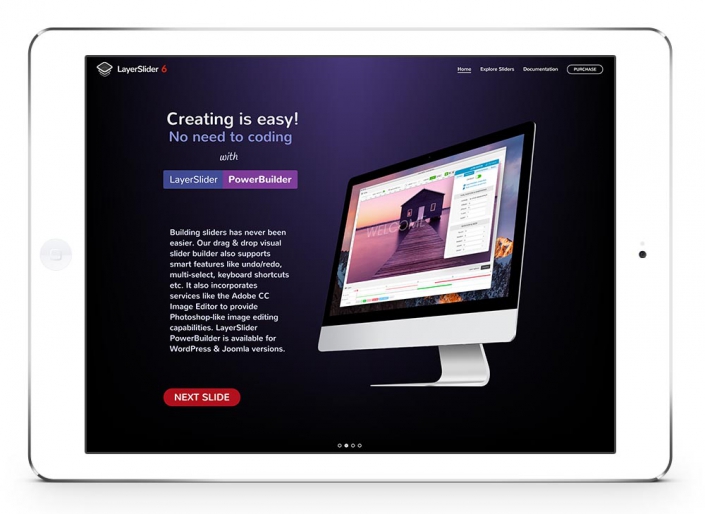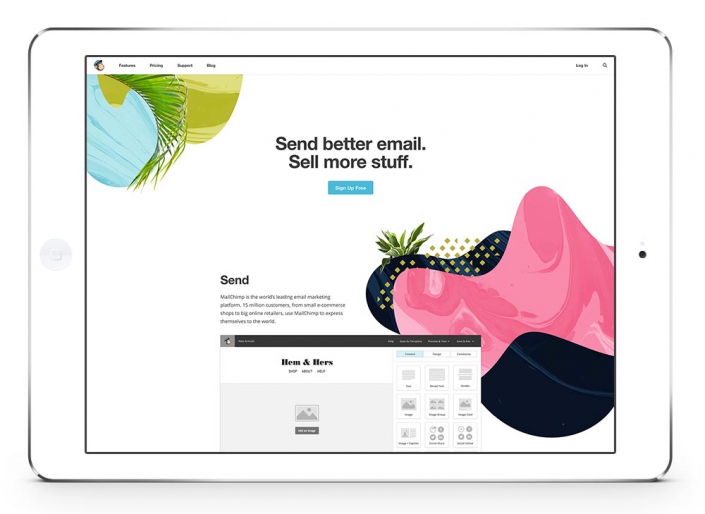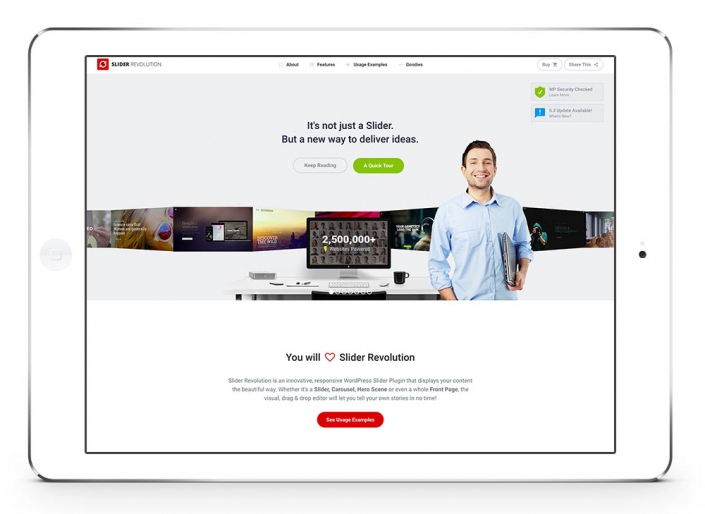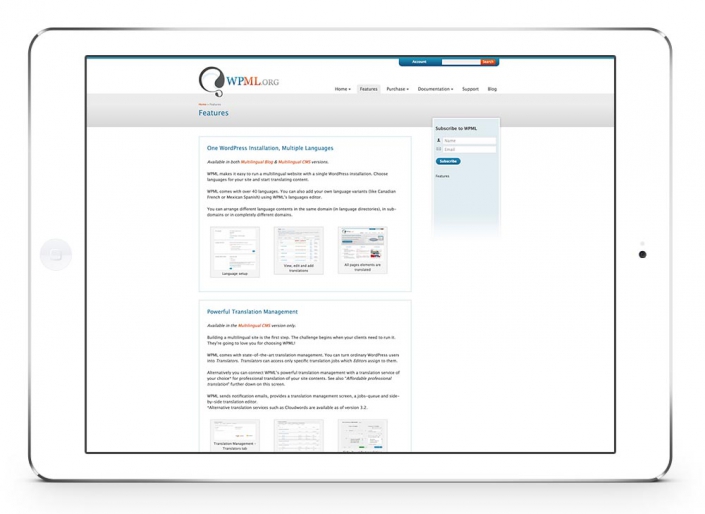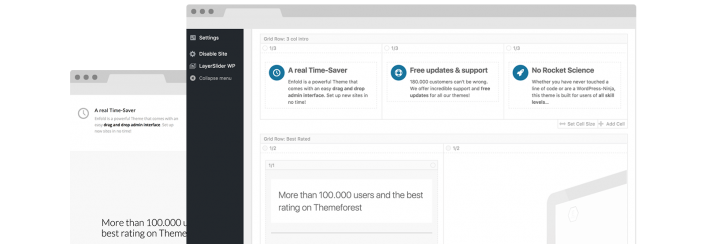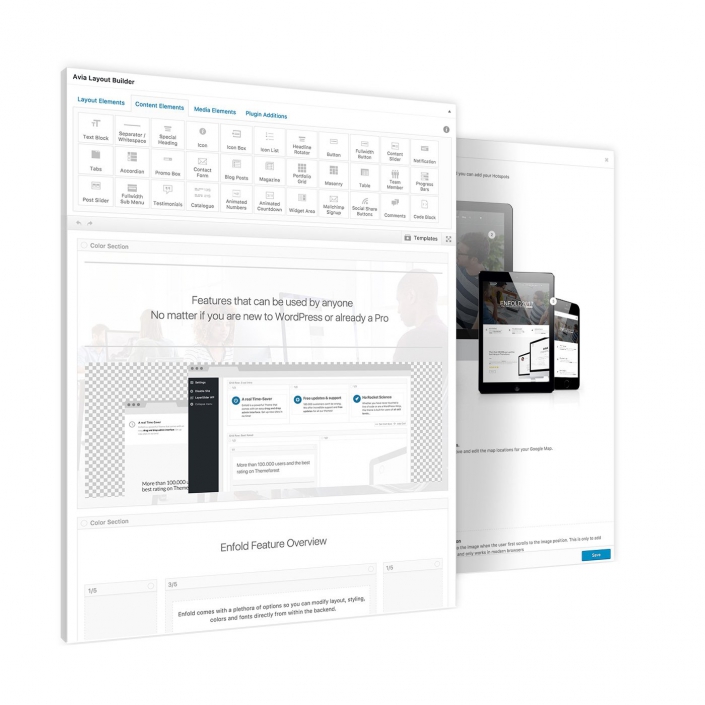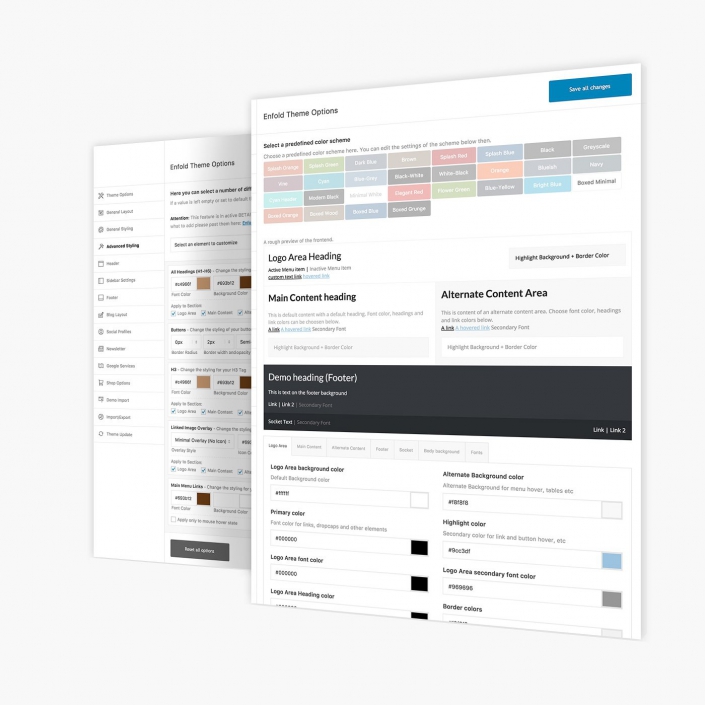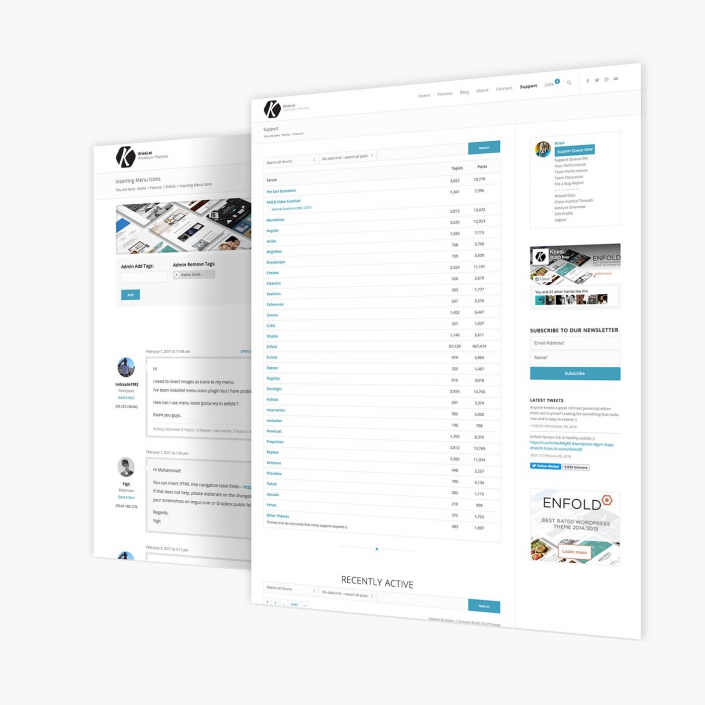Intermezzo uno
—
Por MAURICIO LÓPEZ RUEDA
Y de repente, la pequeña calle adoquinada que atraviesa la plaza Cavour se fue llenando con los ruidos matutinos. Niñas y niños corriendo hacia el colegio, turistas levitando de asombro con cada edificio o monumento, transeúntes suspendidos en el humo del primer cigarrillo y obreros resignados añorando el pomeriggio para salir a buscar el mezzo litro de vino rosso que los empuje al descanso. Los carros yendo de un lado a otro y las motocicletas zumbando aquí y allá. También las bicicletas, con sus pudorosas campanitas y sus ruedas rechinantes. Todos los ruidos juntos dándole vida a una ciudad que ha sabido, desde el amanecer, tapar cada herida, cada cicatriz de su pasado.
La ciudad se llama Gorizia y está ubicada en la concavidad del Adriático que marca la frontera con Eslovenia y Austria. Fue rebanada por la mitad en mayo de 1945, cuando fue tomada por el ejército partisano. De un lado quedaron los antiguos yugoslavos y del otro los italianos, y de tanto no verse y de tanto temerse, terminaron por olvidarse unos y otros, a pesar de haber compartido la misma tierra, los mismos ríos, las mismas montañas.
La parte amputada que quedó mirando hacia el este fue rebautizada como Nueva Gorizia y hoy hace parte de la geografía eslovena. La parte antigua se ancló en su vetusto nombre y en sus viejas heridas, y se quedó a llorar sus muertos y sus aislados vecinos.
Me dice Lorenzo, un amigo periodista nacido aquí, pero con familiares en Nueva Gorizia, que ambas ciudades siguen siendo “la misma arcilla en las manos de un anciano artista, quien insiste en encontrarle una forma, un destino definitivo”.
Un lugar sin lugar, un universo que sigue tambaleándose sobre tierra movediza, sobre el agua escaldada del Adriático y del río Isonzo. Gorizia fue austriaca, germana, italiana, napoleónica, austrohúngara, veneciana y, por suerte y para siempre: friulana. El Friuli es el arraigo, el orgullo de los gorizianos. Sus cultivos de manzana, sus bosques bordeados de pinos negros y robles altísimos. Sus osos, sus lobos, sus ardillas. Todo ello les genera apego, los provee de cierta esperanza. Más que italianos, en Gorizia son friulanos, aunque siempre que juega la azurra, cómo se ponen con el vino y las birras.
Sentado en el Café Goriziano, esperando a que Shorena me traiga una fría copa de Spritz, una suerte de vino blanco con agua gaseada, veo pasar a esos gorizianos, tan seguros de sí mismos y a la vez tan arrastrados por la nostalgia; tan satisfechos con su destino, tan colmados de ese carácter impertérrito.
Me es imposible no pensar en Carlo Michelstaedter, el procaz filósofo y poeta de la ciudad que se suicidó el 17 de octubre de 1910, a los 23 años de edad, apuñalado en el corazón por la rutina insaciable de una vida sin rumbo, decolorada; una vida despojada por completo de cualquier posibilidad de aventura tras las paredes de niebla que se alzan en invierno en Los Dolomitas.
La estatua de Carlo está instalada sobre la empinada calle Guglielmo Marconi, que conduce al viejo castillo de la ciudad. Un lugar ensombrecido por la vejez, desde donde reyes, duques y condes han visto morir generaciones desde el siglo XI, y desde donde los actuales parroquianos de Gorizia vieron caer las bombas sobre las cabezas de sus paisanos de Nueva Gorizia, durante las guerras balcánicas de los años noventa.
Carlo, con sombrero en mano en ademán de saludo, o de buen ánimo, se parece mucho al Gardel que visitó Medellín para morir, también en la primera página del siglo XX. Y esa estatua es una apócrifa pista de su existencia, porque su tumba, que nadie visita, está abandonada entre la maleza y los bichos en el cementerio que le da la espalda al pueblo.
Solo permanecen vivos los recuerdos fatigosos de las guerras, grandes y pequeñas, y ya nadie recuerda los cantos o las quejas de los poetas y escritores que las describieron. Algunas calles llevan sus nombres: Ungaretti, Onofri, Quasimodo, pero pocos se dan por enterados cuando se les sorprende en la calle con una pregunta sobre El puerto sepultado o La alegría de los náufragos.
Las campanas siempre repican dos veces en Gorizia. Al mezzogiorno y al final del pomeriggio. Repican como alarmas de guerra, y todos los habitantes, como soldados apáticos, siguen caminando hacia sus barracas, o permanecen derrumbados en sus sillas, esperando que mengüe el pesado sol del verano.
Las primeras campanadas retumban desde la torre de la questura, o jefatura de policía de la ciudad. Las segundas provienen de la torre del templo de San Ignacio, ubicado en la Piazza della Vittoria, frente al edificio de la alcaldía municipal.
Las primeras me sacan del sopor y de mi alumbramiento etílico. Por la sombra me voy hasta el apartamento que Lorenzo me ha dispuesto en la calle Vittorio Veneto. Es el último cuarto en el piso más alto del edificio, el piano di sopra. Jamás se alquila, pues está destinado para los amigos visitantes.
Es pequeño, tiene un angosto balcón en el que solo cabe una silla y una sombrilla, una cama, un clóset, un baño y una ventana que nunca abre. Allí me acomodé cuatro días, sin televisor y sin posibilidad de wifi. Nada de eso me hizo falta, porque la tía de Lorenzo me proveyó de todo el entretenimiento nocturno posible. Además, siempre llegaba borracho, directo al lecho.
A media calle estaba el bar de los amigos, muy blusero, muy roquero. Allí me pasé de cervezas varias noches, escuchando Pink Floyd y Ten Years After. Lo atiende un tipo grandote llamado Lucca, quien es constantemente vigilado por la policía por su pasado como contrabandista y expendedor de cocaína.
En realidad, Lucca le compraba a un colombiano que llegaba en barco hasta el puerto de Croacia. Le compraba muy poco, apenas una libra, y luego la vendía entre sus amigos más cercanos, todos usuarios del bar.
Un día, por la borrachera, Lucca confundió un “gramito de nieve” con una bolsita de zucchero (azúcar) y se lo sirvió a una señora con el cappuccino. Fue su final. Tuvo que dar mil explicaciones, pasar seis meses en la cárcel y llevar a cabo ayuda comunitaria por dos años. No perdió el bar de milagro, pero ahora tiene que andar despacito y sobrio.
Lucca es el goriziano que más ha entendido a Michelstaedter, pienso yo, que también confundo azúcares y harinas en todas partes.
Llegué a Goritza por una invitación de Lorenzo para ver el final del Tour de Eslovenia, una carrera de mucha tradición y en la que se invierte mucho dinero. La ganó Tadej Pogacar, el campeón del Tour 2020 y uno de los máximos favoritos para la versión 2021.
Venía de estar en el Giro de Italia Sub 23, a lo largo de las regiones de Emilia Romagna, el Véneto y Verona. Había estado acompañando, durante diez días, al equipo colombiano Colombia Tierra de Atletas, al que le fue “como a los perros en misa”, aunque nunca he visto que a los perros les vaya mal en las misas.
Las expectativas eran altas con los muchachos. Habían logrado el 1, 2 y 3 en la Vuelta de la Juventud, en Colombia, además de un tercer puesto general en la Vuelta del Tolima.
Se pensaba que se podía ganar el título, con Jesús David Peña, y alguna etapa de montaña con el mismo Peña o con Didier Merchán, pero desde el primer día las cosas salieron muy mal. Se dieron cuenta, a los trancazos, que correr en Europa es muy diferente a correr en Colombia, aunque sea el mismo deporte y se compita con las mismas bicicletas.
Los colombianos no sabían posicionarse en el lote, no tenían idea de ir en bloque, de descender o de ir a fondo en terrenos de columpios. Siempre se quedaban cortados en el terreno llano o en el descenso, y llegaban con desventaja a las subidas, donde sí eran fuertes.
Solo hubo dos momentos de épica, en Campo di Moro, cuando Peña fue segundo detrás de Juan Ayuso, la enésima “bestia que viene”, y en Andalo, cuando Merchán acabó tercero.
En Eslovenia también había colombianos: Julián Muñoz y Jonathan Restrepo, ambos con el Androni Giocatolli de Gianni Savio. Como apenas fui a una etapa, la de cierre, apenas si pude saludarlos.
Eslovenia es un país muy bello y tranquilo. Sus habitantes, alrededor de dos millones, tienen un alto nivel de vida. Gracias al dinero de empresas austriacas y alemanas, los eslovenos viven bien, aunque sin demasiados lujos. Tienen valles, bosques, muchas montañas con nieve. Pogacar podría ser el rey de ese país, pero prefiere comportarse como el presidente, o como el primer ministro. Construye casas, hace donaciones a colegios y a hospitales, tiene equipos de ciclismo para niñas y niños, y creó una tienda de suvenires con la que genera más de doscientos empleos.
En Eslovenia lo quieren más que a Roglic, más que a Luka Doncic (Mavericks de Dallas), e incluso más que a la Virgen María, porque, eso sí, los eslovenos son muy católicos y querendones del papa.
Después de disfrutar del cierre del Tour de Eslovenia y conocer a Pogacar, volví a Gorizia, con Lorenzo, y allí me quedé, debido a un malentendido de telenovela. Resulta que semanas antes había conocido a una mujer que me había pedido ayudarla a ver el final del Giro de Italia, en Milán.
Le dije que sí, que no había problema, y ella, a cambio, me ofreció su casa en Amberes, si por alguna razón la necesitaba. Ella no fue a Milán, por “mil razones” que no contó y que yo no quería escuchar, pero yo sí necesité de su casa, para pasar los días previos al Tour de Francia.
A decir verdad, había notado un exagerado interés por mi persona, de parte de ella, pero preferí no entrar en ese juego. Le pregunté si podía pasar un par de días en Amberes, para descansar y ahorrar algo de dinero, y me dijo que no.
“Lo siento Mauricio, es que no te había contado: yo soy casada, y todo este tiempo le estuve hablando a mi esposo de ti, de tu labor, de tus crónicas, de tu viaje. Pero no le dije que querías venir. Hoy le conté y me dijo: ‘Está bien que venga, pero cuando él cruce por esa puerta, yo tomo mis maletas y me marcho’. Entonces no puedo ayudarte Mauricio, mira el problema en el que estoy, por los celos de mi esposo”.
“Me quedé de seis”, como diría Bart Simpson. La escuchaba y la escuchaba y no entendía nada. Pensaba: “Y a qué horas me vi envuelto en un lío amoroso”… “Pero si yo no tenga nada qué ver con todo eso, ni la conozco”.
—Lorenzo, si ves pues lo que pasó.
—No te preocupes Mauricio, mi casa es tu casa.
—¿Entonces me puedo quedar unos días?
—Quédate el tiempo que puedas, pero no más.
Lo que no me contó Lorenzo es que tiene una tía demasiado festiva, una especie de Ingrid Bergman con ADN de Cher. Tomaba vino desde las diez de la mañana y siempre iba ataviada de pijamas vaporosas y bufandas de plumas. Hablaba en italiano, francés e inglés, y me decía todo el tiempo “mon cheri”.
—Aaa, dobbiamo festeggiare, beviamo vino e godiamoci la vita. Aaa, vive la fest, vive la Colombie.
Agatha se llama. Tiene unos 56 años, nació en Roma y tuvo dos esposos, uno francés, fotógrafo, y otro italiano, arqueólogo. Me contó que había viajado por el mundo, en su juventud, pero que nunca había estado en Colombia.
—Mon cheri, voglio conoscere San Andrea, San Andresa.
—San Andrés, la nostra isola
—Si, si, si mon cheri, bella, bella San Andreas.
Agatha oía mis pasos como a quinientos metros. Por más que intentara ser silencioso, ella siempre me descubría abriendo la puerta de mi apartamento, y no alcanzaba yo a darme vuelta cuando ya me estaba ofreciendo una copa de vino.
No puedo quejarme de su compañía. En realidad me gustó escuchar sus historias y los sueños que le quedan. También le conté mi historia y mis sueños, y hasta le hablé de mi madre, de mi hija y de mis decepciones amorosas. Ella me consoló con vino y patatinas, y con música de Rino Gaetano.
Cuando me escapaba de Agatha corría a los bares de la Piazza Vittoria, o al bar de Lucca. Me quedaba hasta las once o doce de la noche, y luego volvía al apartamento, cansado y sin ganas de pensar en nada.
Así he pasado los días previos al Tour de Francia, sin pensar en nada, un poco a media caña y con ganas de que sea agosto para volver a Medellín. Pero todavía le quedan kilómetros a este viaje, y espero que unas cuantas aventuras. Más Agathas y menos amigas en Bruselas, eso sí.