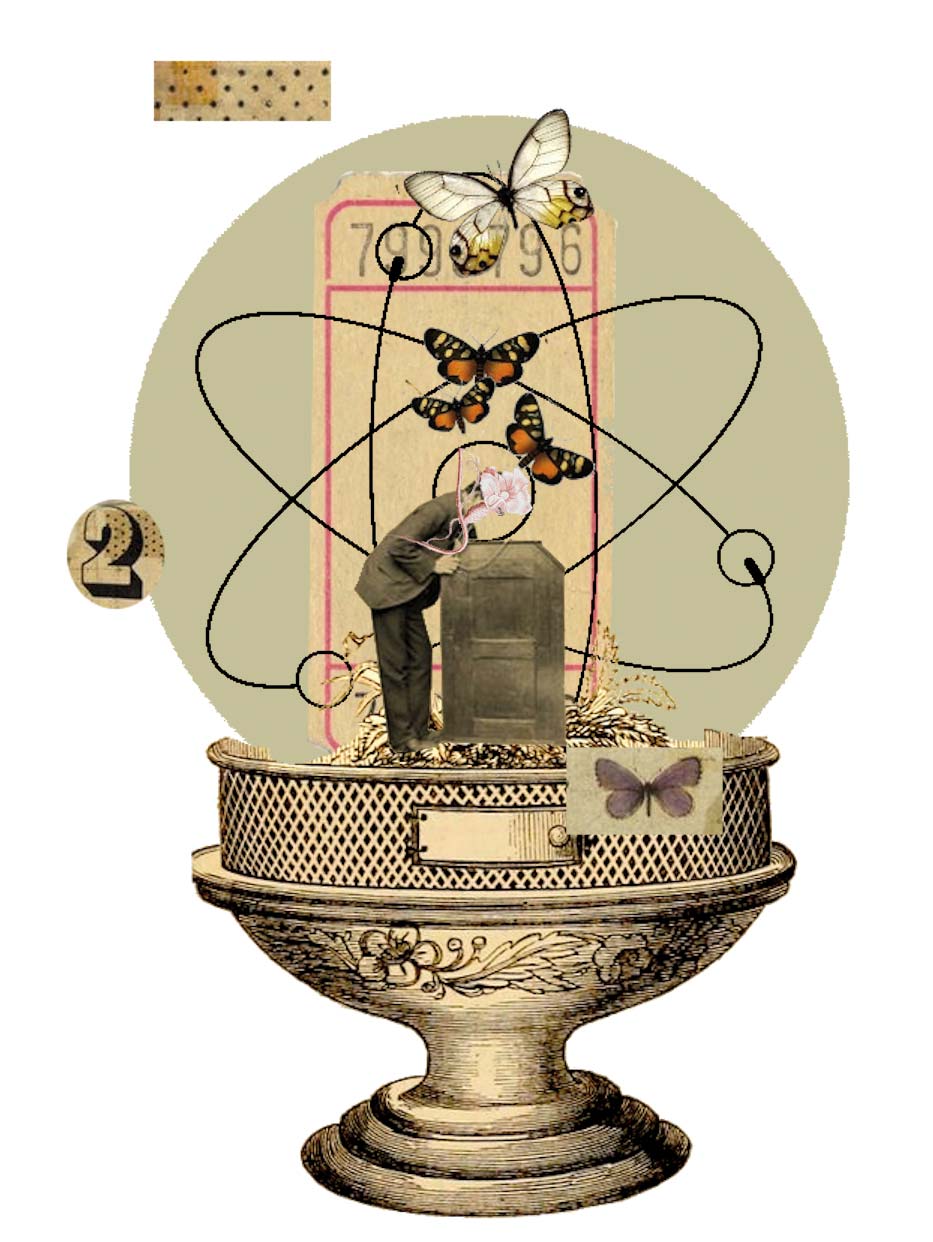Mi mariposario
—
Por EDUARDO ESCOBAR
Ilustraciones de Fragmentaria
Las mariposas son en apariencia unos bichos efímeros que el inglés llama con desprecio moscas de mantequilla, y en francés llaman papillon, lo cual las relaciona con pavillon, que quiere decir bandera, y con la tienda de campaña, por afinidad. La bandera, metafóricamente, es una mariposa de trapo. Y la tienda de campaña, hilando fino, recuerda el caparazón protector donde se opera la transfiguración del torpe gusano en la despampanante mariposa.
En italiano la mariposa se llama farfalle que es una pasta de mesa. El alemán, la distingue como das schmetterling, das falter y das nachtlicht, como tal vez, nosotros en castellano diferenciamos la mariposa del lugar común de la oscura polilla o el satúrnido que se alimenta de frutos pasados de maduros y que empieza a vivir cuando se ausenta el sol.
En maltés se nombra farfett. En húngaro, pillangó. En yoruba, labalaba. En somalí, balanbaalis. En polaco, motyl. Y en ruso, baboski. Las mariposas se encuentran por todo el mundo bajo nombres diversos, con la excepción de la desolada Antártida, reino de silencios incoloros. Y también son de todas las horas. Hay mariposas diurnas que merecieron los elogios de los poetas por su colorido y su elegancia al desplazarse aprovechando el viento. Pero casi todas pertenecen a las faunas de la noche. Las que temían las abuelas porque profetizaban la muerte.
Un amigo mío detesta las mariposas porque opina que no son más que unos gusanos que se las arreglan para volar contra toda lógica. Mi amigo ignora que la mariposa pese a todas sus ambigüedades es también un poderoso símbolo de la trascendencia, de la superación de la materia en espíritu.
Las mariposas atrajeron el amor de algunos individuos duros de corazón. Como el señor Stein, un personaje estrafalario entre tantos personajes estrafalarios que figuran en los relatos Joseph Conrad, el escritor y aventurero polaco. Stein, un trotamundos sin hígados, en Lord Jim, una de sus novelas estelares, se dedica a perseguir mariposas para la colección que le da sentido a su vida, mientras lucha por sobrevivir en medio de guerras, negociaciones de paz, falsos armisticios, reconciliaciones y traiciones.
Stein no es un hombre perfectamente malo. Aunque es evidentemente un desagradable. Sin embargo, uno es incapaz de odiarlo cuando se entera de su enorme capacidad para emocionarse, como si fuera un poeta, ante la contemplación de sus mariposas muertas, ante el brillo de sus frágiles alas, las espléndidas escamas y la belleza de esos bichos que desafiaban la destrucción, según dijo, y que aun sin vida seguían desplegando su esplendor no mancillado por la muerte. Comparados con sus mariposas, los hombres, aunque eran unos animales asombrosos, no llegaban a ser obras maestras de la naturaleza.
Stein recuerda en el relato de su vida la ocasión en que después de un tiroteo asesina a tres hombres, la describe impávidamente con pavorosa frialdad: el uno enroscado como un perro, el otro de espaldas con un brazo sobre los ojos como para protegerse del sol, y el tercero alargando muy lentamente una pierna para luego dejarla inmóvil con una sacudida. Stein lo observa todo desde su caballo, altivo, sin el menor remordimiento. Y entonces advierte una débil sombra cruzando sobre su frente. Es una mariposa. Stein la ve pasar, Stein la sigue con sus ojos, Stein se apea del caballo, y consigue alcanzarla cuando se posa sobre un montoncito de barro. Y siente que el corazón comienza a latirle con fuerza, y en una elación purificadora, la ve abrir y cerrar los hermosos remos temblones.
Sentí que la cabeza se me iba, se me aflojaron las piernas, estuve a punto de tenerme que sentar en el suelo, dice Stein, conmovido hasta el fondo de su alma por esa mariposa que había deseado por años. Indiferente a los tres hombres que acaba de matar, se acuerda. Por ella había emprendido largos viajes y pasado privaciones, la había visto en sueños, y por fin, ahora estaba ahí, inmóvil para él. Los hombres muertos no le interesan. Los hombres que no saben quedarse quietos sobre su montón de barro, que unos días quieren ser diablos y al otro quieren ser santos, no le importan.
En Cartwell, al sureste de Londres, Winston Churchill, futuro primer ministro británico, también se dedicaba a la caza de mariposas. Y alternaba sus actividades como parlamentario con el cuidado de su colección, que mostraba a los visitantes de su casa en el condado de Kent, muy orgulloso de las especies raras que había obtenido en Sudáfrica, la India y Cuba. Pero al contrario del señor Stein, Churchill abandonó el hobby cuando lo cogió el fervor por la política y la devoción por la guerra, que es la forma atroz de la política, el odio a Hitler y la obsesión de pulverizar a Alemania hasta los cimientos. Stein siguió emocionándose hasta el fin de su amarga existencia con las escamas livianas de sus mariposas muertas. Comparados con sus mariposas los hombres eran nada para él. Como eran nada para Churchill, cuando los sopesaba en la balanza de sus ideales y sus ambiciones de poder y con los valores inherentes al imperio al que servía.
***
En Cien años de soledad a Mauricio Babilonia lo acompaña por donde va un cortejo de mariposas amarillas. El capítulo que dedica García Márquez a Babilonia es en realidad un cuento redondo hasta cierto punto prescindible en el más famoso de sus libros, a pesar de la belleza del relato. Y apenas vale la pena mencionar sus mariposas, en este censo personal, puesto que cuentan incluso con un vallenato que si no las hace inmortales las volverá insoportables para siempre. Pero tampoco es posible olvidarlas, como contraste con las mariposas de Conrad y con las de Marcel Proust, que en La muerte de las catedrales, merecen una nota titulada “Presencia real”. Dice Proust que sus mariposas dejaban un impalpable polvo rosa en el cielo, y que al fin recalaron en unas flores y empezaron suavemente la aventurada travesía, deteniéndose a veces, tentadas por un lago matizado entonces como una gran flor que se marchita, mientras él siente sus ojos anegados en lágrimas. Las mariposas de Proust se convierten entonces en música por una bella sinestesia, y como si escuchara con su alma sonora la canción de un voluptuoso violín, ve cómo la melodía dibuja una fantasía encantadora que le recordó la libertad en medio de las armonías del lago, los bosques y el cielo.
Hace años los ecólogos militantes repiten una sentencia que se han apropiado algunos poetas dados a los hurtos. Esta afirma que en la unidad íntima de todas las cosas el estremecimiento de una mariposa en Australia puede provocar un sismo en Perú. Proust en La muerte de las catedrales había dicho ya que si avanzaba una depresión hacia las Baleares o temblaba en Jamaica, en París los reumáticos, los asmáticos, los locos y los dandis como él, entraban en crisis, tan unidos como están los nerviosos a los puntos más remotos del universo por los lazos de una solidaridad que muchas veces desearíamos menos estrecha y menos esencial.
Lorca pensaba de igual modo, ensanchando los límites de las emociones e invirtiendo la fe de los astrólogos y las creencias de los dibujantes de horóscopos, que nuestras maldades terrenales hieren también las más plácidas estrellas del fondo de la comba del cielo. Y tal vez nuestros vicios son los que hacen explotar las supernovas en los confines del espacio.
Manolete, el torero español empitonado en Linares mientras hacía un volapié, por un toro llamado Islero, héroe en el santoral de los miuras, dijo que las mujeres como las mariposas revolotean alrededor de todo lo que brilla. Pero las mariposas revolotean por igual sobre todo lo que hiede. Y se posan con la misma fruición sibarítica en el estiércol, las peras podridas, la ropa de los leprosos y los lirios recién desplegados, como si al abrirse anunciaran ya el marchitamiento y la podredumbre, y las descomposiciones recordaran los felices aromas de la plenitud de la vida. Las mariposas tal vez advierten la paradoja mejor que nosotros, que dividimos el mundo en estancos arbitrariamente diferenciados y antagónicos.
No es extraño que ese lepidóptero glotón y promiscuo, de los homometábulos, cuya lengua espiral y pilosa se conoce como espiritrompa, haya despertado tanto interés entre los biólogos, los filósofos y los poetas, por su belleza irrefutable y por su compleja metamorfosis en varios episodios, desde el huevo, y que después de una época larval desemboca en la oruga para caer en la crisálida, antes de entregar el resultado rutilante de la mariposa. Los creyentes en la resurrección en la carne y quienes confían en la reencarnación de las almas, que no son lo mismo, usan su metamorfosis como verbigracia de sus creencias. Aquellos piensan que esta vida no es más que un sueño del que despertamos al morir. Y estos que la muerte no es más que la puerta que nos conduce a otra existencia en una sucesión aterradora de momentos que se repiten y repiten hasta la purificación y la liberación de la rueda del Samsara.
El arroyo, el villano, la nube, la luna y la mariposa son imágenes de la veleidad. Algunos añaden la mujer a la lista. Pero aquí en esta prosa no calzan bien los prejuicios que se traslucen siempre en los tics idiomáticos del romanticismo decadente.
Chuang Tzu, el más alegre de los sabios taoístas, mezcla de Quijote y de cínico de la secta del perro, una vez, al despertar de un sueño, dudó si había soñado con una mariposa o si acaso era una mariposa que soñaba que era Chuang Tzu. Y otro chino, maestro del haiku, y miope de remate con mucha probabilidad, creyó ver en una mariposa una flor de vuelta a la rama de un cerezo.
A pesar del aire inocente y frágil las mariposas son astutas. Algunas miman los colores de las yerbas venenosas para engañar a sus predadores. Y las hay que ostentan grandes ocelos en las alas para simular los ojos del búho, oidor de la noche, y desanimar a su enemigo. Pero aunque parecen más cómicas que peligrosas en la imitación del rapaz, sin garras para sustentar el engaño, demuestran un gran espíritu filosófico y un finísimo sentido político en su reconocimiento del poder de las apariencias. A veces, sin embargo, la marrulla resulta inútil y la arrogancia las pierde. Algunas desgraciadas, en un acto de generosidad involuntaria, atraen a sus depredadores con sus ostentaciones. Lástima que no canten. Entonces cantarían un himno sacrificial, lento y triste, como el que dicen algunos que cantan los cisnes al morir. Pero las mariposas no son mudas del todo. Una vez escuché el chispear como de címbalos de dos pequeñas mariposas blancas que se perseguían en mi patio. Tal vez enfrascadas en una batalla a muerte. Tal vez en algún ritual de celo.
Muchos alucinados lo arriesgaron todo por una mariposa albina en los atardeceres del Ártico, o por una azul cobalto en un torrente amazónico, como hacía la poeta Raquel Jodorowsky, que después se avergonzó de su codicia cuando descubrió el budismo con uno de sus novios mexicanos. Fabre, el entomólogo provenzal, descubrió en 1875 las feromonas, al advertir unos machos que vinieron a cortejar una hembra que mantenía prisionera en una caja. Aristóteles había pensando que las mariposas eran hijas del rocío. Y nos había separado de estas en su cándida división del reino de los animales. Pero Fabre nos devolvió el parentesco a través del efluvio seductor de las feromonas. Los genitales humanos emiten sus propios perfumes. Y es innegable el parecido de los órganos femeninos con las orquídeas. Y hay pistilos francamente fálicos. Antes las mujeres ricas y las princesas usaron compuestos en los cuales entraba el aceite de las glándulas anales de los gatos de Algalia para atraer a los machos con sus perfumes. Hoy, el aceite ha sido reemplazado por las feromonas sintéticas en los perfumes de conquista. Fray Juan de San Gertrudis, descubridor de los hipogeos de San Agustín, recuerda en su libro, Maravillas de la naturaleza, el momento feliz cuando asistió al surgimiento de una mariposa a partir de una flor de guayabo. No mentía. Debemos entender que escribía antes de que Pasteur impugnara las fantasías de la generación espontánea.
Algunos críticos demasiado sutiles piensan que Vladimir Nabokov repite en la fuga de Lolita con su cincuentón por los moteles de los Estados Unidos la marcha de don Quijote por las posadas de España. Se alega como prueba que mientras escribía el libro dictaba sus rencorosas conferencias contra Cervantes en Cornell. Pero me parece un abuso crítico hacer de Lolita un malicioso Sancho Panza con trenzas. Yo prefiero ver en Dolores a la mariposa, haciéndole cocos detrás de sus gafas de sol al padrastro obnubilado. Miro su cuerpo largo como las orugas que comen ciertos pigmeos, o como el satúrnido que consumen los bosquimanos. Y perdono el que se le haga agua la boca al más caritativo de los vegetarianos y al más casto de los mortales. Con razón Nabokov sintió tanto amor por esas tenues criaturas voladoras. Y tuvo entre sus mejores placeres la búsqueda de mariposas, que persiguió hasta la víspera de su muerte, convertido ya en un autor rico con su relato del viejo verde seducido por una huérfana mariposa.
Nabokov trabajó en el Museo de Zoología Comparada de Harvard. Sus colecciones de mariposas reposan bien conservadas en Cornell y en la misma Harvard, y en Suiza, y a sus cuentos a veces sorprendentes y a sus poéticas novelas, algunas de las más hermosas de su siglo, añadió artículos de su mano que vieron la luz en revistas especializadas. Como si fuera poco, descubrió una especie nueva, la Cyclargus Nabokov. En una de sus notas, Nabokov comienza citando a Chuang Tzu, el que nunca supo si era un filósofo que soñaba que era una mariposa o una mariposa que filosofaba. Y más radical que el gran humorista del taoísmo, se atreve a asumir la transformación de la larva en crisálida y de la crisálida en mariposa en carne propia, al afirmar, en el colmo del subjetivismo noosférico, que no es una operación particularmente agradable.
Siempre llega, nos dice, un momento difícil cuando la oruga se siente invadida por un extraño malestar. La sensación de sofoco aquí, al nivel del cuello, y luego la picazón son insoportables, mientras la oruga muta varias veces. Nada se compara con el cosquilleo, con el hormigueo que siente ahora, a la hora de librarse de la piel seca, demasiado estrecha, de la cual debe despojarse o fracasar irremediablemente. Nabokov adivina que debajo de esa piel debe formarse la coraza de una crisálida, y más modesto ahora en su descripción, apenas aventura que debe ser muy incómodo llevar una coraza subcutánea, especialmente para las mariposas con una ninfa dorada, cincelada, que se aferra a un soporte mientras se mantiene suspendida en el aire. La sensación llega a ser tan horrenda, que la oruga debe hacer algo, y pronto, dice el rusoamericano, y sale en busca de un emplazamiento adecuado, que bien puede ser un muro o un tronco al que trepa, y donde se fabrica a continuación una almohadilla de seda que adhiere por encima a su perchita. Y se cuelga con la extremidad de su cola o de sus últimas patas traseras, buscando la manera de quedar bocabajo, como un signo de interrogación al revés.
Y allí, dice Nabokov, se pregunta cómo hará para deshacerse de su piel. Una contorsión, otra más y otra y la epidermis se desgarra de golpe a lo largo de la espalda, y he aquí a la oruga que se deshace de esta, moviendo hombros y caderas, como quien se libera de una ropa demasiado ajustada. Y llega el momento crítico. Supongamos que estamos suspendidos cabeza abajo, colgados de nuestro último par de patas. Cómo haremos para no caer durante la operación, y qué hace entonces ese animalito valiente y tenaz y medio despellejado. Pues bien, muy meticulosamente libera sus patas traseras retirándolas de la almohadilla del cobijo, y con una sacudida y una contorsión admirable, da una suerte de salto que le permite desprenderse y soltar un último chorro de hilo de seda y enseguida esa superficie desnuda y dura y reluciente es la ninfa, una suerte de bebé fajado, tachonado de oro, con élitros blindados. La fase que sigue, dura entre algunos días y largos años. Una esfinge que Nabokov guardó durante todos sus estudios secundarios al fin hizo eclosión durante un viaje en tren, al cabo de siete años.
La ninfa suspendida, inmóvil, sufre un cambio, durante el cual se ven transparentar las diminutas líneas del ala, el adorable rubor del fondo, un esbozo de contorno negro, un ocelo rudimentario, y como se había desgarrado la oruga, la ninfa se desgarra, en la gloria de su última mutación, y la mariposa se escabulle hacia el exterior. Pero antes de volar hace una pausa para secarse, húmeda y arrugada, y en veinte minutos está lista para emprender el vuelo. Y se preguntarán ustedes qué se siente… Seguro hay una ráfaga de pánico que sube a la cabeza, una extraña excitación que nos sofoca, pero los ojos se abren y en un aflujo de luz la mariposa ve el mundo, y surge en el rostro enorme y terrible del entomólogo un gesto de asombro.
Ernst Junger, el novelista alemán cuya militancia en el ejército nazi afectó tanto su popularidad, ese genio comparable con Goethe, a quien enviara Hitler al París de Jean Cocteau, dejó en su obra testimonios inolvidables de sus experiencias con las mariposas en su largo diario que Bruce Chatwin llamó una de las producciones más raras de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hago una pausa para tratar de entender cómo fue que las nubes de mariposas de Mauricio Babilonia se desplazaron a un libro del propio Chatwin. No tiene por qué ser un plagio. En Medellín, Antioquia, en los años sesenta, yo viví una estrambótica invasión de mariposas de la vespertina. Muchos nos acordamos todavía de aquel día cuando las vitrinas de los almacenes amanecieron llenas de mariposas negras. Un escritor antioqueño de la generación que siguió al nadaísmo, las recordó en un libro suyo. Por desgracia, he olvidado su nombre.
Imitando a las mariposas que van y vienen, recordemos aquí a Claudio Eliano, que en el capítulo XII de su historia de los animales, número ocho, recuerda las polillas de la cera que atacan las colmenas, y que vuelan hacia las lámparas donde mueren abrasadas. Me pregunto si las atrae la luz. O el calor. Mi ignorancia no lo sabe. Eliano recuerda a propósito un verso de Esquilo: temo mucho el loco destino de la polilla. Lo cual trae a la memoria el sacrificio de Empédocles, que se echó al cráter del Etna, con la irrisoria pretensión de convertirse en un dios.
Francis Ponge, un caballero francés, comunista, que debió inspirar a Pablo Neruda, llamó a la mariposa cerilla volante, minúsculo velero, pétalo redundante, y en uno de sus poemas, un poema ejemplar, “La Vela”, del libro De parte de las cosas, caen unas mariposas harapientas, en noches de altísima luna, y quemadas por el tumulto, tiemblan en un frenesí cercano al estupor. Confieso que “La Vela” es uno de los poemas más bellos que he leído. Y he leído millones de esas cosas…
La palabra mariposa, como la palabra perro, es de origen incierto. Tal vez, dice Corominas, deriva del María, pósate, un antiguo juego infantil. Pues deberíamos llamarla papilio, o papallona, como lo hicieron los latinos.
Al final de este modesto mariposario cae bien un sueño de Nabokov del 23 de noviembre de 1964. Nabokov no sabe si transcurre en Suiza o en España, lo cual ya es grave para la certeza del diagnóstico. En el sueño el maestro atraviesa el hall de un hotel, alerta, delgado, vestido de blanco. Baja unas escaleras, hasta llegar a la orilla pantanosa de un lago. Hay muchas flores de pantano, en una tierra rica, colorida y asoleada, pero sin una mariposa, sensación familiar en mis sueños, afirma. Y en vez de la red del cazador de mariposas lleva una enorme cuchara, y se pregunta cómo podrá capturar algo con ese objeto inapropiado. Entonces, advierte a su izquierda un buzón de correos lleno de mariposas que alguien abandonó. Hay una viva, un maravilloso, atípico ejemplar de Argines nacarado, de alas largas donde se funden el verde y un pardo matizado. El animalito lo mira, agonizando mientras él trata de matarla aplastándole el grueso tórax. Pero la mariposa se resiste a morir. Entonces, la desliza en un viejo estuche de cuero rojo con cierre relámpago, y entonces, toma conciencia de que durante todo ese tiempo un hombre que logró pasar inadvertido está junto a él, sentado a su izquierda frente a la caja de las mariposas donde prepara una lámina para el microscopio. Nos hablamos en inglés. Dice Nabokov. Y comprende todo. Es el dueño de las mariposas. Nabokov, el Nabokov que sueña, se siente muy incómodo. Le propone devolver el ejemplar nacarado del que acaba de apoderarse. Pero el hombre se rehúsa, cortés, pero a regañadientes.
Un sueño rico en símbolos, desde luego. Nabokov debía saber que en algunos lugares de este mundo se usa comer mariposas. Y por eso lleva una cuchara. Abandona el hotel por unas escaleras traseras, y se apropia de unas mariposas ajenas que están en un buzón, aunque es consciente de la inviolabilidad de la correspondencia. El extraño aparecido en el sueño de un modo sorpresivo se dispone a usar un microscopio que también podría servir, sobre todo en un sueño, para escudriñar las más diminutas intenciones de un hombre que sueña. Y se hablan en inglés, la lengua del país que lo había acogido como a un hijo, aunque añoró siempre la lengua rusa. Además Nabokov también debía ser consciente, o por lo menos lo era de un modo inconsciente en su sueño, de que se le había acusado de plagiar su novela sobre la ninfa, la nínfula Lolita, a un autor alemán, y que Michel Maar, un desconocido arqueólogo literario, había encontrado un cuento corto, de 1916, con el mismo título, escrito por un tal Heinz Lichberg.
Ya veo la cara que debe estar poniendo mi querido amigo de toda la vida. Él, que tanto desdeñaba a los lectores de sueños, comenzando por el doctor Freud, a quien solía apalear en sus textos siempre que se le presentaba la ocasión, y a quien llamó una y otra vez, con calculado desprecio, el Brujo de Viena.