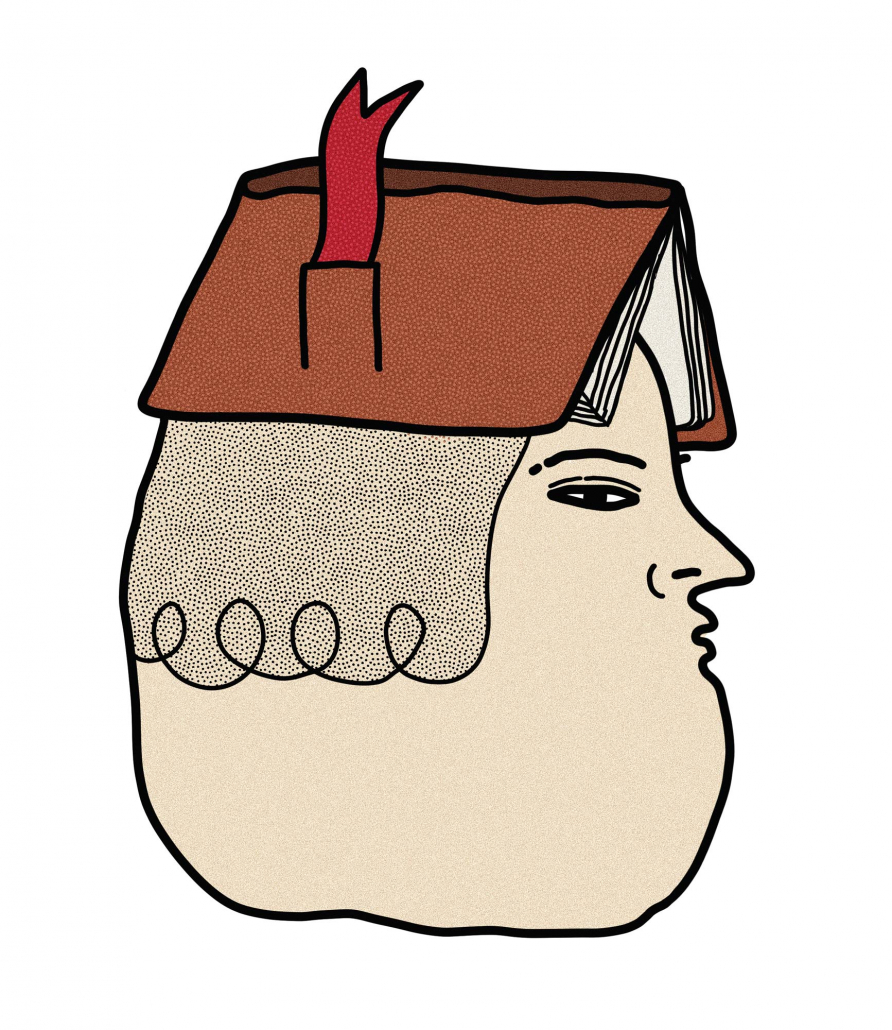La Constitución de 1991 tiene un pecado venial e inevitable.
Un quiebre como toca. Es hija del Estado de Sitio que amparó el autoritarismo y el abuso durante buena parte del siglo XX. Esa fue su ruta. El retrato de un país joven activo y un país viejo flexible. Un detrás de cámaras a puerta cerrada. Porque no todo pasa en las calles.
Votofinish
—
Por SANTIAGO PARDO
Ilustración de Sara Rodas Correa
La historia de la Constitución de 1991 tiene muchos padres y no tantas madres como debería. El origen de su creación tiene relatos que se multiplican y se expanden como raíces en un árbol. Por eso ahora que se conmemoran treinta años de ese esfuerzo colectivo por la razón es importante recordar una de esas genealogías no muy conocidas de nuestra Constitución. Una que no se construyó en los luminosos salones del Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, donde los constituyentes deliberaron, acodaron y pensaron un nuevo país. Tampoco un relato épico que se fraguó en las aterciopeladas salas del Palacio de Nariño. Este cuento constitucional se cocinó entre expedientes judiciales, cinta de tinta para máquina de escribir, sellos con la forma del escudo patrio y en los corredores de la sede del Banco de Crédito, ubicado en la carrera 7 con calle 27 en Bogotá, donde estaba un Palacio de Justicia improvisado porque la memoria del original había sido borrada por el fuego de un holocausto cuatro años antes.
Pero para entender esta historia hay que empezar en 1984, una fecha arbitraria y un número que parece más una combinación de chance. El primero de mayo de ese año, Día Internacional del Trabajo, el gobierno del expresidente Belisario Betancur expidió el Decreto 1038, en el que justificaba, en el lenguaje solemne de un notario, la decisión firmada: “En diversos lugares del país han venido operando reiteradamente grupos armados que han atentado contra el régimen constitucional, mediante lamentables hechos de perturbación del orden público y suscitando ostensible alarma en los habitantes”. Con esa frase sacada del diccionario de un burócrata, el presidente Betancur y su gabinete declararon el Estado de Sitio en todo el territorio nacional, una reliquia de la Constitución conservadora y autoritaria de 1886 que gobernó al país por más de cien años.
El Estado de Sitio, una de las expresiones más violentas de ese sistema político construido en las cenizas de la Guerra de los Mil Días, fue un instrumento que con obsesión religiosa y oportunismo criminal usaron todos los gobiernos para avalar sus deseos más autoritarios. Con la voluntad y una firma, el presidente podía, por ejemplo, ordenar que a los civiles se les hicieran juicios verbales de guerra, como en efecto se hizo con el infame Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala. A finales de los setenta la Corte Suprema asumió un control formal sobre el decreto: casi que revisar firmas de presidente y ministros y sale. No es exagerado decir que Colombia durante casi todo el siglo XX fue un país acorralado por el miedo. Rodrigo Uprimny y Mauricio García Villegas, en un meticuloso estudio de 2005, se aventuraron a la tarea del buen relojero y contaron los años en los que el país vivió en Estado de Sitio y llegaron a una pavorosa conclusión: entre 1949 y 1991 estas fronteras vivieron más de treinta años “excepcionales”.
¿Cómo se conecta esta historia de miseria constitucional con la Constitución de 1991? El Estado de Sitio tenía otra característica problemática, podía ser declarado de forma indefinida. Pasaban años enteros, y gobiernos de cuatrienio, sin que la emergencia se levantara. Por eso, cuando el gobierno de Virgilio Barco llegó al poder en 1986 el Decreto de 1984 estaba en pleno vigor. Barco, a quien su biógrafo, el historiador inglés Malcolm Deas, describió como un político realista, encontró un país despedazado que con el surgimiento del movimiento de la Séptima Papeleta imploraba por un cambio constitucional democrático; pero había un obstáculo difícil de sortear. La Constitución de 1886, fiel a su naturaleza conservadora, tenía un sistema cerrado en el que cualquier reforma solo se podía hacer desde el Congreso.
Los acontecimientos superaron al derecho escrito y era claro que la salida no podía pasar por la vía tradicional del Congreso. El 11 de marzo de 1990, aprovechando las elecciones locales y de Congreso, millones de colombianos depositaron una papeleta para convocar una asamblea constituyente que representara a todos para cambiar la vetusta Constitución de 1886. Nadie realmente contó los votos. Jaime Serrano Rueda, el registrador de la época, en un acto de equilibrismo legalista, dijo que no existía una ley que le permitiera contar las papeletas pero que en todo caso si alguien la depositaba en una urna ese acto por sí mismo no iba a anular ninguna elección. Ante la incertidumbre de que seguía, el Estado de Sitio se convirtió en la puerta de entrada al cambio.
El 3 de mayo de 1990, usando las competencias constitucionales del viejo Decreto de 1984, el presidente Barco expidió el Decreto 927 con el que se permitió que para las elecciones presidenciales del 27 de mayo siguiente se votara por la opción de un cambio constitucional y se contara, ahora sí de manera oficial y con la refrendación del poder del Estado, una papeleta para convocar, por fuera de las reglas de la propia Constitución vigente, una Asamblea Constitucional con “representación de fuerzas sociales, políticas y regionales de la Nación, integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución Política de Colombia”. En otras palabras, el Estado de Sitio se convirtió en la llave que abrió la bóveda para la reforma constitucional en el país.
Según contó la revista Semana en su momento, casi cinco millones de colombianos votaron a favor de la convocatoria de una asamblea destinada a cambiar la Constitución y, de paso, la historia del país. Con ese impulso, los últimos meses del gobierno Barco se destinaron a construir un delicado acuerdo entre diferentes sectores políticos para acordar las reglas básicas de esa asamblea y el número de delegados que serían elegidos. El 3 de agosto de 1990, cuatro días antes su posesión como nuevo presidente, César Gaviria Trujillo anunció lo que el periódico El Tiempo llamó un “histórico acuerdo para la asamblea constitucional”. Era un documento detallado de más de cuarenta puntos que terminaba con las firmas del presidente electo —quien también representaba al Partido Liberal—, de Rodrigo Marín Bernal —en representación del Movimiento de Salvación Nacional—, de Álvaro Villegas Moreno —por el Partido Nacional Socialconservador— y de Antonio Navarro Wolff —representante del Movimiento Alianza Democrática M-19—. También, fiel a nuestra tradición santanderista aferrada a la letra menuda de la ley, el político liberal Julio César Sánchez García firmó como testigo de los acontecimientos, como si acaso la gente no creyera en lo acordado.
Con el acuerdo en la mano, y ya instalado en la presidencia, César Gaviria no perdió el tiempo y el 24 de agosto sacó el Decreto 1926, usando las facultades del Estadio de Sitio de 1984, y convocó para el 9 de diciembre siguiente a la elección de los delegados de la Asamblea Nacional Constituyente. Y acá es cuando la historia da un giro copernicano y llega al improvisado Palacio de Justicia de Bogotá. Desde 1979 una reforma constitucional había ordenado que todos los decretos de Estado de Sitio fueran revisados por la Corte Suprema de Justicia, de modo que la convocatoria a la constituyente de Gaviria no era definitiva, tenía que ser refrendada por los 26 magistrados que en ese momento conformaban el Tribunal.
El debate en la Corte fue todo menos tranquilo. Como era la costumbre, la Sala Constitucional —integrada en ese momento por seis magistrados— debía preparar un proyecto para que el pleno lo discutiera. En principio los jueces encargados del proyecto presentaron una sentencia que buscaba declarar la inconstitucionalidad de la convocatoria realizada por Gaviria con el argumento, ya reiterado por el propio Tribunal en otros casos, de que la Constitución de 1886 contempló que solo el Congreso podía cambiar la Constitución. La posición inicial pasó por un reñido debate que terminó con un empate a trece entre los magistrados que apoyaron la posición original y los que consideraron que el decreto de Gaviria era constitucional. Si el empate persistía, la Corte debía, bajo sus propias reglas, sortear a un conjuez para que decidiera todo lo que se jugaba Colombia. La suerte constitucional del país quedaría entonces en manos del azar de una moneda. Para evitar eso, el 11 de octubre de 1990 el presidente de la Corte, el magistrado Jorge Carreño Luengas, decidió conformar una comisión con otros cuatro magistrados: el vicepresidente Pedro Lafont Pianeta, Alberto Ospina Botero de la Sala Civil, y Fabio Morón Díaz y Hernando Gómez Otálora, de la Sala Constitucional. La presencia de estos dos últimos jueces no era fortuita. Gómez era parte del grupo de magistrados que creían en la inconstitucionalidad mientas que Morón fue el único disidente de su sala y se unió a la mayoría de los magistrados que apoyaban las elecciones constituyentes.
Los magistrados Gómez Otálora y Morón Díaz habían recorrido caminos tan diferentes en la vida que en muchos puntos se encontraron. El primero fue un abogado tunjano y conservador con un largo recorrido público. Llegó a la Corte después del holocausto del Palacio de Justicia tras haber sido ministro de Hacienda, representante a la Cámara por Boyacá y rector de la Universidad de los Andes, donde fue parte del grupo de fundadores de la Facultad de Derecho. Fabio Morón Díaz, abogado cartagenero, liberal, que también llegó a la Corte para recomponerla después de la tragedia del 85, había sido representante a la Cámara y decano de Derecho de la Universidad de Cartagena, así como director del diario local El Universal.
Después de una jornada maratónica, el 12 de octubre a las 3:30 p. m., como lo contó El Tiempo, la comisión llegó con una propuesta apoyada por todos sus miembros, incluidos los dos magistrados de la Sala Constitucional. Esa tarde Gómez Otálora tomó la palabra de primero y explicó que la crisis del país solo se podía atender si se respetaban los evidentes anhelos de la gente por una reforma constitucional profunda. Con la sincronía de un equipo olímpico de revelos, Morón Díaz continuó con la exposición y aseguró que era obligación de los jueces reconocer que las actuales instituciones resultaban inadecuadas para resolver la ruptura que vivía Colombia. Esto cambió el empate, y dentro de la Corte se logró conseguir una mayoría de catorce votos, contra doce, que avaló el decreto de convocatoria a la elección de la asamblea en diciembre de ese año y despejó el camino para la primera Constitución democrática del país. En un resumen de los acontecimientos, al día siguiente El Tiempo explicó que los magistrados que salvaron a la Constituyente de lo que era un seguro naufragio plantearon en el debate que “había llegado la hora en que la Corte debía romper las ataduras de su jurisprudencia”. El entusiasmo por el fallo llegó a tal extremo que en su edición del 20 de octubre siguiente, en las páginas centrales del periódico, El Tiempo publicó el fallo completo que terminó siendo redactado por dos mundos aparte: el de un conservador del interior del país y un liberal de la costa Caribe.
Gracias al voto de un juez que tuvo el coraje de cambiar de opinión, en el país no solo se rompieron las ataduras del pasado judicial, sino que se abrió un cambio que tiene plena vigencia en un país cruzado por el fuego. El voto de Gómez Otálora que salvó la Constitución también salvó al país de sí mismo, de sus propias reglas y agonías.