Antología del llanto
—
Por JUAN ESTEBAN ARDILA LONDOÑO
Ilustración de Samuel Castaño
Uno se pega una lloradita de vez en cuando y por cualquier razón. Hay chilladas que lo revuelcan a uno, otras son decepcionantes, inesperadas, a los gritos o silenciosas. Yo soy más de llorar a escondidas. Cuando llega, no quiero que me vean, pero agradezco poder sentir una emoción fuerte, así sea demoledora. Lloro y siento alivio, pero también me pregunto qué me llevó a no predecir el llanto, porque siempre me toma por sorpresa.
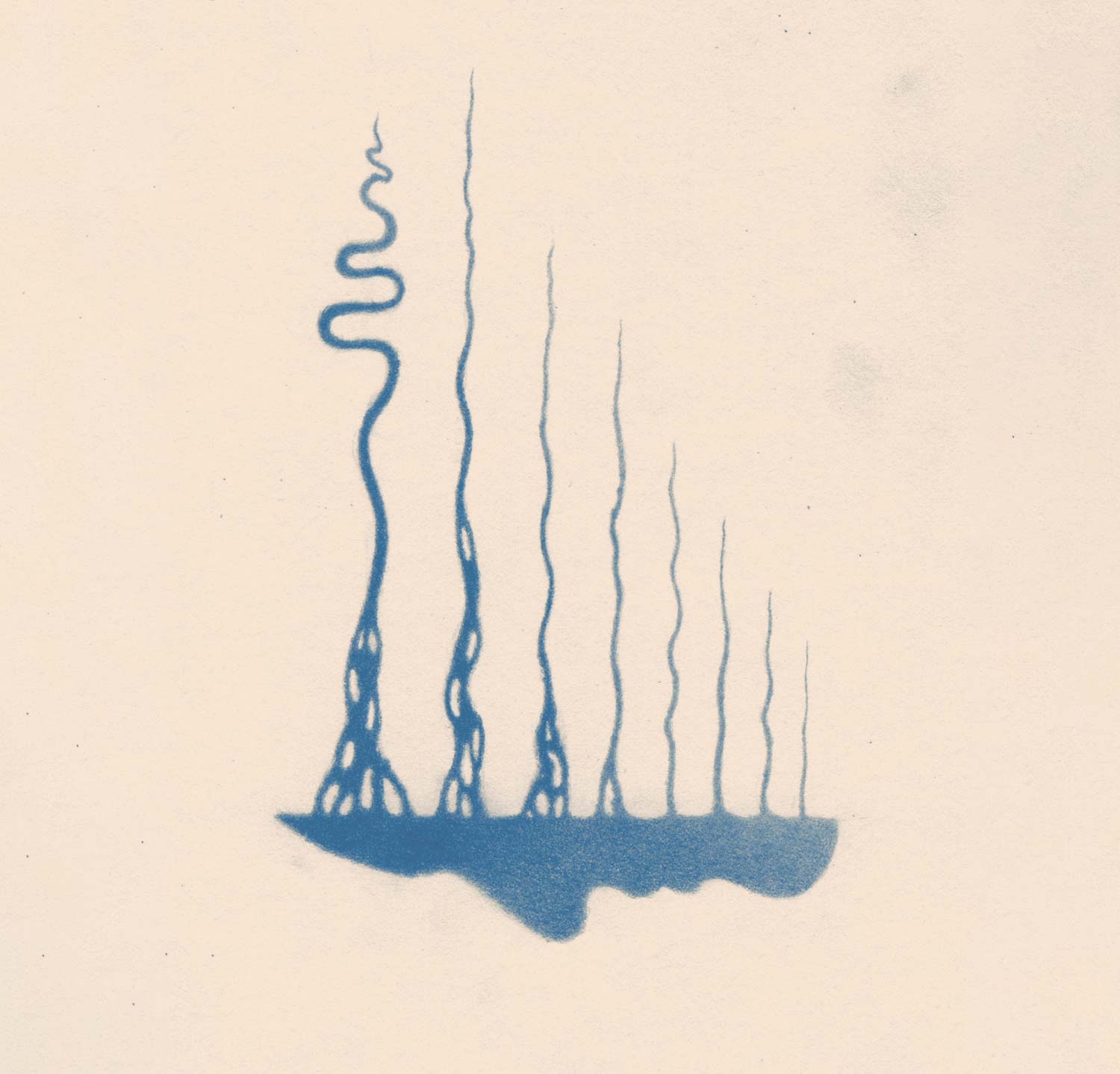
I – Cómo perder el año
Mariana corre por el salón toda la jornada y le pregunto por ella a la profesora a cargo del grupo de segundo, en el que hago mis prácticas profesionales. “La mamá está internada, nadie sabe quién es el papá y la abuela no la quiere, solo la cuida un tío. Ella no hace nada, no sabe leer, ni escribir y va a perder el año”, responde. Me impresiona su respuesta, pues apenas es febrero. Noto que los niños la excluyen por no saber escribir y me entero de que algunos de ellos intentaron tirarla por el balcón del tercer piso el año pasado. La profesora, encargada de cincuenta estudiantes, tampoco tiene tiempo para evitar que algo así vuelva a suceder. También me comenta que le dan ataques epilépticos. La primera vez que la veo convulsionar, sus compañeritos la imitan al tirarse al suelo para revolcarse frenéticamente. Les pego un grito durísimo para que dejen de hacerlo. La segunda ocurre mientras revisamos en el escritorio las actividades de los niños. Mariana le arroja la cartuchera a la profesora en la cabeza y cuando la miramos para regañarla se agarra la cara con las manos y grita. Convulsiona y corro hacia ella para acomodar su cuerpo de lado hasta que se calme, tal como me recomendó mi asesora de prácticas si volvía a pasar, porque la primera vez no supe reaccionar. Los compañeritos nos rodean. Le pregunto cómo está, pero no responde y mira al techo. El tío llega por ella y Mariana lo ve con ojos llenos de lágrimas que no se atreven a resbalar por las mejillas. Incorpora su cuerpo con energía renovada para correr hacia los únicos brazos que la cuidan. Se van. Invisible ante la mirada de los demás que chismosean sobre lo ocurrido y no prestan atención a ninguna otra cosa, me quedo solo en el piso, pensando en las lágrimas retenidas, mientras las mías no aguantan más.
II – ¡Buenísimo!
A la salida de la estación del metro de San Antonio escucho que la gente grita. “Atraparon a un ladrón”, pienso. En medio de la llovizna, un jovencito de doce o trece años corre cerca de mí, a la vez que se choca con los carros inmóviles en el trancón. Busca la manera de escapar, pero un hombre lo agarra y entre cuatro o cinco le pegan puñetazos, patadas y lo insultan: “Negro hijueputa”, “malparido”, “esto te pasa por rata, gonorrea”. Alguien le estampa el casco de una moto en la cara. Un chorro de sangre brota de su cabeza y se riega en el suelo. Cuando llega, la policía no intenta detener la paliza que le dan mientras lo llevan al CAI. A mi lado, una señora dice: “Para qué no se pone a estudiar. ¡Muy bueno, por ladrón!”. No escapo del recuerdo de su cara ensangrentada. Me tomo una aromática en una cafetería cercana para que me calme el llanto inútil. El reguero de sangre que quedó debajo de la estación San Antonio ha desaparecido. El agua de lluvia acumulada, que corre calle abajo, lo condujo a las alcantarillas.
III – Ay, Pacho
No consigo dejar de mirar a la abuela. Acaricia con suavidad la cabeza del abuelo, le da un beso prolongado en la frente y dice: “Ay, Pacho, descansa”. Empieza a entonar oraciones por los difuntos y llama a sus hermanas, hijos y nietos para darles la noticia y pedirles que vengan a acompañarla. Llegan mis tíos y sollozan mientras se enfrentan al cuerpo de su padre, flaco y lleno de llagas porque hasta olvidó cómo caminar. Más tarde llegan los de la funeraria a llevarse el cuerpo y piden a mi abuela que elija la ropa que quiere que lleve puesta el abuelo en el velorio. Cuando les da la ropa, la abuela comenta: “No se vayan a olvidar de acomodarle bien las trencitas” y suelta una carcajada, al tiempo que la trabajadora de la funeraria le pregunta si puede repetir lo que dijo, porque no entendió. Entre lágrimas de risa la abuela le repite y como la trabajadora sigue sin entender, le explica que como Pacho es calvo lo imaginó con peluca y maquillaje. Mi madre, con la cara descompuesta de tanto llorar, le grita que cómo se le ocurre decir eso, pero la abuela sigue riendo. Cuando sacan de la casa el cuerpo envuelto en bolsas negras sobre una camilla, nos sentamos junto a la abuela para retomar los rezos. Entre padrenuestros y avemarías, llora sin hacer ruido. A mí nadie me ve llorar tampoco, porque cada quien está ocupado en su llanto. No se han dado cuenta de que no he dejado de chillar desde el primer momento, no por el abuelo, que nunca dejó de ser un fantasma; sino por la abuela, a quien todavía no consigo dejar de mirar desde que le acarició la cabeza, le dio un beso en la frente y pronunció las palabras precisas.
IV – Otras formas del dolor
La gata lleva una semana internada porque dejó de comer y le descubrieron una malformación congénita en los riñones. Desde afuera llamo a mi papá al celular. Según el médico, solo le queda la eutanasia y mi mamá me dijo que lo llamara a él para preguntarle qué piensa. Cuando contesta y le explico la situación me dice que no hagamos sufrir más al pobre animalito, que es mejor para ella estar cerca de nosotros en sus últimos días. Miro hacia el techo para que no salgan las lágrimas mientras lo escucho. Decidimos llevarla para la casa. Luego salimos a comer en una cafetería cercana porque no comimos nada en toda la tarde. “Esto se siente tan diferente a otras veces, ni con la muerte de algunos familiares me he puesto así de mal”, dice mi mamá. Gasto todas las servilletas de la mesa para limpiarme la nariz congestionada. Lloramos juntos y nos vamos para la casa. La gata se resiste a morir y, pasadas dos semanas, vuelve a comer, saltar y correr. Yo no dejo de llorar, pero en secreto, para que no piensen que soy un exagerado por estar tan mal por un gato; ni se incomoden con el llanto de un hombre, como ha ocurrido antes en la familia. Siento que la gata se me va a morir en cualquier momento. La vigilo, reviso que esté respirando cuando duerme y dos o tres veces al día la abrazo muy fuerte, para retener en la memoria cómo se siente amarla. Ella mejora con los días, pero mi secreto empeora con el tiempo.
V – Rutina del derrotado
Es un miércoles de septiembre y desde la primera lágrima entiendo que será uno de esos días aleatorios en los que la melancolía, crónica y casi siempre inofensiva, se acentúa. Termino de leer un libro epistolar que no tiene nada de triste, pero que me puso a chillar toda la mañana solo porque los personajes envejecieron y dejaron de escribirse. Después de almorzar, camino en la calle y veo a un anciano cojo, con una muleta debajo de un brazo, que arrastra un carrito de helados con el otro. Lloro mientras lo veo irse y saboreo una paleta de helado que le compré. Más tarde, en la entrada de un centro comercial, miro a un hombre con una bolsa de chupetas en forma de corazón que llora y pregunta quién le hace el favor de comprarle algo. Lloro con su llanto, pero no le compro nada. Llego a clase por la tarde y saludo a la profesora, me siento en el pupitre, pero unos segundos después voy al baño para aprovechar que mis compañeras no han llegado y pegarme otra lloradita. Después de clase, en el metro, lloro; caminando hacia la casa, lloro; en mi cama, lloro. “Qué es esta lloradera”, pienso y sigo chillando. Con un poco de culpa, deseo sentirme siempre así de vivo, pero también ruego que desaparezca, por fin, este miércoles de septiembre.
VI – Los peligros de comer
Terminamos de almorzar como debe ser: con un postre. Pedimos una torta cremosa de chocolate con nueces, pistachos, helado de vainilla y salsa de ahuyama. Le doy una probadita a la torta y me agarra una incontenible alegría que me arrastra al presente, a sentir que estar aquí sentado es suficiente, compartiendo comida con un ser querido, bajo la llovizna infinita de Medellín y con la vista de un paisaje compuesto por plantas típicas de la ciudad que uno deja de contemplar por la costumbre de siempre verlas. Las lágrimas se acumulan en mis ojos, pero las disimulo de inmediato, como si se tratara de un reflejo que se activa sin pensar. Me concentro en el postre para distraerme y cometo el error de probar la salsa de ahuyama. Está deliciosa, pero su sabor me arrastra al pasado, a cuando vivía con mi mamá y ella cocinaba todas las semanas sopa de ahuyama con crema de leche y cilantro. Siento el deseo de que esté probando la salsa a mi lado y hablemos como antes, sin la costra de impaciencia y malgenio que se forman alrededor de la piel del hijo que necesita distancia, para poder así rescatar esos vínculos primerísimos y abrumadores. El llanto ya no espera. Milagrosamente, quien me acompaña va al baño. “Qué pereza explicarle a los otros uno por qué llora”, pienso mientras me permito llorar, pero no tanto porque luego no soy capaz de parar y corro el riesgo de que me pregunte si me pasa algo. Cuando vuelve del baño aprovecho y también voy. Allá lloro otro rato y me entra una risa nerviosa al pensar que uno habla mucha mierda sobre que llorar también es válido para los hombres, pero al momento de hacerlo le entra a la mente un pánico y hace lo posible por evadir la chillada. Con una amplia sonrisa en la jeta, vuelvo a la mesa para terminar el postre, pero ya no toco la salsa de ahuyama.
Etiquetas: Juan Esteban Ardila Londoño , Samuel Castaño


