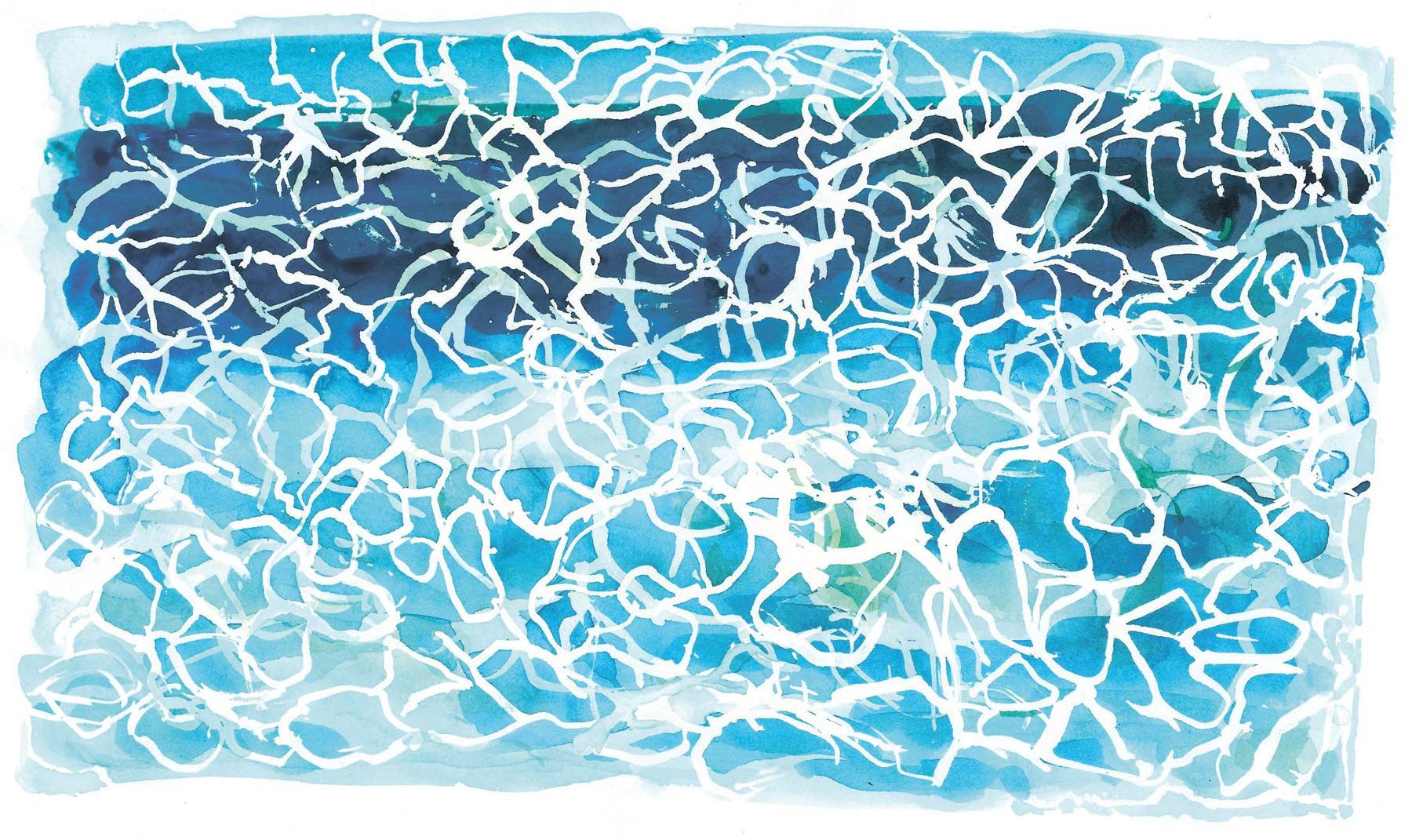Dentro de algunos años, quizás no muchos para verlo, mejor, para oírlo, iremos a ver un cine hecho por jóvenes, poetas desde la punta de los pies a la cabeza, y escucharemos, allí en la pantalla, todo lo que ahora oímos sin prestarle atención: canciones de escuela, ruidos de patio, declaraciones de novios en los barrios, pronunciaciones llenas de tics de los profesores de colegio, las calles empinadas de los suburbios recorridas a las seis por un murmullo alegre que va azulándose… Y, sobre todo, la deliciosa dicción de las muchachas del servicio, una dicción de tierras bajas, costeñas…
Toda esa región de palabras y sonidos que son ahora tierra muda.
Hace algunos meses, al oriente de la ciudad, conocimos unos maravillosos niños ciegos de ocho a doce años que son como los chayules. A la cambiante luz del día, contra ella, ellos ven sombras, cuerpos que avanzan, bultos que la luz vagamente contorna. En el amplio y ovalado salón donde leen y escriben en braille, la luz entra generosa por cuatro ventanales altos de doble hoja, una luz siempre verde, contaminada de los casco de vaca que crecen densos rozando el edificio.
Cierta tarde, paseándome discretamente por los corredores de la casa, escuché un diálogo entre dos ciegos casi adultos, recostados contra un muro naranja. Uno preguntaba al otro, como quien se decide a confiar una punzante preocupación: “¿Vos qué pensás de la música caliente? La gente la oye mucho. Pero, decime, ¿es en verdad una música importante?”. El otro contestaba, dudando, que realmente lo ignoraba. Estaban las puntas de los codos tocándose, ocultos entre enormes helechos. Era un diálogo cómico, pero emocionante creo yo, preguntándose con ese imperceptible tono original de quien no sabe aún todas las cosas.
Pero quiero recordar además otro diálogo, hablar del lenguaje de la piscina. Una mañana a la semana, los niños tienen una hora de piscina. Bajan en pantaloneta desde las habitaciones, se duchan en masa chocándose unos con otros y, embelesados por los helados reflejos que llegan para algunos, lentos, hasta el oscuro cerebro, guiados por la fría escalerilla, entran al agua poco profunda. Van tomados de la mano, conversando como parejas de esposos que se abren paso por el espeso aire de un viejo parque. Van conversando acaloradamente como si discutieran. Pero no discuten.
De pronto se detienen frente a un borde. El agua azul envuelve los cuerpos hasta las tetillas. Y allí tienen una loca conversación.
—Tú gritas cuando me hunda: ¡Tiren el polvo Mexana p’arriba!
—No, grita tú primero y yo me hundo.
—No, decí: ¡Tiren el polvo Mexana p’arriba! Yo oigo debajo del agua…
En un juego loco que al fin ambos equitativamente realizan. Se gritan una frase enigmática que tal vez revela la vida de los dormitorios, la vida de los buenos y los malos olores que dividen su territorio apasionado.
Algún día, pienso, escucharemos en la pantalla las palabras menores. El ronroneo de los camiones que marchan por la autopista hacia la costa, las luces amarillas que avanzan hablándose en voz alta.