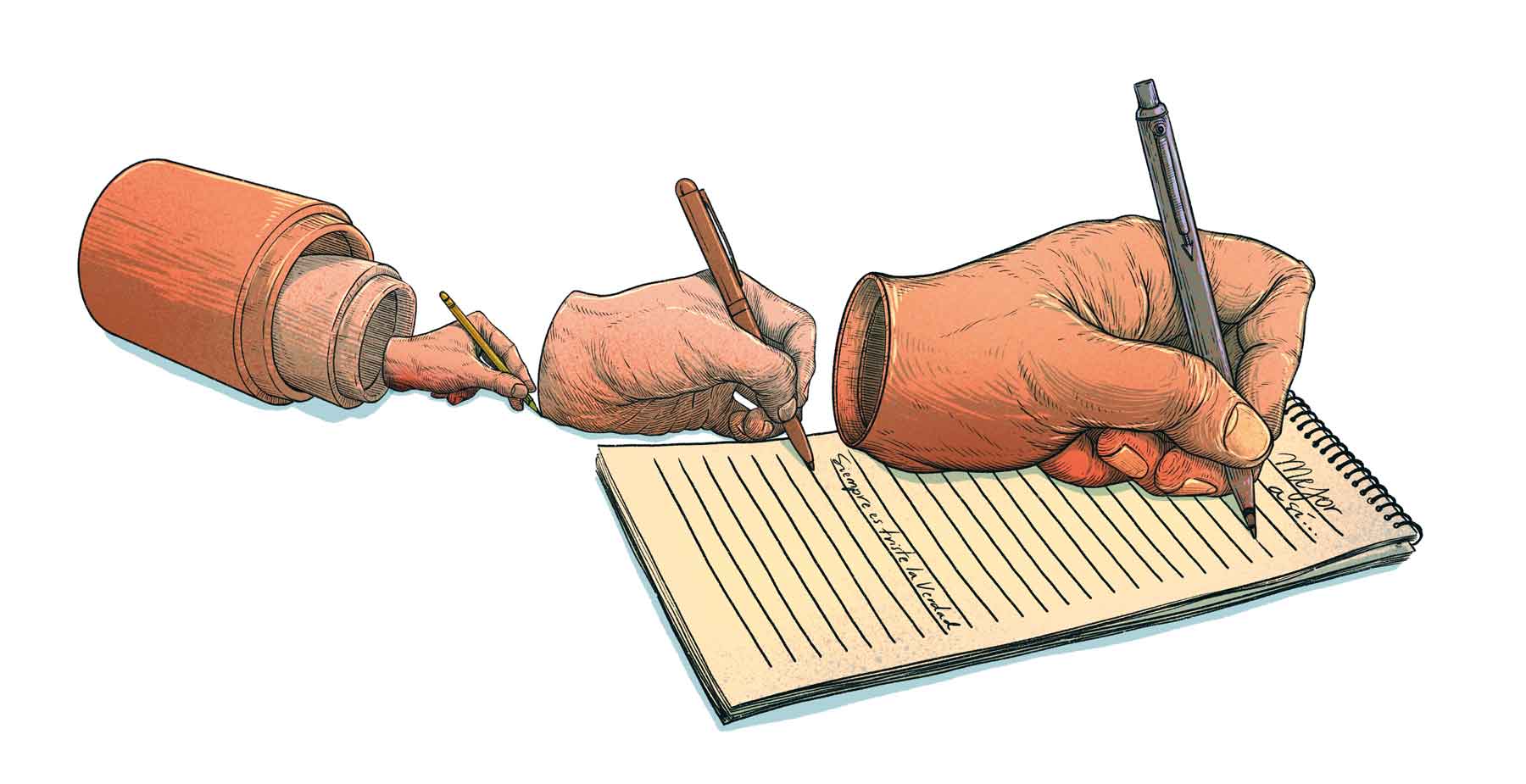Debió ser en 2003, quizás en 2004, en cualquier caso no pudo ser en 2005 porque para entonces ya me había graduado de la universidad. Siempre he tenido mala memoria. Ni siquiera puedo asegurar para qué curso lo escribí (¿sería para Géneros y lenguaje, con Carlos Mario Correa, o para Periodismo cultural, con Carlos Uribe de los Ríos?). Lo cierto (¿pero qué es lo cierto aquí?) es que el texto era una entrevista a Octavio Escobar, el escritor caldense autor de El color del agua. La entrevista se titulaba “Un tipo normal llamado Octavio Escobar” y comenzaba de este modo:
La luz verde oliva de la lámpara del bar chorrea sobre la cabeza de Octavio mientras él bebe de su cerveza, despreocupado. Al fondo, resuena una canción de Coldplay y yo estoy tranquilo, curiosamente tranquilo, como si me encontrara acompañado por un viejo amigo y no con uno de los escritores más importantes del país en la actualidad.
—Hablemos de los concursos literarios —le propongo.
—Me parece bien —responde.
No todo lo que Octavio Escobar toca lo convierte en oro, pero casi todo lo que escribe lo convierte en premio. Es quizás el escritor colombiano que más concursos nacionales ha ganado recientemente en el país. El año pasado, por ejemplo, recibió el Premio de Cuento Universidad de Antioquia por su libro Hotel en Shangri-Lá y el primer premio en la VIII Bienal de Novela José Eustasio Rivera con El álbum de Mónica Pont.
—Fue muy curioso —me dice sobre el concurso de la Universidad de Antioquia—. La noticia me la dieron un 20 de septiembre, que era un viernes, y el lunes, cuando llegué a Manizales, me dijeron que me había ganado la Bienal, entonces todo el mundo empezó a bromear: “¿Te vas a ganar dos premios por semana?”.
La verdad, aún ahora me parece un buen inicio. Es ágil, fácil de leer, nos pone en situación. Diría incluso que es una buena entrevista si no fuera porque yo nunca conocí a Octavio Escobar.
Permítanme explicarme: yo era un estudiante acucioso que sin embargo había pasado por una de esas relaciones amorosas que te parten en pedazos, y así, hecho polvo, no quería salir a reportear ni ir a clase (ya saben cómo es cuando se pone el corazón en juego y se pierde). Pero tampoco quería tirarme el semestre. Acosado por el final de la materia, escribí esa entrevista mentirosa aprovechando que había leído todo sobre Octavio Escobar, desde sus cuentos infantiles hasta De música ligera, mi favorito. También otro montón de entrevistas publicadas en periódicos y portales. Todavía me pregunto de dónde saqué respuestas como esta:
—¿A qué horas escribe?
—Escribo cuando tengo ganas, a veces durante horas, otras veces unos minutos y ya no más. Debo aclarar, sin embargo, que me encanta caminar, y cuando lo estoy haciendo es cuando estructuro mis historias y converso con mis personajes. Es una literatura peripatética, digamos. Así me preparo para el trabajo frente al computador.
Sonaba natural, creíble. Me cercioré bien de que nada del texto pudiera encontrarse en internet. Cada respuesta la escribí yo directamente, imaginando qué hubiera respondido el autor. No es que me creyera muy perspicaz. Lo que sentía era desamor y pereza. La nota en la materia me importaba poco: yo solo quería seguir adelante, salir de todo. Envié la entrevista por correo electrónico esperando, acaso, un 3.0.
Aquí empezaron los problemas. El profesor (¿Carlos Mario Correa, Carlos Uribe?) publicó la nota en el portal de periodismo universitario De la Urbe, acompañada de una foto bajada de internet. No supe qué recepción tuvo el artículo (no eran tiempos de likes entonces). Lo importante, para efectos de esta historia, es esto: Octavio Escobar leyó el texto y escribió a De la Urbe asegurando, con justa razón, que él nunca había dado esa entrevista. De acuerdo con el reglamento estudiantil, un hecho así podía significar mi expulsión de la universidad.
No recuerdo los detalles del proceso disciplinario. Puedo jurar que cuando escribí la entrevista no me sentí un impostor; tampoco la había escrito para que fuera publicada (lo cual era un derecho de los profesores dentro de la estructura de la facultad: ellos podían, si querían, publicar cualquier artículo de los estudiantes sin necesidad de consultarles). Como un acusado en una sala de juicios, me sentaron frente al decano y el jefe del pregrado. Me dijeron que tendría que defenderme ante el Comité de Asuntos Estudiantiles. Ahí se definiría si me echaban o seguía en la facultad.
Sin cabeza ya para pensar en desamores, conseguí el correo desde el que había llegado la queja y le escribí. Le conté todo: mi proceso pos-Carolina, mi proceso disciplinario. Octavio, que al fin de cuentas había escrito historias de amor perdido como Saide, se congració conmigo y me envió una de las respuestas que más guardo en el corazón:
—De todas maneras —decía en su correo— es quizás la mejor entrevista que me han hecho.
Volvió a escribir al portal De la Urbe diciendo que de repente había recordado el momento de la entrevista, llevada a cabo en un bar un día después del lanzamiento en Medellín de Hotel en Shangri-Lá. El correo mencionaba que entre tantas entrevistas que había dado posterior al Premio de Cuento la había pasado por alto y que por favor no tomaran represalias contra mí. Incluso se disculpaba por la confusión.
Este correo había bastado para cerrar mi proceso, aunque el texto (por mera duda) había sido desmontado de la web. A salvo ya, le escribí de nuevo a Octavio agradeciéndole por todo. Él me devolvió el mensaje preguntándome cómo había creado la entrevista.
—Me sorprendió —decía en su e-mail— que mencionaras mis autores de cabecera. Sobre todo a Lévi-Strauss, del que estoy seguro nunca haber hablado en una entrevista. ¿Cómo hiciste para saber que Tristes tópicos es uno de mis libros favoritos?
Le conté sobre mis lecturas y los apuntes que había hecho de su obra. Octavio respondía cada correo, de veras interesado; sin darnos cuenta, fuimos trabando una amistad. Durante meses, discutimos mucho sobre los autores que falsifican obras y la razón de esto. Octavio pensaba escribir un relato literario a partir mi entrevista imaginaria, y quería saber todo sobre los motivos que llevan a un autor a utilizar personajes reales. Hablamos de Janet Cook, la emblemática reportera de The Washington Post que tuvo que devolver su premio Pulitzer al descubrirse que el personaje de su reportaje no existía; también de Nahuel Maciel, el escritor argentino que había publicado un libro de conversaciones con García Márquez que nunca se dieron, con un prólogo de Eduardo Galeano que el mismo Maciel escribió; y hasta de Alfredo Castrillón, un reportero local que, según se decía, falseaba muchas de sus crónicas. Revisamos los textos alterados, nos maravillamos con sus estilos. Concluimos que estos autores (como yo) no habían hecho lo que hicieron en búsqueda de fama sino por algo más elemental y hermoso: el trabajo de continuar y escribir mejor.
—Al fin y al cabo —me dijo Octavio en un correo— escribir se trata de meter mentiras del mejor modo, con las escasas herramientas que uno tiene a la mano.
Debieron pasar un par de años (o quizás más) en los que los correos electrónicos se fueron haciendo cada vez más espaciados. Hasta que supe que Octavio regresaría a Medellín al lanzamiento de su libro 1851. Folletín de cabo roto, una novela histórica sobre la colonización antioqueña. Aprovecharía el evento de la Fiesta del Libro para conocerlo al fin. No quise escribirle (ni él me escribió) anunciándome. Sería una sorpresa y, creo, sentía cierta emoción. Puedo decir que de nadie había aprendido tanto sobre técnica literaria como de Octavio Escobar Giraldo y esos correos electrónicos que nacieron de una entrevista falsa.
El evento no lo recuerdo, o lo que recuerdo fue aburrido. Luego de terminar, Octavio (calvo, barba de tres días) firmó autógrafos y se tomó fotos con la gente. Esperé a que la sala estuviera casi vacía para acercármele.
—Hola, Octavio. Soy Camilo —le dije.
Me extendió la mano por cortesía, pero era evidente que no comprendía bien. De todas maneras, pensaba yo, solo hasta ahora nos veíamos.
—Camilo, el de los correos.
Silencio.
—El de la entrevista falsa —le dije, ya un poco ofuscado.
—Lo siento, no entiendo —me dijo.
—Hombre, el de la entrevista en De la Urbe, el de los correos sobre los escritores que inventaron cosas.
—Todos los escritores inventan cosas.
—Me refiero a entrevistas que nunca sucedieron.
Octavio miró hacia atrás, como si yo le hablara a alguien a sus espaldas.
—Octavio, nos hemos escrito un montón de correos.
—¿Está seguro de que era yo?
—Claro, agarlon@hotmail.com. Me lo sé de memoria.
—Ese no es mi correo.
—Te estás burlando de mí —y me reí sin ganas.
Pero Octavio permanecía impasible.
—¿Te estás burlando de mí? —pasé a la pregunta, sin risa.
—No entiendo de qué me está hablando.
En esas, una chica se le acercó a Octavio para que le firmara un libro. Di dos pasos hacia atrás.
—Qué pena, hermano —dije.
Octavio me miró y me dijo:
—Siempre es triste la verdad.
Llegué a casa confundido. Busqué en internet el correo del escritor y el único que me aparecía era octavio.escobar@ucaldas.edu.co. Decidí escribirle al correo de siempre. Dentro de mí guardaba la esperanza de que todo hubiera sido una confusión y aún pudiéramos vernos. La respuesta, desde agarlon@hotmail.com, solo tenía una pregunta:
—¿Qué te hace creer que yo soy Octavio Escobar?
Le escribí un largo mensaje diciéndole que no era gracioso. Su respuesta, en ese mismo estilo interrogativo, me llegó al otro día:
—¿Y si te digo que yo también he leído todo sobre Octavio Escobar? ¿Y si te digo que me molestó que alguien lo hubiera estudiado tanto como para escribir una entrevista falsa? ¿Y si te digo que yo, que lo he estudiado más, me di cuenta de que la entrevista era falsa y, en su nombre, envié ese correo al portal?
—No puede ser —le respondí en mi correo—. Nadie se pone en esas.
—¿Estás seguro? —me respondió.
Esa noche casi no pude dormir. Al otro día le escribí:
—Yo creo que sí sos Octavio Escobar. Que estás jugando conmigo como parte del relato que querés escribir. Siempre me has dicho que las tramas, igual que la vida, hay que estirarlas a ver qué sale. Bien hecho, maestro. Yo jugué con tu nombre alguna vez y ahora vos jugás conmigo.
—Yo soy, o no, Octavio Escobar —me dijo en su respuesta—. He ahí otra lección sobre literatura: siempre se trata de confiar.
Herido, le respondí con sus mismas palabras:
—Mejor así. Siempre es triste la verdad.