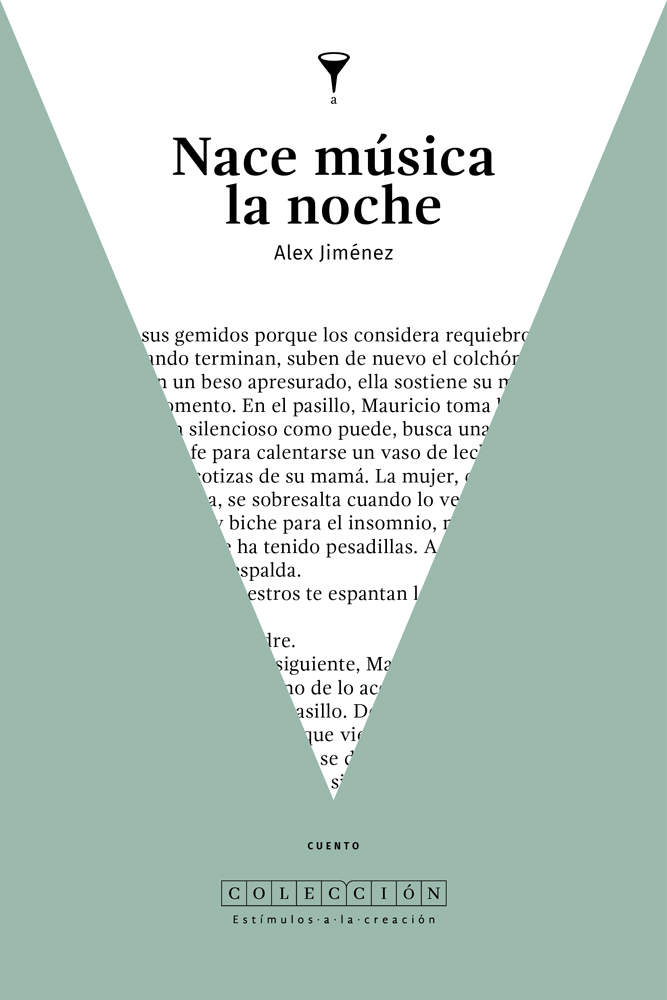Nace música la noche
Álex Jiménez
—
La escritura de Álex en Nace música la noche está viva, y como lo vivo, es fogosa, se sacude estructuras de lo rígido, rehuye lo bidimensional de la página: se aleja de ser superficie y es sinuosa, ambigua —contiene dulzura y dureza conjugadas—. Álex construye personajes encomiables, inesperados y fascinantes —con todo el peso de la palabra— que se niegan a ser simple imagen representada. Porque claro, son personajes de ficción, pero en cuanto entramos en contacto con ellos… ¡la duda! ¿son personajes de ficción?
Sara Zuluaga
La ofrenda musical
—No te llevés mi guitarra, peregrino —dice Cristóbal como si el ladrón fuera su amigo—. Es como si yo te quitara tu navaja.
El ladrón no puede evitar una sonrisa. Contempla la cara del músico, iluminada por el zumbido de un anuncio neón: barba rala, frente infinita, mirada de perro fiel, gesto tranquilo pese a la fetidez de la alcantarilla. Siente una especie de gozo que solo había experimentado de niño ante un monumento de San Agustín, en las fiestas patronales de su pueblo, de la mano sudorosa de su mamá. Es como si el músico no lo juzgara, como si le reconociera algún grado de legitimidad. El ladrón se ve tentado a renunciar al asalto, pero Cristóbal saca los documentos de su billetera y se la extiende con la misma naturalidad con la que pagaría cualquier transacción cotidiana. Ahí van cien mil, dice mientras guarda los documentos en el bolsillo de atrás. También le ofrece los zapatos de tela, casi nuevos y de buena marca. El ladrón se rehúsa con una gallardía que lo toma por sorpresa y lo enorgullece. Incluso, contrariando su naturaleza, hace ademán de devolver el dinero. Cristóbal insiste en dejárselo. El ladrón se despide y se deja llevar por el impulso de extender la mano. De inmediato se percata del disparate, y antes de poder retirarla, el músico se la atrapa, la aprieta con cordialidad y le regala una sonrisa. El ladrón se va despacio y mira a su alrededor a la espera de que en cualquier momento aparezcan las cámaras escondidas de ese programa de televisión que está de moda.
Cristóbal sigue sin mirar atrás. Ya encontrará la manera de volver a su casa. Lo más probable es que tome un taxi y le pida a su madre que lo pague. No es algo que lo inquiete. Tiene una labor más grande entre manos. Lleva meses acariciando la idea. Aunque nadie lo sabe, ha dejado pistas en conversaciones. Si alguien hubiera entretejido lo que decía, quizás habría olfateado su propósito.
Hace varias noches exhaló una bocanada de humo dulce y se dirigió a la amiga que a veces se quita las ansias con él: “Mónica, una canción es un genio en una botella. ¿Te das cuenta de que es eterna, como una ballena dormida, y que vuelve a habitar el tiempo cuando la despiertan? Y cuando despierta, la canción tiene el propósito de volvernos añicos. Si no lo hace, no es una canción. Los que escribimos canciones somos domadores de fieras. Pero hay que entender que no depende de nosotros o de ellas. Tampoco de los caprichos del destino. Es una interacción de los tres. Como en un acorde”.
–Ay, bajale a la bareta, Cristóbal –le respondió ella al pómulo anguloso que se le veía con la luz que entraba por un resquicio de la cortina. Sentía por él una mezcla desconcertante de respeto y compasión. Le daba vergüenza la posibilidad de que la gente se enterara de sus enredos. A veces se bajaba con él los humos de su mal matrimonio, aunque prefería a otros amantes porque el desempeño del músico era irregular. Cuando la atención de Cristóbal estaba en proyectos metafísicos, como hoy, hacía las cosas a la diabla, para salir rápido de la transacción y concentrarse en lo otro. Ella quedaba peor que antes: a medias, malgeniada y retrasada para atender al marido.
Otra noche, Cristóbal puso dos cervezas en la mesa y le gritó a un amigo para que las palabras atravesaran los alaridos de Black Francis que estallaban de los parlantes: “Pacho, el ser humano es un caso perdido. Nos amaestran desde niños. Ya a los 8 años nos tienen señalizado y pavimentado el camino que lleva a nosotros mismos. Mil veces no. Ese camino debería ser siempre una trocha brava. Crecemos con un aparato que siente por nosotros. Mientras más nos doman, más encriptado es ese aparato, más prejuicioso. Más difícil de desmontar. Hay un muro de prejuicios entre ese animal metafísico que es una canción y el oído que la recibe”.
–Ay, bajale a la bareta, Cristóbal –le respondió su amigo, quien también lo admiraba y lo compadecía. Le irritaba su desconexión con la realidad que atribuía a la cuna privilegiada. Le recomendó buscar un trabajo, aunque no lo necesitara, para que dejara de pensar en las bolas del gallo.
–La gente ociosa se enloquece, Cristo. Al menos lave sus platos, tienda su cama y quítese el olor a cuscas. Por respeto a su mamá.
Una madrugada, en una banca del parque, Cristóbal limpió su saliva de una botella de vino y se la pasó a la muchacha que había cantado junto a él toda la noche. Le dijo: “Un artista no debe trabajar, Muchacha del Parque. Y mucho menos en el arte. El arte es un apostolado que demanda todo nuestro tiempo. El mundo debe procurar que nada nos falte a quienes asumimos esa responsabilidad. Somos los ojos, los oídos, los poros del universo. Nuestra tarea consiste en represar lo que nos depara la existencia, y después de un tiempo levantar el dique: lo que fluya se llamará canción, cuadro, poema. Hace veinte años estoy trabajando en cinco canciones. Cuando estén listas, cumplirán una misión que ignoro. Las canciones son como todos los organismos de la naturaleza: aunque no tienen voluntad, tienen un propósito”. La muchacha se quedó dormida en la banca. Cristóbal fumó a su lado en silencio, hasta que los pájaros y los pregoneros empezaron a cantarle al sol.
Cristóbal no ha hablado de sus planes con nadie. Ha dejado salir ideas en noches de borrachera, las ha visto revolotear como mariposas. En su cabeza grande y calva, interactúan con vida propia. Aunque suele despertar una simpatía inmediata, el músico carece de amigos íntimos. Ha hecho algunos epidérmicos gracias a su vida nocturna en antros y parques públicos. Con tanta gente ha hablado, con tanta gente ha compartido humo, cervezas y canciones, que ya no recuerda quién le explicó cómo colarse al zoológico: algún biólogo, algún celador, alguna prostituta.
En la parte de atrás encuentra lo que le habían dicho: una malla rota, disimulada entre matorrales, por la que es fácil escurrirse. Cuando Cristóbal la atraviesa, saca la linterna del bolsillo de atrás y se mete entre los arbustos. Entonces patea sin querer el pie de un hombre que ejerce su animalidad encima de otro: el sudor, las babas, el éxtasis brillan bajo la luz inesperada. Los amantes, desconcertados, se detienen. El músico apunta a otro lado y se concentra en sortear la vegetación alta y los arbustos caídos, con cuidado de no golpear la guitarra. Solo deja un comentario al aire:
–No se detengan, señores: el universo los necesita.
Termina de recorrer la parte más intrincada del terreno y apaga la linterna. No quiere alertar al único celador que el zoológico puede costear: un hombre bonachón y nervioso con un precario bolillo al cinto, fácilmente vencido con la guitarra si hubiera necesidad. Cristóbal lo vio hace unos días, cuando entró a hacer un recorrido de reconocimiento. No pudo explicarse por qué le pareció que tenía cara de llamarse Jaimito. En esa visita, el músico transitó los senderos y se detuvo en algunas casetas de vendedores para comprar helado y escuchar conversaciones. Así se enteró del corte presupuestal que obligaba a la administración a contratar a dos personas para la vigilancia diurna y solo a una para la nocturna. Volvió al zoológico días después y dio cuatro vueltas, aguzando el oído y el olfato. Por eso ahora, pese a la oscuridad, el olor de la bosta húmeda le avisa que se encuentra cerca del área de los elefantes. Apenas consigue ver siluetas como piedras dormidas. Cristóbal siente que se ha hecho sombra, que navega a tientas en una sustancia ciega. Los murmullos de las fieras le dan la ilusión de haber vuelto a una era sin tiempo. Se le ocurre que podría abrir las jaulas y entonces tendría la oportunidad de disputarse la vida con los demás animales. Eso lo hará después de su misión. Siente frío. Le parece que las sombras comentan su presencia, que las fieras lo juzgan con los ojos.
Está harto de intelectuales que se vanaglorian de reconocer en sus piezas a Penderecki, que lo comparan con Radioheado o Björk. Siente el ego como una barrera que le resta pureza al hecho estético, que amarga su sabor. Esta noche no quiere sortear sensaciones incómodas. Cristóbal da algunas vueltas en falso, pero al fin llega a la sección de los monos. Ve las jaulas de los titíes, los mandriles, los gorilas. Los ve dormidos o indiferentes: el cautiverio los ha afianzado en la desidia. Mira en todas las direcciones. Cuando cree estar seguro, se sienta con las piernas cruzadas frente a la jaula que tiene el número siete. El piso de concreto incomoda menos de lo que imaginó. La noche parece escucharlo. Una ráfaga de viento le trae una columna de olor casi sólida hecha de estiércol, aliento podrido, pelo húmedo. Cristóbal abre muy despacio la cremallera de la funda y saca la guitarra del estuche. Respira hondo el aire salvaje. En el fondo de la jaula brillan los ojos de un simio. El músico tiembla, como si estuviera en presencia de Dios. Es leal al ritmo que galopa en su corazón. Se ofrece con todo lo que es, lo que sabe, lo que siente. Sus nervios crispados le mueven las manos, le dictan acordes. No son secuencias domadas por el hombre, expresan el asombro y el horror de estar vivos de maneras jamás oídas. El álgebra desolada del cosmos le mueve los dedos por el diapasón, hace estallar las cuerdas de nylon, le lacera la piel. Se empieza a escuchar un movimiento en las jaulas. Las entrañas ansiosas de Cristóbal le hacen vociferar melodías, retazos de versos. Las palabras se entrecortan, se mutilan, son aullidos. Los simios enloquecen, saltan a los barrotes, gritan, acompañan al cantante. El músico está pleno: nunca había tenido una audiencia tan sensible. Su ofrenda ha sido aceptada.
Tan alto es el ruido, tan frenético el éxtasis, tan honda la felicidad, que Cristóbal no oye el disparo. Cae de lado. Ve las piernas regordetas de Jaimito que se apuran a descubrir con horror que la bala hizo algo más que ahuyentar. Siempre llevó revólver al cinto, pero era casi invisible bajo el pliegue del vientre generoso. A Cristóbal de pronto le parece que ya no hay ningún sonido en el mundo. Ve los ojos brillantes del chimpancé acercarse a los barrotes de la jaula. Tiene una mirada triste, de infinita piedad. Saca la mano con lentitud y tiende su dedo milenario al músico. Él acerca el suyo. En el mínimo silencio que hay entre los dedos que aún no se tocan, empieza a hacerse la luz.