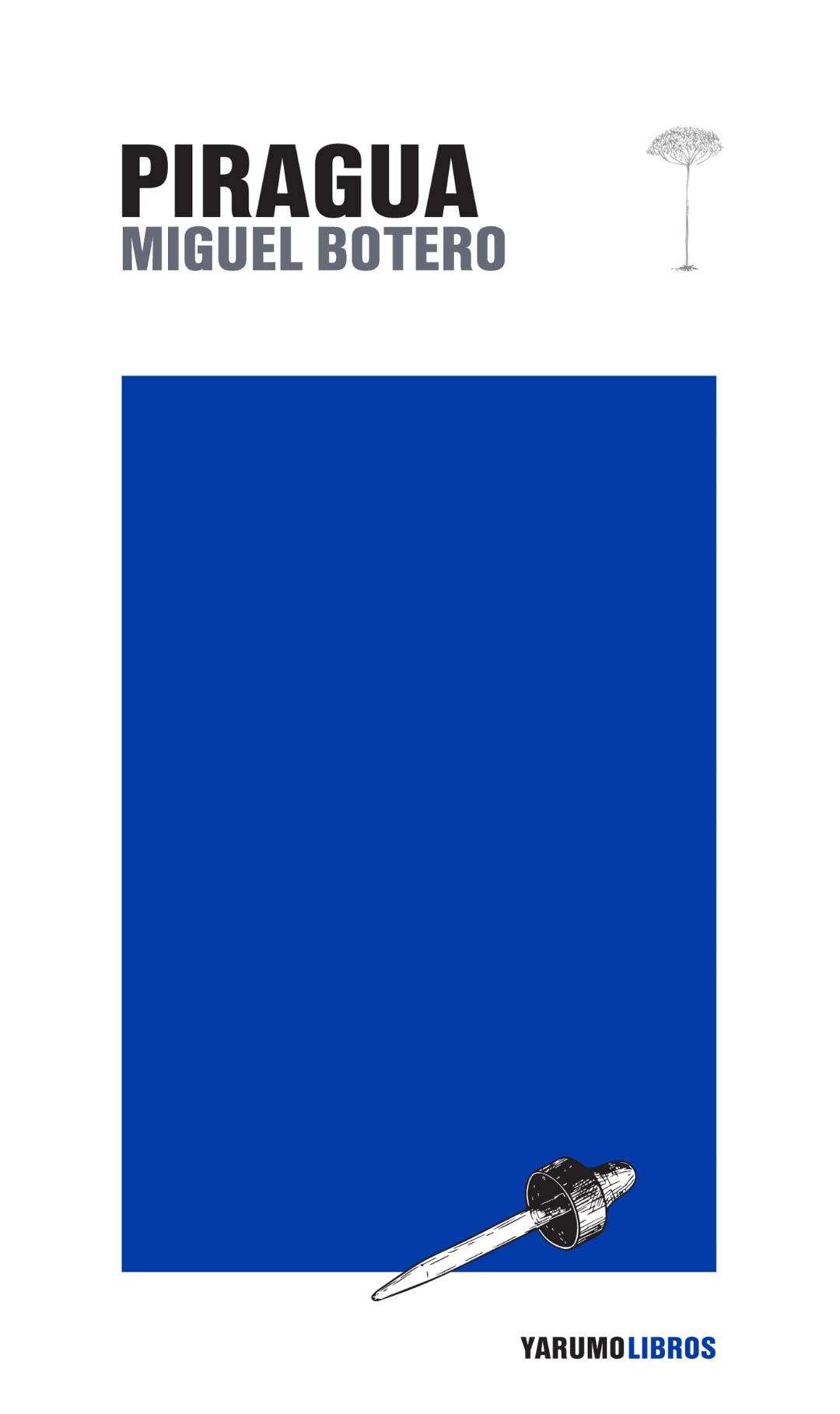Impresos Locales
PIRAGUA
Miguel Botero
—

Esta es una historia a dos voces que, desde Medellín y Bogotá, crea una visión al tiempo brutal y tierna, borracha y lúcida sobre la juventud, la amistad, las drogas y la Colombia de la primera década de los 2000. Como una trenza, ambos relatos se anudan, se sueltan y se vuelven a encontrar para contar los últimos días de Piragua y lo que esa ausencia estalla en el mundo interior de Polas, quien no alcanza a resolver cómo puede seguir viendo a Piragua en las mismas calles que hace unos meses lo despidieron.
—
Fragmento
Eran por ahí las nueve de la mañana y andaba leyendo el periódico en un desayunadero por el SENA de Ferrocarril. Me había tomado ya el primer Rivotril del día y lo acababa de estallar con un tinto. Hasta que en una de esas Paula se materializó de golpe en plena acera. El tema es que no era la Paula de mis recuerdos, ni la de mis sueños, sino otra. Con los mismos labios en forma de corazón, con los mismos ojos negros, con el mismo cuerpo esbelto, con el mismo andar sosegado. Solo que distinta. Como si perteneciera a otro tiempo. A una lógica inconcebible. A otra dimensión que solo se cruza con esta cada mil millones de años.
Me limité a permanecer estático. Paralizado. Seguro de que no me había visto. Solo que, obvio, sí me había visto y vino a sentarse junto a mí como si fuéramos los mejores amigos. Con esa madurez tan típica de las mujeres cuando les conviene. Yo, por el contrario, la saludé así no más. Sin ninguna madurez. Con el típico desgano de los hombres que tratan de ocultar su propia debacle. Como era de esperarse, ella tardó menos de un santiamén en diagnosticarme, como si acabara de observar un protozoo por el microscopio. Ese es el problema con las bacteriólogas. Tanto así que su expresión mutó de inmediato en una mueca despectiva y empezó con uno de sus típicos discursos en clave de reproche. Que esto no, que aquello no, que lo otro tampoco. Como si mi vida fuera una seguidilla de hechos impresentables, sin el más mínimo acierto ni valor. Siguió con los intereses, los objetivos y otro montón de rollos que no combinan para nada con el Rivotril. Y mucho menos el mañanero.
Afortunadamente, de un tiempo para acá soy inmune a la gente que habla como si el resto del planeta tuviera que seguir su ejemplo. No importaba que fuera Paula. En lo más profundo de mí, seguía convencido de poder pilotear la vuelta sin ningún problema. Al final de cuentas, sus palabras no eran más que una sutil anomalía de la mañana. Algo irreal que nada tenía que ver conmigo. Eso sí: tampoco estaba dispuesto a que ella se eternizara en el tema. De modo que, con mucha calma, le sugerí que no se preocupara por mí. Que andaba súper bien y que, sin lugar a dudas, me las arreglaría. En un primer instante, el plan marchó sobre ruedas, en el sentido más literal del término. Hasta que de pronto sufrí una borrada impresionante. De esas que lo fulminan a uno por dentro y por fuera. Una reseteada total. Y no solamente sobre lo que estaba diciendo en ese preciso instante, sino acerca de todo. Acerca de siempre. Algo tan radical que me quedé en blanco. Como si no recordara el lenguaje más básico. Ni el paso del tiempo. Ni la lógica del espacio. Ni quién era yo. Ni quién era ella. Ni qué hacíamos allí sentados. Como si por avatares del destino, yo acabara de saltar de un sueño a otro y recién estuviera buscando las primeras referencias para ubicarme.
Lo único rescatable de esa súbita caída al vacío fue que apenas duró un suspiro, y enseguida volví a reconocer la situación. La avenida del Ferrocarril. El desayunadero. La otra Paula. Su discurso en clave de reproche. Yo mismo en clave de ruedas. Lo que más me disgustó, sin embargo, fue ver que a esas alturas del desayuno Paula me miraba como a una porcelana que acaba de romperse en mil pedazos contra el suelo. Una mirada tan gélida y concluyente que ya no supe ni cómo sentarme, ni cómo moverme, ni cómo respirar, ni cómo mirar. Además, para mi propia perdición, no se me ocurrió nada más original que tratar de deshacer el instante de la manera más obvia. Como quien cambia de canal, arrastrando todos los programas anteriores a los confines de la memoria. Digo esto porque en un simple movimiento reflejo levanté de nuevo el periódico y me puse a leer los deportes. Pasé una página en la que Medellín había ganado, otra en la que Nacional había perdido y otra en la que Envigado había vendido un jugador a un equipo de la liga inglesa, como si matara el tiempo en soledad, y Paula ni siquiera estuviera pintada en la pared.
Unos segundos después, mis brazos bajaron el periódico y regresé de inmediato al canal de Paula. Traté de mirarla como si nada hubiera pasado y noté que me observaba con expresión crispada. Como si acabara de convertirme en insecto delante de ella y mis alas empezaran a incomodarle. Su reacción no me afectó en lo más mínimo. Al menos no para mal. Tanto así que, de un instante a otro, la vida surgió ante mí como un lienzo en blanco y supe con total claridad que ya no había nada más que decir entre nosotros. Éramos solo dos extraños que vagaban por ahí, empeñados en representar sus papeles de otra época, en seguir un diálogo planeado con descuido, en sostener dramas anacrónicos, gestos desgastados, volutas hechas de recuerdo. Todo me llegó de golpe. En una certeza inusual. Tajante. Definitiva. Una fabulosa revelación que sintetizó cada uno de los instantes pasados, presentes y futuros. De ahí en adelante, el tiempo lució como una gran llanura por la que podía caminar a mi antojo.