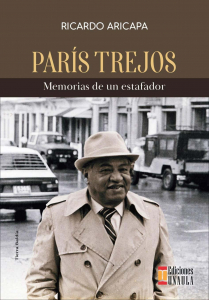Todo empezó la tarde en que andaba con su mercancía por el morro del barrio El Salvador, al oriente de Medellín, y tocó la puerta de su casa por azar. Ella abrió. El sol que a esa hora recostaba sus rayos hacia esa parte de la ciudad la iluminó de los pies a la cabeza, de una manera casi mágica. En sus andanzas por los barrios había conocido muchas mujeres, tanto o más bonitas, pero sintió que esta tenía algo especial.
Le dijo que se llamaba Matilde y se mostró simpática, despierta, buena conversadora. Lo atendió sin afanes. Examinó las telas y los cosméticos y se quedó un largo rato en los perfumes. De cada uno se echó una gota para probar su aroma. Pero al final no compró nada.
—Muy lindas sus telas, huelen muy rico sus perfumes, pero lástima que ahora no tenga plata. Tal vez otro día le compro. Y perdone que le haya hecho perder el tiempo —se excusó.
—No importa —la cogió él en el aire—. Ningún minuto con usted se puede contar como tiempo perdido.
Es más, hizo lo que no había hecho con ningún cliente, o clienta: le entregó al fiado el producto, el perfume que más le gustó.
—Me lo paga cuando pueda —le dijo—. No me perdonaría que una mujer tan linda como usted se quede con ganas de un perfume por culpa mía.
Se sintió entonces con la excusa para repetirle la visita una semana después. Tocó la puerta a la misma hora y ella de nuevo abrió. Como pretexto le pidió el favor de que le diera un vaso de agua para mitigar la resolana. Era enero y el calor en la calle acosaba.
Mientras él tomaba el agua, Matilde le contó que estaba muy contenta porque esa mañana supo que la habían aceptado como hilandera en la fábrica de Coltejer, Coltefábrica, como se conocía, que no quedaba lejos de su casa, podía ir caminando. Él entonces, para no quedar atrás, le habló de una película que vio en el Junín, Tarzán de los monos. No vio de qué más hablarle. Antes de despedirse le soltó varias galanterías y tuvo el cuidado de no mencionarle, ni siquiera insinuarle, la deuda del perfume. Y ella tampoco la mencionó.
Para la tercera visita ya no necesitó pretexto. Llegó con una caja de chocolates del Astor, una repostería nueva que vendía los postres y confituras más caras de la ciudad, con sello suizo. Luego le hizo dos visitas más, ambas armado con golosinas del Astor, y por esa vía terminó enamorándose. Si amor podía llamarse eso que estaba sintiendo por dentro, esa ilusión que unas veces lo ponía altico del suelo y otras lo abrumaba de dudas y dilemas, esa pensadera, esa ansiedad solo comparable con la que de niño tuvo por las hermanas Zamora, en Riosucio, esta netamente carnal, asociada a las ganas de explorarles las tetas y todo lo demás. Su ansiedad por Matilde, en cambio, obedecía a otra lógica, a otras palpitaciones. El solo mirarla y estar a su lado lo hacía un hombre feliz, no necesitaba explorarle nada.
Una tarde se armó de valor, no sin antes tomarse tres aguardientes para darse ánimo, y se le declaró. Y Matilde lo aceptó, con el visto bueno de sus padres. Acordaron que la visitaría los miércoles al final de la tarde, después de la jornada de ella en Coltefábrica. Al principio visitas de dos horas, después de tres, muy pocas en todo caso para su apremiante necesidad de pasar más tiempo con ella, todo el tiempo. Y ni modo de invitarla a cine, sus padres no le daban permiso.
El padre de Matilde era boticario, administraba una farmacia en Guayaquil, y con él hizo buenas migas. Con su suegra, en cambio, desde el principio las migas fueron esquivas, y no supo por qué. La señora lo miraba con desconfianza y no despegaba el ojo del mueble donde se sentaba a conversar con su hija. Tuvieron que pasar dos semanas para que les permitiera salir a conversar al mirador del frente de su casa, desde donde tenían una amplia panorámica de la ciudad.
Así que derretir el hielo con su suegra tenía que ser su primer objetivo antes de avanzar en cualquier dirección. Al menos no tenerla a la enemiga, porque sin su permiso y visto bueno no había paraíso. No solo era la consejera de cabecera de su hija, también le controlaba los tiempos y le administraba los permisos, e incluso, hasta donde podía, trataba de influir en sus deseos. Su primer lance en ese objetivo fue el paseo a La Perla, famoso charco de la quebrada Santa Elena, al que un domingo invitó a su suegra y al resto de la familia. Fueron todos a ese paseo: Matilde, los padres de esta, sus dos hermanas y el perro de la casa. Los fiambres y refrigerios del camino, todo, corrió por cuenta suya.
Su segundo lance, que fue determinante en la tarea de derretir el hielo con su suegra, fue la invitación al Tropical, un famoso estadero que los domingos programaba torneos de baile. Se enteró de que a su suegra y a su esposo el boticario les gustaba el foxtrot, ritmo de moda, y lo bailaban muy bien al estilo clásico. Así que pagó su inscripción al concurso del domingo siguiente y reservó en El Tropical mesa para cuatro, porque obviamente también invitó a Matilde.
Con un foxtrot lento y bordado sobre el maderamen de la pista de baile, a sus suegros apenas les alcanzó para el cuarto puesto en el concurso. Meritorio de todas maneras, habida cuenta de que compitieron contra veinte parejas, la mayoría jóvenes que impusieron su brío y estilo moderno, con pasos casi de gimnasia, tarzanerías imposibles para sus suegros, quienes igual disfrutaron y la pasaron regio. Y lo más importante: su suegra se comportó como una sedita, un dechado de amabilidades y sonrisas con él, lo que nunca. De no ser por la abultada cuenta que debió pagar por la picada de carnes y la botella de ron con Coca-Cola que pidió, la noche hubiese sido completamente fantástica.
Después de aquella noche la compuerta de los permisos se abrió. A Matilde su madre ya le permitió ir con él a cine, pero no sola, debía ir con alguna de sus hermanas, o con las dos. También le permitió ir al teatro Bolívar, a ver una compañía de artistas españoles, espectáculo tres veces más costoso que el cine, sin contar la muda de ropa y los zapatos que debió comprar para ajustarse a la etiqueta del teatro. Gastos que, si bien hicieron mella sensible en su cuenta de ahorros, para nada lo mortificaron. Hacían parte de la contabilidad del corazón, donde los egresos no cuentan. Estaba enamorado, y un hombre enamorado no repara en gastos, rezaba un refrán, del cual se pegó.
Pero a medida que pasaban las semanas empezó a incubarse en su mente la incómoda sensación de ir montado en el bus que no era, de estar atascado en un noviazgo que no avanzaba, o avanzaba muy lento. Además, con el presentimiento de que a Matilde no le interesaba tanto su cariño como sus invitaciones y regalos. Algún indicio tenía de eso, pero prefirió ignorarlo, darle tiempo al tiempo y esperar que el poder del amor obrara el milagro, que Matilde dejara su esquivez y fuera menos refractaria a sus besos. Porque hasta ese momento los únicos besos que le había logrado fueron robados, al escondido de sus hermanas. “El amor no necesita afán, ni la pandereta golpes”, rezaba otro refrán, y de ese también se pegó.
El desenlace de sus cuitas no tardó mucho. Fue un lunes, un poco antes de las tres de la tarde, día en que Matilde descansaba de su trabajo en Coltefábrica. No era día de visita, simplemente él andaba en una diligencia cerca del morro de El Salvador y le pareció oportuno aprovechar y caerle a ella por sorpresa, una visita relámpago.
Pero la sorpresa se la llevó fue él. Alcanzó a ver a Matilde en la puerta de su casa tomada de la mano de un señor mayor, lo doblaba en edad a él, calculó. Entonces se detuvo en seco, prefirió ver la escena desde donde estaba, mientras ella, embelesada con el señor, ni notó su presencia. Pero lo peor, lo que más lo emputó, fue el fulgor que vio en su rostro, los ojos satisfechos con los que miraba al señor, de una manera como a él nunca lo había mirado.