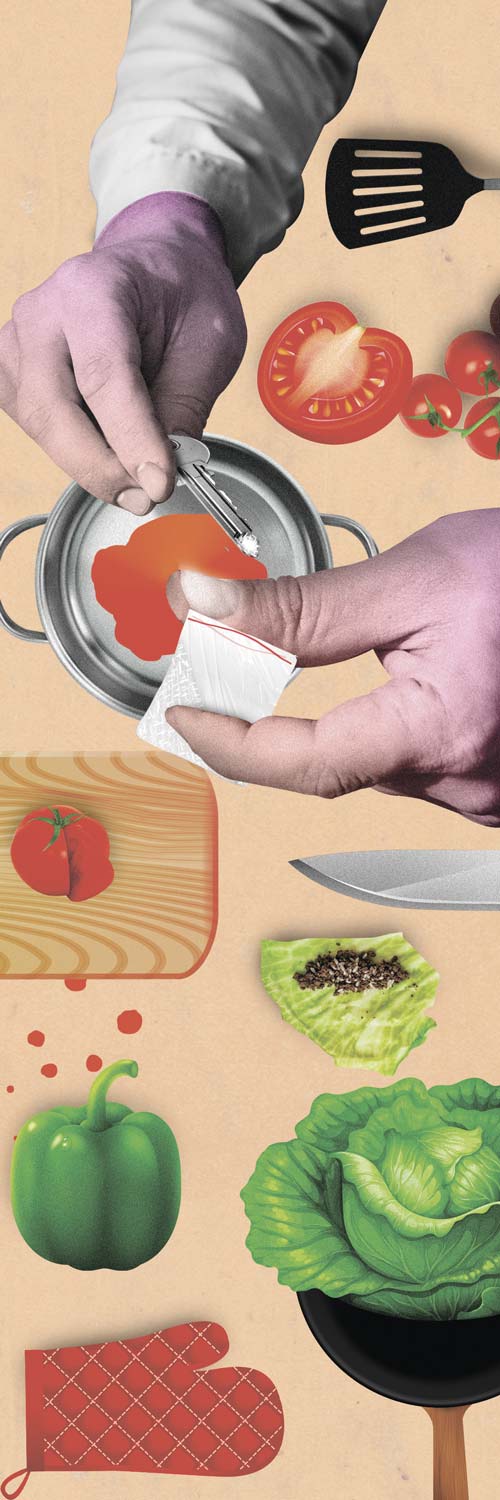Por años he sabido, con un poco de culpa, que los guisos de mi abuela son más sabrosos que los de mi madre, a pesar de que ella cocine con más variedad de vegetales, alterne más condimentos, y sus preparaciones suelan ser frescas y livianas. Los guisos de mi abuela, sofritos en abundante aceite, aderezados con cucharadas de pasta de tomate y un colmo de pimienta, sin embargo, siempre hacen que cierre los ojos de la razón para concentrarme mejor en lo que sucede en el paladar.
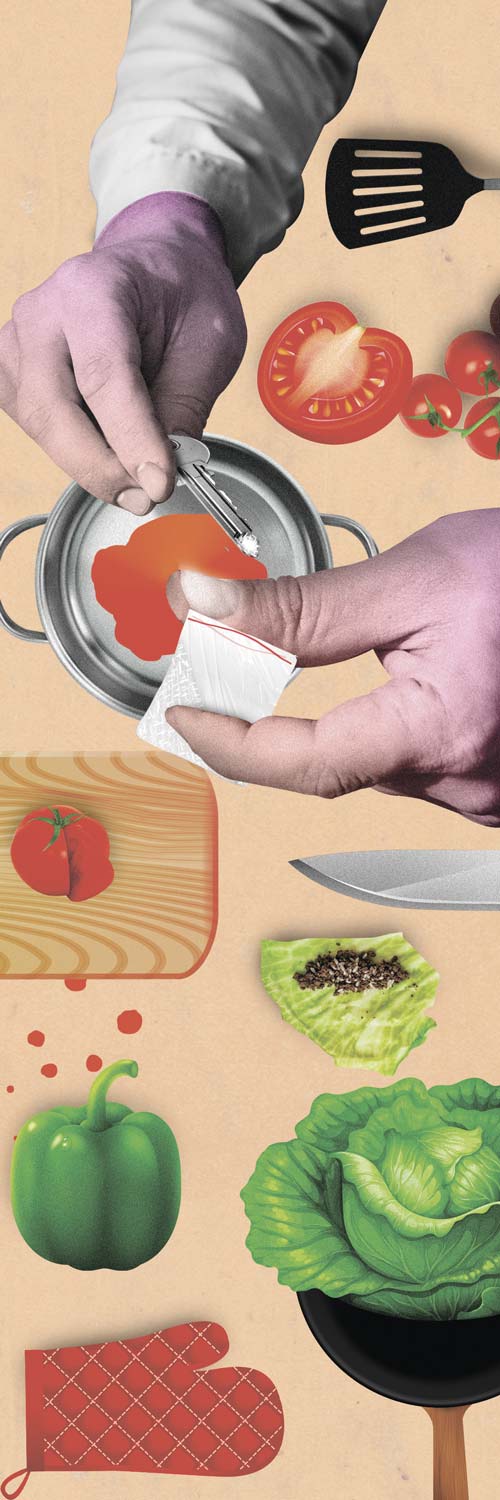
Hace unos días me disponía a preparar por primera vez malfuf mahshi, un plato libanés consistente en arroz, carne y verduras envueltos en hojas de repollo, así que llamé a la base de operaciones para confirmar mi estrategia. Luego de que mi madre hubiera repasado los ingredientes del relleno y el caldo de cocción, soltó a la ligera una confidencia que me dejó atónito: “Tu abuela también le echa al agua un poco de Maggi”.
La haute cuisine doméstica podría ser dividida en dos escuelas principales: cubistas y no cubistas. Las discípulas de la primera suelen usar el caldo en cubos como principal ingrediente de su paleta. Los segundos creemos que, aun con su figura tridimensional, esos cubos hacen que cualquier plato se vuelva plano —tal y como ocurría, pese a su incongruente calificativo, con las pinturas de Braque y Picasso—. Me encantan los guisos de mi abuela; por eso la revelación de mi madre hizo tambalear mi doctrina. ¿Sería yo cubista sin saberlo?
En lugar de usar Maggi, Knorr, Doña Gallina o sus cordiales variaciones trifásicas o veganas, los esnobs de la cocina hacemos un caldo casero con el esqueleto de un pollo y hortalizas, si acaso no otra cosa infinitamente más complicada. Pero ni cuando preparo mis guisos a base de un caldo delicioso —hervido a fuego lento con toda la paciencia de la que soy capaz— son tan reconfortantes como los de mi abuela, en los que hasta ahora no había detectado el impregnante gusto Maggi cuya ubicuidad en las demás cocinas me llevó al hastío desde pequeño.
Decidí ensayar con el malfuf, un plato al que le temía de niño porque la semejanza de su nombre y mi segundo apellido me traía sospechas caníbales —una impresión reforzada cuando supe que en República Dominicana llaman a este plato libanés “niños envueltos”—. La pedantería evita que tenga Maggi en mi despensa, pero entonces tuve un par de ocurrencias más amables, que me dejaron hacer pie y conservar lo que restaba de mi visión del mundo, uno en el que sería injusto que todo quede mejor con cubos. En primer lugar, tal vez el secreto estaba en cuánto Maggi echarle. Por definición, un ingrediente es secreto solo mientras no se note. En las cocciones de Sugem, mi abuela, el cubito de caldo no resalta por individualidad sino por su trabajo de equipo, su efecto en el conjunto. De pronto es como esa mala acción que está encadenada a otras buenas, un medio justificado por el fin. Y ahí estaba la segunda ocurrencia. ¿Cuál era la importancia del cubito o, mejor aún, qué era lo importante en él? Lo que produce la sensación umami en el caldo Maggi es uno de sus ingredientes: el glutamato monosódico o GMS.
De eso sí conservaba una bolsita en mi despensa.
Aunque las sopas y esencias deshidratadas son tan viejas como la pintura rupestre, el cubismo tuvo sus principales exponentes a comienzos del siglo XX, cuando los alemanes Carl Knorr y Justus Von Liebig (creador del Oxo), y el suizo Julius Maggi, empezaron a comercializar sus respectivos caldos, Maggi el primero de ellos, en 1908. Ese mismo año, en Japón, el químico Kikunae Ikeda aisló el ácido glutámico, lo estabilizó en forma de sal y acuñó la palabra “umami” para describir lo que hacía en nuestra lengua. Era un quinto sabor, distinto de los cuatro precedentes —dulce, salado, ácido y agrio—. Ikeda, químico menos literario que Primo Levi, bautizó su hallazgo con el poco ingenioso acrónimo que junta las palabras japonesas umai, “delicioso”, y mi, “sabor”. Desde entonces, sabemos que existe un quinto sabor, que se llama “delicioso sabor”.
En síntesis, la lengua nos dice que ahí donde hay glutamato hay algo importante para nuestro cuerpo y avisa mediante un mensaje placentero. Ikeda no descubrió el ácido glutámico como tal. Este es un aminoácido, o sea una molécula orgánica que enlazada con otras de su tipo forma proteínas. Según científicos y publicistas, este aminoácido en particular se encuentra en altas dosis en la leche materna y hace parte de la primera dieta de un bebé. Lo que Ikeda descubrió es que el ácido glutámico es la suculenta propiedad del alga kombu, que en el país nipón se usa para aliñar los consomés. Aisló ese componente y lo unió a un átomo de sodio para cristalizado en una sal, el GMS. Luego él y un socio fundaron una empresa para explotar la invención, Ajinomoto, que en japonés significa “la esencia del gusto”. El glutamato de Ajinomoto es un cristal traslúcido en forma de minúsculos bastones. Hace años, cuando le compré un paquete a un minorista del mercado de Paloquemao, tuve una sensación transgresora potenciada por la pequeñez de la bolsita de plástico, que nunca había visto usar sino para guardar cocaína.
Ahora, con el malfuf en juicio, destiné un par de esos cristales a la punta de mi lengua, como hacen los agentes de la DEA en las malas películas de narcos para comprobar si agarraron un alijo de droga o los burlaron con maicena. El efecto me hizo entender la popularidad del aditivo (presente en muchos productos, desde los Doritos hasta ensaladas de frutas): ahí estaba ese gusto que le da un abrazo a la mente, una satisfacción que suele asociarse a la comida que solía tener alma (del tipo: “Esta hamburguesa vegetal sabe a carne de verdad”). Los cristales de glutamato llevaban por lo menos cinco años en mi alacena y su efecto seguía siendo arremetedor. Eran sabor cristalizado, una compleja sensación de apariencia diáfana, fácilmente solubles en mi guiso. Con la cautela necesaria de quien cocina un delito, vertí en el caldo lo que pude recoger con la punta de una llave.
Es difícil justificar mi inhibición y la de otros colegas cocineros de fin de semana para usar GMS o caldo en cubos (ahí donde un pedante dice “umami”, otra persona dice “Maggi”). Quizás tenga su origen en un desagrado por los atajos, por los resultados sin esfuerzo ni habilidad, por el elemento que nos homogeniza a todos sin diferenciar talento y conocimiento, por entregarnos a un solo ingrediente cuya falta le quitaría el alma a la comida. ¿Adobar los guisos con Ajinomoto es como sazonar una historia real con un elemento de ficción que realza su sabor? ¿Hay una ética cocineril, una del camino de mayor esfuerzo y los medios más difíciles? O tal vez la inhibición apunte a no simplificar la comida al punto de que se unifiquen todas las experiencias. Cuenta la escritora de libros de cocina Fuchsia Dunlop, con algo de fastidio, que aun con toda su refinación culinaria los chinos llaman al glutamato wei jing, “esencia del sabor”. Será que así reconocen que uno puede aplicar trucos en un plato (¿o en un relato?), mientras conserve su verdad fundamental. La esencia.
Y esa esencia es el umami, que le hace pensar al cuerpo en proteínas. El sabor trae reminiscencias animales (una amiga dice que el glutamato sabe a pollo, identificando el universal y agradable sabor a pollo en su escala molecular). Pero el GMS suele provenir de productos vegetales. Sea de la fermentación del gluten —ese otro villano culinario—, la soya o, más recientemente, de la caña de azúcar. Curioso que el principal sabor animal sea conseguido a partir de vegetales; curiosa esta sal derivada del azúcar. El ácido glutámico es lo que una persona con conciencia busca, sin saberlo, al sopesar opciones sabrosas y benevolentes con los animales. Los quesos maduros, algunos hongos y el tomate tienen buenas cantidades de ese aminoácido libre. El mismo que puesto en la olla, lo confieso, hizo que el malfuf estuviera tan rico que no me hubiera importado que dentro de ella hubiera un Maloof en vez de un repollo.
Acaso con el experimento haya intentado aliviar mi desazón, y con este discurso procurado convencerme de exculpar a mi abuela y restituirla en el pedestal de mis ídolos. Evitar que se derrumbara como una estatua de sal. Viéndolo bien, la sal es otro aditivo omnipresente en nuestra comida, como el azúcar refinada en los postres. ¿Qué pasaría si un día dejara de haberla en tiendas y supermercados? ¿Si en un mundo distópico, peor que este del coronavirus, tuviéramos que acostumbrarnos a vivir sin cloruro de sodio? Yo me echaría a llorar. Y recogería con fruición esas lágrimas para decantar la sal.