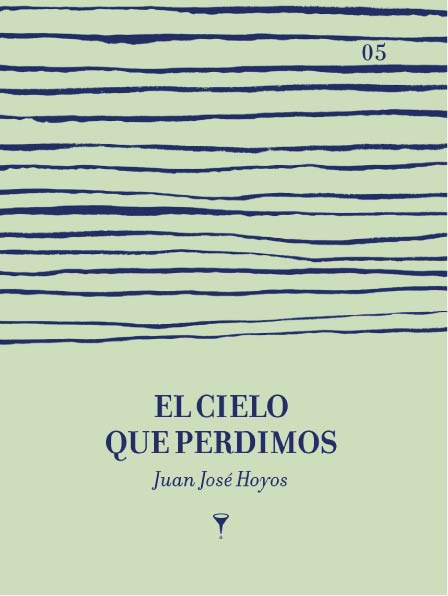El cielo que perdimos
Juan José Hoyos
En Medellín de los años ochenta, un grupo de periodistas y amigos debe, no solo enfrentar los vericuetos que supone vivir en una ciudad azotada por la violencia, sino además narrar lo que pasa en ella desde sus máquinas de escribir en la redacción del periódico para el que trabajan como reporteros.
En la novela, el quehacer periodístico se entrelaza con la vida íntima de los personajes, para quienes la proximidad con hechos violentos que suceden permanentemente en la ciudad es una forma de enfrentar la realidad, combatir la maldad, cooperar con las víctimas y su memoria, y resistir en una de las peores épocas de la historia colombiana reciente.
El cielo que perdimos es una novela única por su intensa vitalidad, por sus absurdas contradicciones. Dentro de unos años, los hijos de nuestros hijos querrán saber el origen de su sombría herencia, la historia de sus pecados recibidos, su negra carga de obstáculos y remordimientos. Entonces sabrán, a través de estas páginas, de esos días de miedo y confusión en los que el antiguo pavor de las noches del campo llegó hasta las ciudades, y la muerte sin móviles conocidos se extendió por los barrios creando calvarios y crucifixiones.
La realidad se impone en la prosa de Juan José Hoyos, siempre de laboriosa reconstrucción, rica complejidad e infaltable poesía.
Víctor Gaviria (1990)
Fragmento:
Logramos descubrir la casa por la gente. Estaba al final de una calle larga. Después, había una hondonada. Detrás de la calle se levantaba una montaña muy alta, llena de tugurios. Miré hacia los lados. La montaña rodeaba el barrio. De lejos podía verse que en las laderas había lo que los alcaldes llamaban un barrio de invasión.
Cuando llegamos, El Pájaro estaba con unos amigos de la cuadra, sentado en un muro, junto a la puerta de la casa. Todos olían a aguardiente. León lo abrazó y al tipo se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo le puse mi mano en el hombro.
Nos dimos cuenta de que era inútil hablar.
Él se despidió de los amigos y entró con nosotros en la casa. La sala estaba llena de gente. La mamá se levantó a saludarnos. Después vino el papá. Los dos hablaron muy poco. Estaban muy tristes, pero no lloraban. En sus caras había una resignación temprana que conmovía más que las lágrimas. La hermana me abrazó. Tampoco estaba llorando, pero tenía los ojos muy irritados. Se había puesto un pantalón negro y una blusa blanca.
—Todo el día se la ha pasado preguntando por usted —me dijo señalando a El Pájaro.
Él insistió que lo acompañáramos hasta el ataúd. Tuvo que pedir permiso para que la gente nos dejara pasar. Yo traté de no mirar. La cara del muchacho estaba llena de moretones. Tenía las manos dobladas sobre el pecho, en una posición extraña. No estaba dormido. No estaba tranquilo. Estaba muerto. Había una mueca de dolor en sus labios hinchados. Junto a la boca tenía una herida.
(Páginas 244-245)