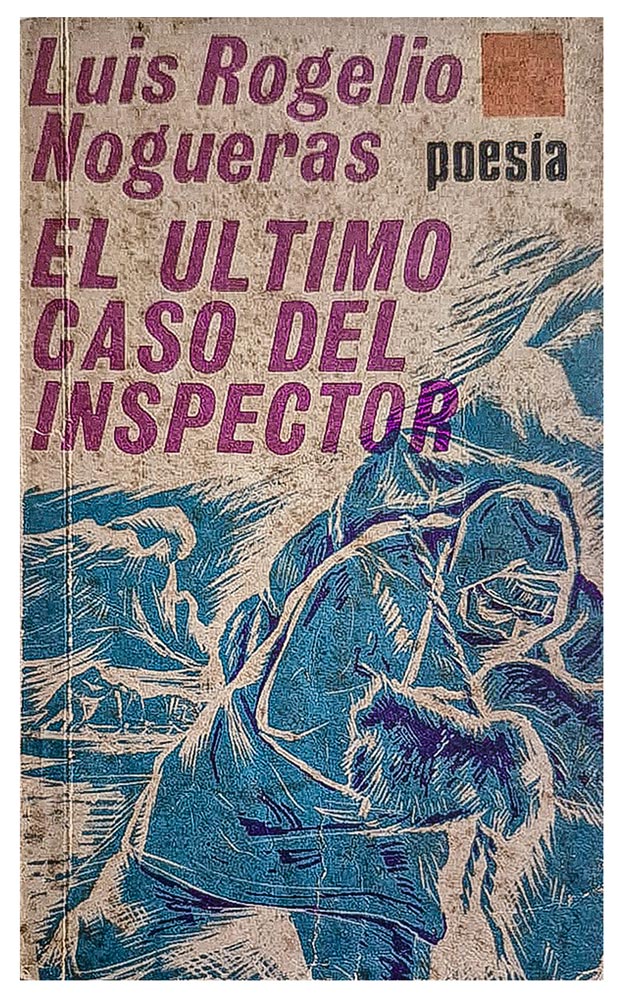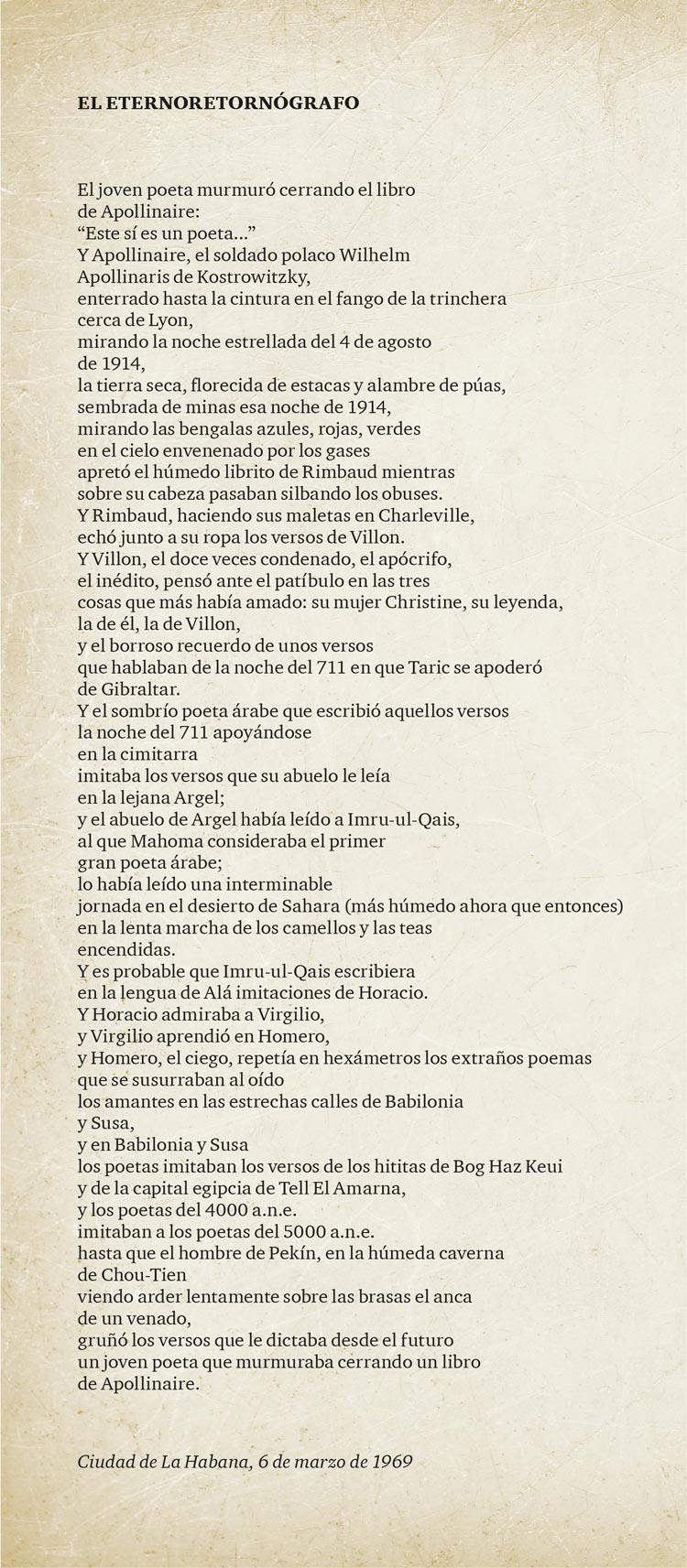El retorno de un poeta
por ALEJANDRO GAVIRIA
—
Número 147 Diciembre de 2025
Nos cruzamos un par de mensajes por WhatsApp, Marcela y yo. Me dijo que me tenía un libro de regalo: una antología de un poeta cubano deslumbrante, que había muerto muy joven hace cuarenta años. Días después, nos encontramos en la Fiesta del Libro de Medellín. Me regaló dos copias del libro y me contó, como dato suelto, que el poeta era sobrino nieto de Alfonso Hernández Catá. La alusión me desconcertó por unos segundos; no sabía bien de quién o de qué me estaba hablando.
Pude después hacer la conexión, recordar el nombre y el sentido de su comentario. Hernández Catá había sido embajador de Cuba en Brasil durante la Segunda Guerra Mundial. Hombre de mundo, dramaturgo y novelista (los embajadores ahora no son escritores, sino influencers, pero esa es otra historia). Conoció en Río al escritor austriaco Stefan Zweig. Trabaron una amistad literaria: el embajador cubano proveía al escritor europeo de habanos, libros en español y visas de residencia para judíos perseguidos.
Hernández Catá murió en un accidente aéreo en noviembre de 1940. Su muerte entristeció profundamente a Zweig, quien —lejos de sus libros y amigos, exiliado en un país extraño y consciente ya de la destrucción de su mundo— se encontraba cada vez más aislado. Semanas antes del accidente, en una conferencia en Buenos Aires, Zweig conoció al escritor y diplomático colombiano Germán Arciniegas. Ambos intercambiaron cartas sobre la vida y los libros por más de un año. Revisé esas cartas obsesivamente hace un tiempo como parte de un proyecto de arqueología literaria. Marcela conocía esas conexiones. Publiqué un libro al respecto que ella había leído.
En noviembre de 1940, Zweig le escribió a Arciniegas que había tenido que interrumpir un viaje a Montevideo y regresar a Río para rendir homenaje al “excelente escritor cubano que murió en aquel terrible accidente aéreo”. “Recuerdo el cariño tan grande con que me habló de él, y sé que para usted debió ser un tremendo choque la muerte de su amigo”, contestó Arciniegas tres semanas después. Meses más tarde —un mes antes de su suicidio en Petrópolis—, Zweig le contó a Arciniegas que estaba “trabajando en un pequeño Montaigne para mostrar con su figura que incluso en tiempos de fanatismo, guerra e ideología feroz, la libertad interior es posible”. Para entonces, Arciniegas había abandonado la Argentina y estaba en Colombia. Hernández Catá había muerto. Gabriela Mistral vivía cerca, a pocas cuadras, pero viajaba mucho y no podían verse a menudo. Con todo, Zweig no resistió el aislamiento, el terror y la destrucción de su mundo. Se suicidó el 22 de febrero de 1942.
Al final de un evento en la Fiesta del Libro, Marcela me entregó las dos copias del libro de poemas reunidos de Luis Rogelio Nogueras —el sobrino nieto del embajador Hernández Catá—, conocido en su tiempo como Wichy el Rojo. Pasta dura, letras blancas, portada púrpura, una zanahoria mordida en el trasfondo. No moriré del todo se titula. Está adornado con ilustraciones interiores de la artista Male Correa. Silvio Rodríguez, amigo del poeta (y compañero de rumba, supongo), escribió una nota introductoria en la que lo llama “amigo inolvidable” y “poeta inmortal”.
Leí varios poemas en el avión de regreso a Bogotá, cansado, distraído, como si leyera por instinto o inercia, juntando palabras en la mente. Al final del vuelo, ya aterrizando, en medio del suave tintineo de la cabina, me llamó la atención uno de ellos. Tenía dos partes: una nota biográfica del presunto autor (Joe Bell) y el poema en sí, titulado “El último caso del inspector”. Era un texto enigmático, claramente apócrifo, un poema sobre un poema que no existió. Tenía una intención borgiana, de escritores ficticios y libros imaginados. Me recordó también Vacío perfecto de Stanisław Lem. Parecía escrito medio en serio y medio en broma, con esa especie de burla existencial que uno aprende a detectar con el tiempo.
Al día siguiente me levanté con una leve inquietud literaria. Abrí otra vez el libro de poemas de Wichy Nogueras. Leí su biografía resumida: había nacido en 1944 y muerto en 1985 en circunstancias misteriosas. Probablemente creció oyendo historias sobre las proezas de su pariente cosmopolita, embajador y escritor. Wichy ganó muchos premios de poesía, casi todos los que existen en Cuba, un país que ha celebrado y acosado a sus poetas como ningún otro en el continente. Escribió también novelas experimentales y guiones de cine. Admiraba secretamente a Borges. Nunca lo mencionó, probablemente para no incomodar al régimen ni ser acusado de escribir literatura elitista, desasida de la realidad. La policía de las letras suele ser implacable. Las fotos lo muestran tranquilo pero un poco distraído, con mil cosas en la cabeza. Plural como Borges, Pessoa, Lem y tantos otros impostores literarios.
“El último caso del inspector” fue publicado por primera vez en un libro con ese mismo título en 1983, en La Habana. Hay poca información en internet sobre esa obra ya olvidada. No existe una versión digital accesible. Quería leer todos los poemas apócrifos, los juegos literarios del borgiano vergonzante. Recurrí entonces al librero Álvaro Castillo. Nadie sabe más de literatura cubana en mi universo conocido (o en todo el universo). Nadie más podría conseguir el libro de marras, el objeto de mi obsesión reciente.
Llegué a la librería San Librario y le regalé a Álvaro una de las dos copias que me había obsequiado Marcela —el destinatario acordado era Ricardo Silva Romero, pero él sabrá entenderlo—. Le pregunté por Wichy Nogueras. Álvaro conocía bien su historia de decatlonista literario: poeta, novelista, investigador, crítico de cine y editor. Había tenido incluso un desencuentro con su viuda por cuenta de un malentendido relacionado con una edición pirata de sus poemas publicada en Colombia. Hablamos largo sobre la microeconomía de la librería. Los cierres por las obras del metro habían reducido la clientela espontánea, pero los clientes recurrentes seguían fieles. Las librerías son como los bares: el ochenta por ciento de las ventas viene del veinte por ciento de los clientes, los consumidores problemáticos.
Después de un rato me atreví a preguntarle por El último caso del inspector. Dio tres pasos, se agachó y sacó una copia de un anaquel pegado al piso. Me la entregó como si nada, como si fuera la última novedad o el más trillado de los bestsellers. Es un libro muy pequeño, delgadito, de 12 cm por 7 cm, con un sello en la última página que autoriza la exportación de un bien cultural. Tiene manchas de humedad, pero está en buen estado. Ha sobrevivido el paso del tiempo, ese homicida. Forma parte de la colección Mínima poesía de la editorial Letras Cubanas, que tal vez ya no existe: tal vez no resistió el primer período especial o el segundo o el tercero, que ya nada tiene de especial porque parece ser para siempre.
El libro contiene diecisiete poemas apócrifos, cada uno acompañado por la biografía de un poeta ficticio. Todos en la tradición que inauguró Borges en la literatura en español con El acercamiento a Almotásim: falsificaciones, imposturas, espejos que se desplazan. Casi todos los poemas o ensamblajes son alucinantes, burleteros, juguetones en un sentido metafísico. El último, firmado por una tal Wilfredo Catá (fantasma y homenaje), se llama “Eternoreternógrafo”.
“Yo, viajero del corredor donde empieza y acaba el tiempo”, dice otro de los poemas apócrifos. Quiero creer que, en ese corredor eterno, después de guerras y revoluciones, se encontraron Wichy el Rojo y Alfonso Hernández Catá. Solo queda, en la historia de la eternidad, celebrar los libros que llevan a otros libros: el universo inabarcable de la literatura que Wichy Nogueras —o Wilfredo Catá, o quien sea— quiso meter en un libro diminuto, de mínima poesía, como burlándose de todo, y también de sí mismo, por supuesto.