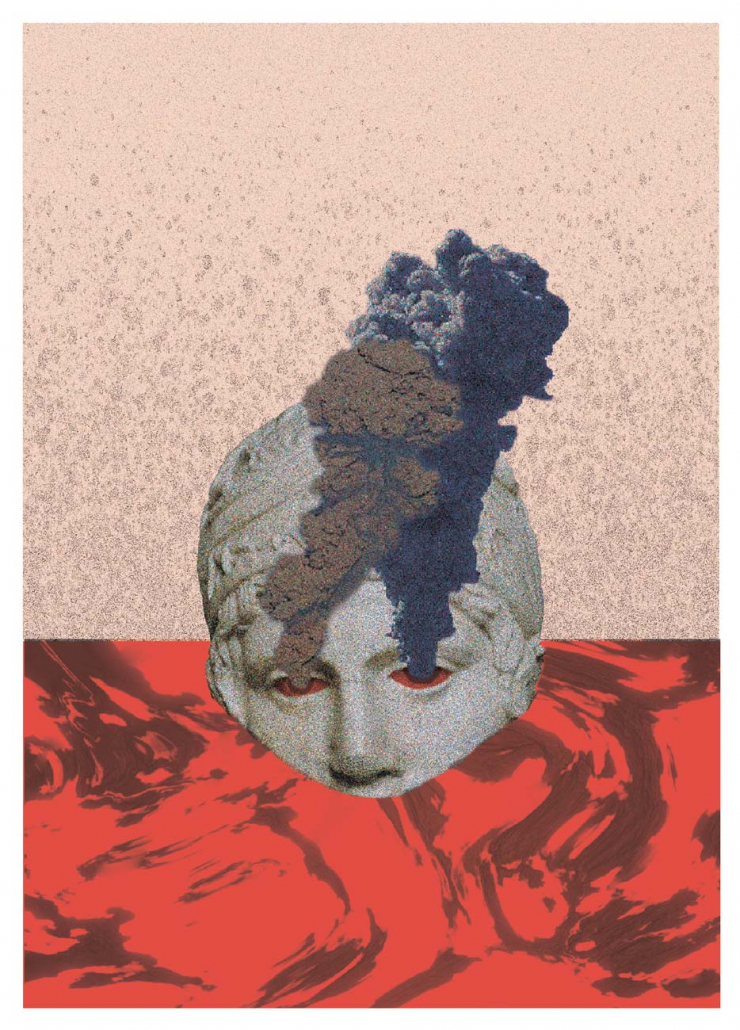Un tiempo que no es el nuestro
Para un volcán como el Ruiz el tiempo humano es un parpadeo: ha mantenido su estado activo durante más de un millón de años. La sola formación del cono volcánico comenzó hace 150 mil años. Cuando emergieron los primeros homo sapiens sapiens, lo que llamamos como Nevado del Ruiz ya era el dios de estas tierras solitarias.
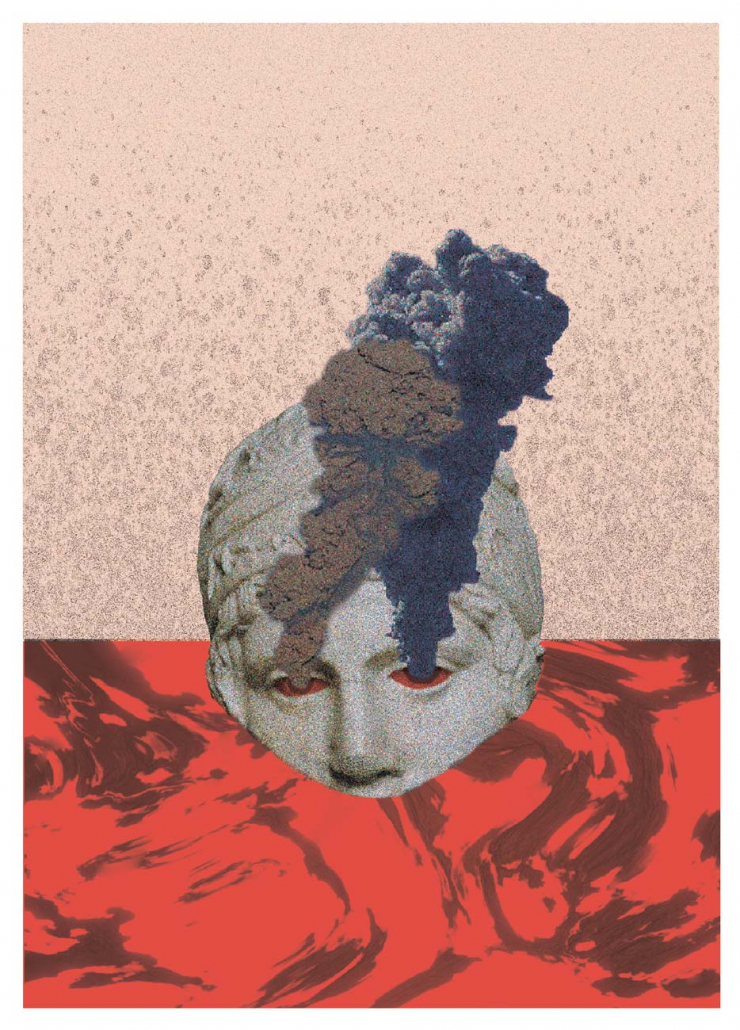
Su tiempo no es el nuestro. No le importa si su nombre es por Juan Ruiz de Molina, acompañante de un oídor en la época de la colonización española, o si es por Antonio Ruiz, un peón que cien años después quiso asentarse en tierras aledañas a los nevados. Tampoco, si deberíamos llamarlo en el quimbaya Cumanday o Camunday; si este significa “Blanco Blanco”, “Blanco Hermoso”, “Padre Mayor”, “Montaña Blanca”; o en lengua karib “Nariz Humeante”, “Nariz que escupe fuego” o “Padre grande”.
Nada de esto le importa.
Hace quinientos años —una breve hora para él— sucedió la primera actividad volcánica violenta del Ruiz que se tiene registrada. En 1547. Lo recordaba la periodista Alba Nelfy Bernal Orozco, en un artículo de La Patria llamado “El Cumanday se ha hecho sentir”, publicado el 13 de noviembre de 1995 (diez años después de la catástrofe de Armero). Hasta esa fecha se habían registrado siete “peligrosas manifestaciones”.
Según ella, fue el padre agustino Pedro Fabo, en su Historia de la ciudad de Manizales, un libro de 1926, quien describió esa erupción: “Se oyeron en distancia de más de cuarenta leguas en su circunferencia y mucho más a la parte que soplaba el viento, tras los cuales comenzaron a salir creciendo borbollones de ceniza por el horizonte. (…) Una noche muy oscura de tempestad y sin luna comenzó a caer envuelta con piedra pómez tan menuda como arena”. Continúa Fabo y dice que la noche se oía como granizo en los tejados. Dos horas y se aclaró, pero una nube inmensa se apropió del cielo y, a pleno mediodía, no era posible leer una carta. Al siguiente amanecer toda la tierra estaba cubierta de ceniza. Los animales no encontraban qué comer. Los peces se ahogaban en ríos espesos y saltaban a la tierra para no asfixiarse en el agua turbia. A unos ochenta kilómetros en línea recta, en el municipio del Toro, Valle del Cauca, también se despertaron con la sensación de que el cielo se había quemado.
Plinio el Viejo, el aprendiz de héroe
Una historia similar la relata Plinio el Joven cuando hizo erupción el Vesubio, en el año 79 de nuestra era. Narra que su tío adoptivo, Plinio el Viejo, vio una gran nube negra que parecía un pino en el cielo: “Tras alzarse a gran altura como si fuese el tronco de un árbol larguísimo, se abría como ramas”. Luego esa gran mancha arbórea del cielo tomó otros colores. Plinio el Viejo, un naturalista que mandaba la flota romana estacionada en Miseno (antiguo puerto de la Campania, región cuya capital ahora es Nápoles), científico aprendiz de héroe, en vez de huir del lugar, ordenó un barco para ir al centro de la catástrofe. Cuando llegó a tierra, motivado por una frase de batalla, “la fortuna ayuda a los fuertes”, fingió tener buen humor sin importar que en las orillas del Vesubio se vieran columnas de fuego, incendios y brillos en la oscuridad de la noche.
Plinio el Viejo se la tomó suave, pidió que lo llevaran al baño, comió y se acostó a dormir. Como era tan gordo la respiración le hacía competencia al Vesubio. Amaneció. La ceniza impidió que abriera con facilidad la puerta. Era de día pero la noche seguía. Una noche más oscura, más densa que nunca, quizá parecida a los sueños, o a la muerte, solo matizada por los destellos del fuego.
Sus acompañantes habían pasado la noche en vela. Las edificaciones se movían de un lado a otro. No sabían si quedarse adentro o afuera. Decidieron ponerse almohadas sujetadas con cintas para protegerse de los objetos ardientes. Plinio, siempre ayudado por esclavos, fue hasta la playa para ver si podían escapar por el mar. Pero el agua descontrolada solo transportaba el peligro. Se recostó en la orilla. A sus esclavos les pedía agua fría. Se quedó paralizado con el espectáculo de luces. Un olor a azufre llegó de las llamas. Sus compañeros se fueron. Cada tanto respiraba menos, cada vez había más humo. Sentía nudos en la garganta, sentía que se le cerraba la laringe.
Al otro día Plinio el Viejo fue encontrado a orillas del Tirreno, con la misma ropa del día anterior, como si durmiera.
Por lo visto, además del tiempo, a los volcanes tampoco les importa nuestra geografía.
Conocer a costa de la vida
La historia de Plinio el Viejo se parece a la de los científicos Katia y Maurice Krafft, quienes murieron con otras 45 personas en 1991 cuando registraban la erupción del monte Unzen, en Japón. Son famosas las imágenes previas a su muerte y las tomas de la pareja Krafft al borde de ríos ardientes, circundados por explosiones de lava, bajo una lluvia de flujos piroclásticos, solo protegidos por los trajes que parecen escafandras, por mascarillas en que les llegaba oxígeno, por su amor: “En el fuego dos amantes encontraron su hogar”, se dice en el documental Volcanes, la tragedia de Katia y Maurice Krafft, nominado al Oscar este año y dirigido por Sara Dosa. Como a Plinio el Viejo, a Katia y a Maurice les interesó más su deseo científico que su cuidado y protección: y tanto los unos como el otro dejaron un registro de la violencia y la creación que traen a su paso las erupciones volcánicas. A costa de sus vidas.
Hay algo de divino en esas llamas fluidas que tanto dan vida como la quitan; algo de atracción: al ser humano le atrae el abismo, aún más cuando parece un dios de lava y ceniza. Otro documental, Hacia el infierno, bajo la dirección de Werner Herzog, narra la historia de cómo se relacionan las culturas con los volcanes: desde Indonesia hasta Islandia, desde las islas Tanna en Oceanía hasta Corea del Norte. Comunidades indígenas y países enteros entienden su existencia por la existencia del volcán. En Corea del Norte, por ejemplo, se supone que sus líderes supremos y su nación encausan la energía que se desprende del monte Paektu, y fue protagonista durante la resistencia de Corea ante el dominio colonial japonés.
Las cenizas de nuestros héroes
También en noviembre de 1995, el periodista Ramón Darío Pineda Cardona recordó nuestra gran tragedia de Armero, en la que murieron veinticinco mil personas. Comienza haciendo alusión a nuestro héroe, el padre Osorio, quien ese martes 13, megáfono en mano, llamó a la calma unas horas antes de que llegara la calma verdadera.
Así comienza el artículo “¡Descansan en paz!”: “Cruces, miles de cruces son testigos mudos del paso de la vida en Armero. Diez años después de la tragedia, los perros continúan buscando a sus dueños. En la tierra, las arrieras construyen día a día su imperio. Lo árboles habitan las casas, sin límites crecen hacia el sol. De rodillas”. Poco más que añadir de esa descripción lacerante. En las tumbas un mantra de noviembre 13 se repetía como una oración: “El tiempo se detuvo en Armero hace diez años y se convirtió en tumbas, lápidas, cruces y epitafios que como plantas silvestres crecieron desordenadamente por todo el territorio”.
A pesar de que esa avalancha arrasó con todo —banco y estación de policía, alcaldía e iglesia—, quizá hoy estén vivos algunos bebés que nacieron entre el lodo. Porque la vida es como los volcanes: implacable cuando se trata de destruir, generosa cuando se trata de renacer. Porque la vida, a pesar de la muerte, siguió transcurriendo; la vida con sus contradicciones: vendedores de refrescos y guías que conocen de memoria los recorridos que hizo el papa Juan Pablo II y la cruz mayor que besó; “soldados del Batallón Patriotas patrullan la zona y de vez en cuando se tropiezan con graffitis atemporales que hablan del paso por allí, algún día, de los nómadas de las Farc, el Eln, el Epl y el M-19”. Tampoco la guerra se detuvo ante la muerte.
El espejo de nuestra historia
El Ruiz, entonces, nos mira con el espejo de nuestra historia, con un tiempo más allá del que somos capaces de comprender. Un dios que no ha muerto y que, tal vez, nos verá morir primero a nosotros, como vio morir la civilización de los quimbayas tras la conquista española. El cronista Gonzalo Uribe, en un artículo publicado en 1932 y recuperado por la periodista Alba Nelfy Bernal, dice que, tras la llegada de los españoles, las figuras y dibujos alusivos al gran “Tabuchía” o “Kumanday” eran convertidos en lisos lingotes de oro. De ellos solo quedan algunos pergaminos de esa época. Los cronistas precolombinos escribían sobre pieles de danta y venado arabescos en puntos, rayas y cuadros, cuyos títulos eran soles, estrellas y frutas. También dibujaban en grandes lienzos de algodón.
Cuenta Gonzalo Uribe la visita de los aztecas a las tierras de los armas y pijaos, los panches y quimbayas. Pero sobre todo se refiere a cómo los reyes quimbayas quisieron frenar una profecía: “Que entonces se apagaría el gran vórtice y la nieve cubriría sus contornos hasta convertirse en una montaña blanca semejante a los montones de algodón de sus telares. Que vendría una raza extranjera, de hombres barbudos, armados de rayos y montados en grandes pájaros marítimos que cortarían veloces la superficie del océano, ese otro dios inmenso enemigo de los indios”. El último de los reyes fue al vórtice del volcán con su hija Ipiaré Ebachí (o Bello Día), en un “lujoso palanquín de oro”, escoltados por una comitiva de mujeres desnudas, esclavos, sacerdotes y orfebres.
En medio de la premura para el encuentro de su dios, a la princesa se le cayó una sandalia con incrustaciones de oro, que era “larga y flexible”, para “ceñir al tobillo con cadenas y sortijas”.
Al llegar, parecía cumplirse la profecía: un humo de madera verde emergía de las fauces del volcán. “El manto de armiño lucía ya a grandes trechos su blancura imperial”. El agua transportaba hielo y lavas medio encendidas por los peñascos. Un ligero temblor hacía pensar que la montaña dormía. Las cornetas de oro anunciaron la decisión que tomó el último rey de los quimbayas, mientras que los artistas y sacerdotes preparaban el ritual de la muerte de su líder: no quería él esperar a la irrupción de los conquistadores. No dice Gonzalo Uribe cómo terminó la descendencia: si con el filo de una flecha o por las llamas fluctuantes. Antes de morir, la princesa demandó buscar la sandalia. Pero no fue hallada. “Los indios que sobrevivieron al monarca vieron muchas noches el ánima de la princesa buscar por las laderas del Cumanday su perdida sandalia y dijeron después en sus melancólicos romances que las lágrimas de la princesa Ipiaré Ebachí habían formado el nevado Santa Isabel”.
Entre tanto, quienes vivimos cerca del Ruiz nos asombramos cada vez que se deja ver. A pesar de la alerta por la actividad volcánica desde marzo de este año (según el Servicio Geológico Colombiano hay probabilidad de que ocurra la mayor erupción en los diez últimos años), quienes viven en sus laderas deben seguir subsistiendo. Las autoridades han advertido para que estén preparadas ante cualquier contingencia. Quienes más peligran son los que viven a orillas de ríos que nacen de allí, Güalí, Lagunillas y Recio, afluentes del río Magdalena, y el río Chinchiná, afluente del Cauca. Pero el volcán es impredecible. La ceniza es omnipresente. Pululan videos, imágenes y recuerdos, hasta de cuando se podía esquiar en sus nieves. Nuestro homenaje es instintivo: capturar ese instante en que el León Despierto gruñe. Nos hace pensar en lo fugaz de nuestra existencia. Nos hace preguntarnos: ¿cuál será el mito que nos sobreviva?