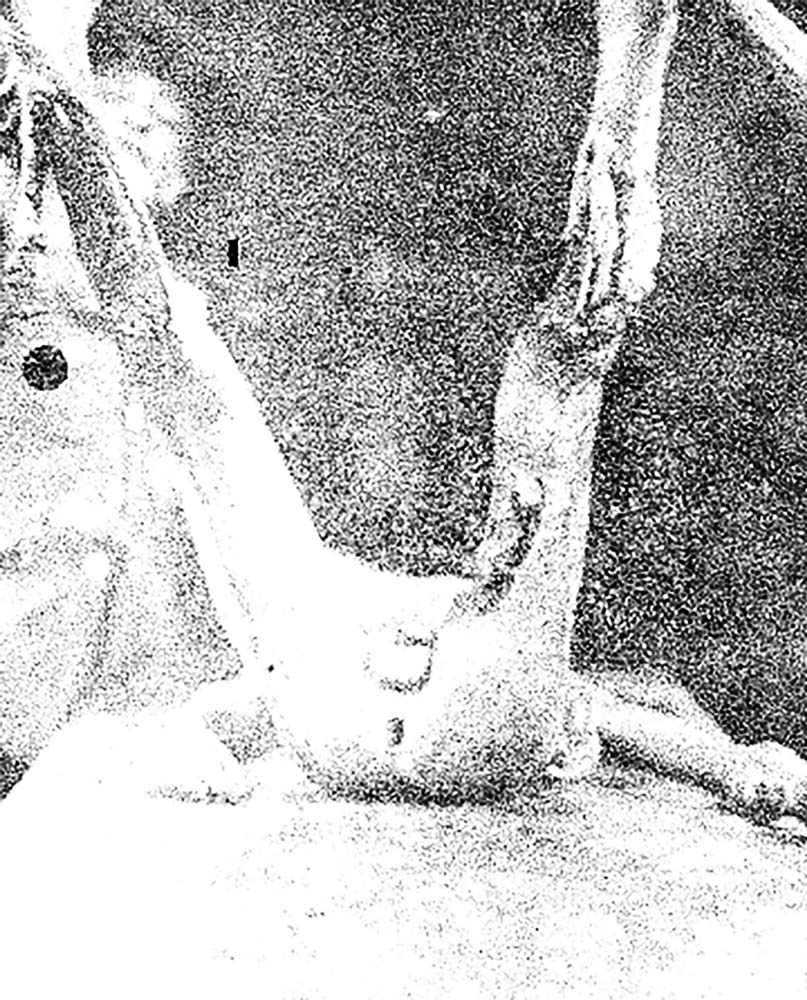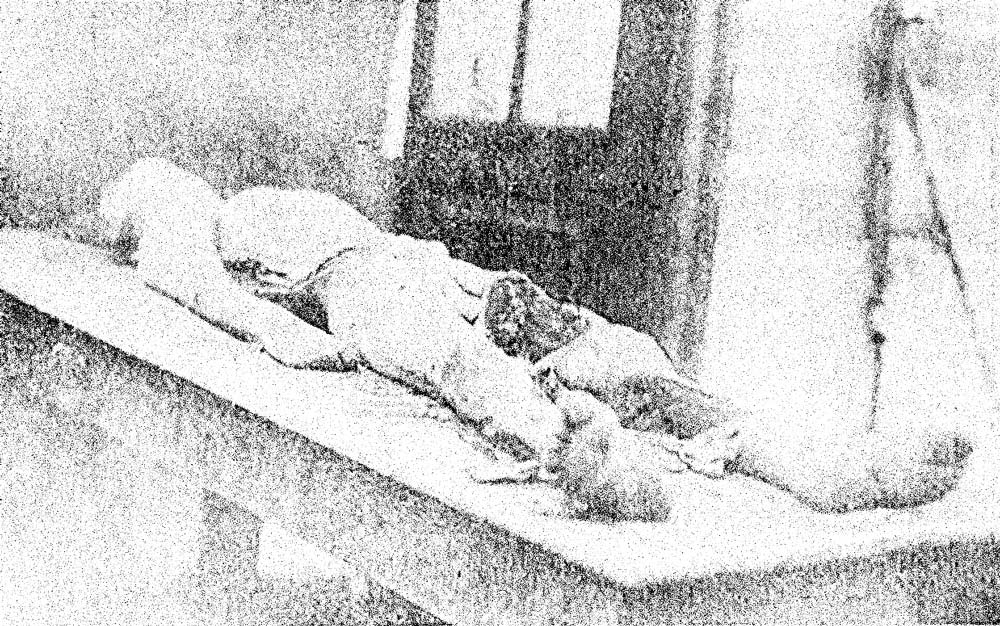Canibalismo en Medellín
—
Por JUAN FERNANDO RAMÍREZ ARANGO
Archivo Facultad de Medicina Universidad de Antioquia
Desde octubre de 2022, un rumor de canibalismo en Medellín ha campeado por las calles y las redes sociales, siendo tendencia en Twitter, viral en Tiktok y una de las cadenas más compartidas por WhatsApp. El origen del rumor fue una estudiante de historia, a quien, dos años antes, mientras hacía una investigación sobre indigencia, supuestamente un habitante de calle le confesó que, en las alcantarillas de la ciudad, existe un comedor comunitario e itinerante donde se sirve carne humana, por lo general de mujer. Ese rumor, hasta ahora, no ha sido confirmado, y las autoridades tampoco han recibido denuncias al respecto. Lo cual no significa que Medellín haya estado exenta de canibalismo: este artículo, por ejemplo, es la reconstrucción del caso más legendario y mejor documentado.
Todo comenzó el 11 de agosto de 1928, cuando David Vásquez, de 40 años, mayordomo de la hacienda La Escocia, ubicada en el barrio La Mansión, estaba pasando revista por los límites occidentales de esa propiedad, que rayaban con la carrera Chile. De pronto, no bien dejó atrás unos naranjales, vio unas manchas de sangre y un arrume de piedras y hojas secas coronando tierra removida. Se acercó, apartó las hojas y algunas piedras y descubrió lo siguiente: “Una mano crispada saliendo de la tierra, de una palidez impresionante”.
Como José Miguel Álvarez y su familia, dueños de la hacienda, no estaban, entonces el mayordomo corrió a avisarle a una vecina, María Dávila, quien le aconsejó que fuera cuanto antes a la casa cural de la Veracruz y le contara el asunto al padre Domingo Henao: “Él te dirigirá por buen camino, porque es muy bondadoso y sabio”.
El mayordomo se desplazó rápidamente hasta dicha casa cural y el padre Henao lo remitió a la inspección de permanencia, ubicada en Carabobo, entre Boyacá y Calibío. Allí, alrededor de las ocho de la noche, lo recibió el inspector Alfonso Cadavid Uribe, descrito como alguien que siempre estaba esperando un caso que lo sacara del anonimato, en el que pudiera aplicar los conocimientos adquiridos en su libro de cabecera: Memorias de un agente de policía, publicado por La vida literaria, editorial de Barcelona.
“Doctor, acabo de encontrar el cadáver de un ser humano enterrado en la hacienda La Escocia. El padre Henao me recomendó que viniera a informarle, para no perjudicar la labor de la justicia”.
De inmediato, el inspector Cadavid Uribe llamó al capitán Carlos Arrubla y al doctor Manuel Chavarriaga, jefes de la oficina de investigación criminal, y se trasladó con ellos, el mayordomo y una docena de policías al lugar del crimen, que ya estaba plagado de noveleros: “Los agentes de policía formaron un cordón para impedir que los curiosos estorbaran la acción oficial, y el inspector y los jefes de detectivismo dieron comienzo a su ingrata tarea, empezando por inspeccionar el terreno”.
¿Qué encontraron? Cuando fueron acercando las lámparas de petróleo a la tierra removida, se toparon con un frasquito lleno de bromuro de potasio y con un jirón de tela ensangrentada. Tras recogerlos y guardarlos en un sobre de manila, inició la inspección ocular del cadáver: cabello castaño oscuro, rostro de un muchacho de alrededor de 14 años. Le abrieron la boca y le faltaban dos caninos y un molar derecho en el maxilar inferior. Lo desenterraron hasta la pelvis y salió a la luz la vestimenta: camiseta crema de punto, pantalón corto de dril azul y calzoncillos blancos. Acerca del pantalón corto señalaron que estaba “bastante viejo y deteriorado”, y de los calzoncillos, que eran muy burdos, “sin manchas de sangre ni de tierra”.
Luego desenterraron las piernas y descubrieron lo peor: “Le habían cortado tres considerables pedazos de carne, del muslo izquierdo y de las caras posteriores de las pantorrillas, y no aparecieron por parte alguna, siendo indudable que el criminal se los llevó consigo, quién sabe con qué fines perversos”.
Una vez afuera de la fosa común, midieron la longitud del cadáver, que estaba descalzo: 1.44 metros. Acto seguido, lo subieron a una camilla improvisada y lo llevaron hasta la ambulancia en medio de “gritos aterradores de mujeres nerviosas que presenciaban la trágica escena”. Nadie lo pudo reconocer y el cadáver fue conducido al anfiteatro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.
Mientras el cadáver iba en camino, se convocó una reunión secreta de carácter urgente en la inspección de permanencia, protagonizada por los referidos Alfonso Cadavid Uribe, Carlos Arrubla y Manuel Chavarriaga, a quienes se les unió el detective inglés O’Hanlon, el cual había llegado días antes directamente de Scotland Yard para reorganizar el detectivismo en Medellín y actualizarlo según las últimas técnicas policiales.
¿Qué se concluyó en esa reunión secreta? Que O’Hanlon iba a ser el encargado de dirigir la investigación, siendo este su primer requerimiento: buscar en los archivos casos similares ocurridos en la ciudad. Horas más tarde le entregaron cuatro carpetas, las de los menores María Teresa Muñoz, Tulia Esther Londoño, Ángel Fabio Agudelo y Luis Carlos Manjarrés, de 5, 9, 10 y 13 años respectivamente, asesinados entre 1926 y 1927. Los cuatro casos habían quedado en la impunidad, aunque no faltaron las hipótesis sobre la posible autoría, por ejemplo, que se trataba de una banda de vampiros clínicos, cuyo fin era beberse la sangre de sus víctimas. La prensa los bautizó como Los chupasangre.
Esa misma mañana del domingo 12 de agosto de 1928, se realizó la necropsia, a manos de los médicos legistas Julio Ortiz Velásquez y Agustín Piedrahita, y del practicante Rafael Mejía, cuyos resultados se conocieron por escrito seis días después, o sea el sábado 18 de agosto, con varias deducciones interesantes: 1) Debido a la desaparición de la rigidez en el cadáver y a la coloración azulosa del vientre, la muerte ocurrió por lo menos veinticuatro horas antes de la necropsia. 2) Por las huellas de uñas en los labios y el cuello, primero hubo tentativa de sofocar a la víctima y después de estrangularla. Sin embargo, no murió por ninguna de esas dos causas, aunque sí perdió el sentido gracias a la segunda. 3) Ya que el pantalón corto no tenía manchas de sangre y los calzoncillos solo las tenían por dentro, entonces la víctima no llevaba puestas esas prendas cuando la mutilaron, se las quitaron antes y se las pusieron después de las incisiones. 4) La mutilación del muslo izquierdo, que dejó al descubierto el fémur, provocó una gran hemorragia y a la postre una muerte rápida. 5) La escasa sangre presente en los colgajos de piel que quedaron tras las mutilaciones de las pantorrillas indican que fueron hechas post mortem. 6) Como el denominador común de los cortes de las tres mutilaciones era la irregularidad, lo más probable es que hayan sido hechos con un instrumento mal afilado: “Fue un proceso largo y laborioso”. 7) No se encontró esperma en la ropa ni en la piel ni en “las cavidades naturales”.
Además de esos ítems, el informe escrito de la necropsia, publicado posteriormente en Anales de la Academia de Medicina de Medellín, dejaba estas preguntas abiertas: “¿Por qué, como en los asesinatos vulgares, no lo acribillaron a puñaladas? ¿Por qué no dejaron la carne prendida a su cuerpo? ¿Qué se hicieron esos trozos de carne humana? ¿La falta de aquellos indicará un regreso ancestral al canibalismo?”.
Al día siguiente de la necropsia, lunes 13 de agosto, El Colombiano y El Heraldo de Antioquia publicaron las fotos del cadáver mutilado, sensacionalismo que sería decisivo para establecer la identidad del nomen nescio, a través de varios lectores que lo reconocieron y fueron esa misma fecha a dar su testimonio en la estación de permanencia, “demostrando la eficacia de la prensa en asuntos policivos”. ¿Quién era? Roberto de Jesús Múnera, de 14 años, natural de San Pedro.
Esa información la revelaría El Tiempo un día después, el martes 14 de agosto, en una noticia titulada “Se cometió un atroz infanticidio en Medellín”, cuya entradilla agregaba que ya había cuatro sospechosos detenidos, con antecedentes de homosexualismo. Dos de ellos serían dejados en libertad horas más tarde y la identidad de los otros dos sería divulgada por la prensa el miércoles 15 de agosto. Se trataba de Marcelino Cano y su hijo Carlos, ambos corruptores de menores del mismo sexo, el primero desde finales del siglo XIX, “por cuyos motivos estuvo encarcelado”, y el segundo desde 1922.
Aparte de ser corruptores de menores del mismo sexo, la prensa resaltó otra coincidencia que se les hizo paradójica contrastada con la anterior: los dos estaban casados y tenían cinco hijos. Sin embargo, un psiquiatra consultado por El Heraldo de Antioquia señaló que ese tipo de paradoja era propia de los invertidos sexuales constitucionales, o sea aquellos que se transmiten la homosexualidad por herencia. También se dijo que la herencia era tan fuerte en este caso, “que alguna vez padre e hijo fueron detrás de un mismo sujeto”: un muchacho llamado Alberto Londoño, por el que Carlos Cano amenazó a su padre con pegarle cinco tiros si le seguía enviando cartas sugerentes.
Ahora bien: ¿cómo llegaron las autoridades hasta Marcelino y su hijo Carlos Cano? La prensa publicó dos versiones distintas: 1) Que O’Hanlon dio la orden de examinar todos los archivos de los pervertidos de Medellín y encontraron que los Cano eran los más cercanos geográficamente a la escena del crimen, ya que vivían en Majalc, un barrio limítrofe con la hacienda La Escocia. 2) Que Carlos Cano vio las fotos del cadáver en los periódicos del lunes 13 de agosto y fue a reconocerlo al anfiteatro esa misma tarde, donde se presentó como un amigo íntimo, entonces le tomaron los datos, le mostraron el cuerpo y dijo que correspondía a Roberto de Jesús Múnera: “Al identificarlo, el hombre lloraba copiosamente, dando la impresión de su completa inocencia en el crimen perpetrado”. Sin embargo, cuando iba saliendo, se le frustró la posible coartada, pues se cruzó con el inspector Alfonso Cadavid Uribe, a quien le pareció familiar el rostro de Cano. Le dio vueltas en la cabeza varias veces y minutos después recordó que lo había visto en la inspección ocular del cadáver: era el que alumbró el cuerpo con una lámpara de mano luego de que le preguntaran si lo reconocía y respondió que no. ¿No lo reconoció en ese momento y ahora sí? Contradicción en retrospectiva que le pareció muy sospechosa al inspector Cadavid Uribe y por eso se la comunicó inmediatamente a O’Hanlon.
En cualquier caso, ya sea 1) o 2) la versión real, esa noche del lunes 13 de agosto O’Hanlon envió a sus hombres a la casa de los Cano, quienes fueron capturados sin oponer resistencia. Al día siguiente también envió a varios agentes al sector para que recogieran testimonios de los vecinos. Lo primero que averiguaron entusiasmó tanto a O’Hanlon que “aseguró que antes de tres meses tendrían toda la información para resolver ese espantoso crimen”. ¿Qué averiguaron? Que la víctima, Roberto de Jesús Múnera, vivió en la casa de los Cano hasta la víspera de su muerte.
Según Sofía García, administradora de una tienda llamada El káiser, situada frente a la casa de los sospechosos, la víctima y Carlos Cano habían llegado juntos unos veinte días atrás: “Carlos hacía más de un año se había ausentado de Medellín, dejando a su esposa y a sus hijos, con los cuales no tuvo ninguna comunicación durante ese tiempo”. Ese testimonio sería corroborado por Graciela Cano, sobrina de Carlos, quien agregaría que su tío y Roberto de Jesús Múnera prácticamente dormían en la misma cama: “Carlos dormía en una tarima y al pie, en el suelo, cobijado con la misma cobija, lo hacía el muchachito Roberto”.
¿Qué dijo Carlos Cano al respecto? En su indagatoria señaló que sí había vivido con Roberto de Jesús Múnera, pero que lo había visto por última vez el viernes 10 de agosto de 1928, a la una de la tarde, en el Parque Bolívar, donde se despidió de él luego de “aconsejarlo mucho, diciéndole que se manejara muy bien”. Y añadió que volvió a su casa alrededor de las cinco.
¿Qué hizo en ese lapso de cuatro horas? Al parecer estuvo vagando por el centro. Sin embargo, varios testigos lo vieron entrando y saliendo del lugar del crimen. Luis Javier Upegui, Octavio Ortiz y Pacho Gómez, por ejemplo, lo vieron entrar: “Vimos que el negro Carlos Cano entró por la calle nueva a la finca La Escocia, el viernes 10 de agosto como a las dos de la tarde: levantó el alambre de púa y siguió de largo, llevando en la mano, resguardada con el cuerpo, una herramienta que parecía una barra. Él siguió como para donde Múnera había estado cortando un palo de naranjas, pero no los volvimos a ver porque enseguida nos fuimos para la casa”. Julia Osorio, Ramón Vélez y María Sofía Ángel, por su parte, lo vieron salir del lugar, sus testimonios fueron condensados así por el Fiscal Primero Superior en el folio 303 de la investigación del caso: “Carlos Cano, el viernes 10 de agosto, a eso de las tres de la tarde, salió de la arboleda de La Escocia llevando entre sus manos una cosa que ocultaba sigilosamente y que los testigos no supieron qué era”.
¿Qué era? Graciela Cano, la referida sobrina de Carlos, estaba presente cuando su tío llegó a la casa y vio qué era: “Como a las cuatro de la tarde llegó mi tío Carlos a la casa, con un machete, y envuelto en un papel liso, llevaba también una carne. La carne estaba fresca, pues aún chorreaba sangre y mi tío tenía ensangrentadas las manos”.
Carlos Cano, como consta en el folio 141 de la investigación fiscal, le dijo a Graciela que había comprado esa carne en una carnicería, pero a Bonifacia, su madre, y a Elvira, su hermana, que estaban en la cocina, les dijo que era de un novillo que se había desnucado: “Bien puedan comer esa carne que fue de un novillo que se desnucó”. Invitación que Elvira replicó con esta línea: “No crea que vamos a comer eso”. Pero Carlos insistió: “Bien puedan, ustedes saben cómo soy yo de escrupuloso y sin embargo voy a comer”.
Según El Heraldo de Antioquia, el mismo Carlos Cano cortó en trocitos esa carne que aún chorreaba sangre y la puso a cocinar con unos fríjoles para la comida de esa noche. Una vez cocinada, Carlos les ofreció esos “fríjoles llenos de proteína humana a sus padres, hermanos, esposa e hijos”. ¿Qué pasó después? De acuerdo con un artículo titulado “Canibalismo: el criminal hizo comer a su familia carne de la víctima”, publicado por El Tiempo, todos comieron carne de niño. Aunque posteriormente circuló una declaración de Daniel, hermano de Carlos Cano, en la que señalaba que este último había sido el único que no probó aquellos fríjoles antropofágicos. Excepción, calificada de “inaudita perversidad”, que no fue confirmada por ningún otro familiar presente esa noche.
Tras la comida, mientras hacían la digestión, sin saber que en el estómago tenían trocitos de sus muslos y pantorrillas, le preguntaron a Carlos dónde estaba Roberto de Jesús Múnera. Les dijo que lo había “colocado en una casa de la calle Caracas, dos cuadras más abajo del circo, y que allí ganaba 21 pesos mensuales”. Sin embargo, un día después, le daría una versión distinta a Sofía García, la mencionada administradora de la tienda El káiser: Carlos Cano venía de presenciar el levantamiento del cadáver y ella le preguntó por el paradero del menor, la respuesta, consignada en el folio 4 de la investigación del caso, fue la siguiente: “Al muchachito lo coloqué yo ayer donde un doctor por Villanueva, ganando 25 pesos mensuales”.
Esa misma noche, Elvira, hermana de Carlos, también lo inquirió: “Le dijo que la llevara donde había colocado a Roberto de Jesús Múnera. Él le respondió que por la mañana iban y se convencerían”. Fueron y obviamente no lo encontraron en ninguna parte. A medida que pasaba ese domingo 12 de agosto de 1928, Carlos se fue poniendo más y más paranoico, tanto que se escondió en varias casas: en la de Sofía García, en la de Clotilde Pérez, en la de los Osorio, “donde le dieron cama, comida y cigarrillos”, y en la de María Tobón, quien narró así ese momento: “Por la noche, entre ocho y nueve, estaba yo en la cocina cuando sentí que una persona se había saltado la tapia del solar y después entró hasta el comedor, era Carlos Cano, muy asustado y tembloroso. Le pregunté si lo iban a coger, pues ya desde por la tarde se comentaba en el barrio que el muchachito muerto era el que vivía con Carlos, y me contestó que sí, pero que él estaba resuelto a presentarse ante las autoridades al día siguiente”.
Al día siguiente, lunes 13 de agosto, como se dijo arriba, no se presentó ante las autoridades, pero sí fue al anfiteatro a reconocer el cadáver. Esa noche fue capturado junto a su padre. El martes 14, los pusieron en celdas separadas y comenzaron las indagatorias. El miércoles 15, la prensa publicó sus nombres. El jueves 16, llevaron solamente a Carlos Cano a la reconstrucción del crimen, la cual no pudo completarse porque la gente lo quería linchar: “Los agentes de policía tuvieron que llevarse al asesino y suspender la diligencia, para evitar que las furias desencadenadas del pueblo acabaran con Cano”. El viernes 17, lo examinaron física y psicológicamente por primera vez. El sábado 18, continúo la indagatoria y la gente intentó voltear el carro en el que lo transportaban. El domingo 19, le tomaron las impresiones dactiloscópicas en la oficina de identificación científica de la policía y se supo que tres abogados le habían ofrecido encargarse gratuitamente de su defensa. Y el lunes 20, lo recluyeron en la cárcel de La Ladera, donde lo ficharon así: “Carlos Cano Vasco, hijo de Marcelino y Bonifacia, casado con Carmen Cano, natural del corregimiento de Belén, de 35 años, profesión albañil. Estatura 1.61 metros, cutis color negro, contextura delgada, frente ancha, boca regular, barba ovalada, nariz gruesa y achatada, ojos color carmelita, cabello negro y apretado, cejas escasas. Lee y escribe”.
Mientras buscaban los móviles del crimen para poder llevarlo a juicio y condenarlo, los mismos médicos legistas que le practicaron la necropsia a Roberto de Jesús Múnera, o sea Julio Ortiz Velásquez y Agustín Piedrahita, examinaron física y psicológicamente a Carlos Cano cinco veces, esto es, el 17 y 21 de agosto, el 9 de septiembre, y el 1 y 2 de octubre de 1928. ¿Qué encontraron?
Los exámenes de orina y sangre arrojaron que tenía antecedentes de gonorrea y chancro, y también una infección sifilítica intensa. A través de una prueba del líquido cefalorraquídeo lograron precisar que la sífilis era nerviosa, o sea la que se deriva de tener sífilis durante más de una década sin haberla tratado médicamente. La extracción del líquido cefalorraquídeo se realizó el 9 de septiembre de 1928, bajo protesta del abogado defensor de Carlos Cano, según informó El Tiempo: “Por considerarla una operación dolorosa y peligrosísima, efectuada en contra de la voluntad del sindicado: ni la oficina médico legal ni los médicos de las cárceles pueden hacer experimentaciones peligrosas que atenten contra la vida de los detenidos”.
Ese 9 de septiembre, antes de la extracción del líquido cefalorraquídeo, le descubrieron a Carlos Cano varios tatuajes, heridas y cicatrices, todos en las piernas. En el muslo izquierdo tenía tatuados un Cristo invertido, un indio piel roja y una estrella de seis puntas. Y en el derecho, el nombre de su esposa, Carmen Cano, y una pierna, de la que sospecharon era el símbolo de su canibalismo. ¿Qué dijo el sindicado al respecto? Que le iban a tatuar una mujer y al final le borraron el resto de la figura, lo cual era absurdo, porque la pierna era tan grande que la figura entera no hubiera podido caber en ese espacio. En la pantorrilla izquierda, por su parte, tenía tatuado un puñal invertido. Y en la derecha, dos fechas: 1916 y 1928. ¿Qué significaban esas fechas? En ningún archivo fue posible desenterrar una respuesta.
Las pantorrillas también las tenía llenas de “múltiples cicatrices rectilíneas de diversos tamaños, unas sobre otras, en todas las direcciones”. La mayoría eran antiguas y las demás recientemente cicatrizadas o en vías de cicatrización. ¿Cuál era la razón de tantas cicatrices? Carlos Cano dijo que “pisando barro se hería en esa región”. Explicación que a los médicos legistas les pareció inverosímil: “En nuestro concepto esas son señales evidentes de masoquismo, y la confirmación indudable de las desviaciones sexuales que padece”.
Igualmente confirmaron mediante varias pruebas de memoria, raciocinio y cálculo que el susodicho, quien apenas había cursado un año de escuela, era de “bajo nivel mental y muy ignorante”, con un sentido moral obtuso.
Por último, el 1 y 2 de octubre, con la ayuda del sumario, señalaron, como se detalló más arriba, que Carlos Cano era un invertido sexual constitucional, que “ha tenido numerosos amores, frustrados unos, intensos otros, con individuos del mismo sexo y de mucha menor edad”.
El modus operandi para seducir a esos menores era el siguiente: 1) Se les insinuaba ofreciéndoles trabajo bien remunerado y coqueteándoles desde la esquina. 2) Cuando rompía la resistencia inicial, les daba regalos. 3) Una vez ganada su confianza, los invitaba a pasear al campo, donde se asimilaba a la personalidad del menor, jugando bolas con ellos o elevando cometas. 4) Si no había logrado su objetivo en el campo, los invitaba a lugares ocultos en las horas de la noche, donde seguía un protocolo de caricias que desembocaban en el acto sexual. 5) Después de 3) y 4) les pagaba por su compañía.
Aplicando al pie de la letra esa estrategia, Carlos Cano conquistó a Roberto de Jesús Múnera, “su relación más duradera y llena de incidentes importantes”. Múnera se había escapado de su casa paterna en 1922, a la edad de ocho años, en busca de aventuras. Así llegó a Medellín, donde manifestó que era huérfano y fue recogido por “unas señoras ya finadas”. Luego se desempeñó como paje en la casa de Marcia Villa durante dos años, hasta que se le cruzó en el camino Carlos Cano, a quien Múnera le pareció “buen mozo, robusto y piernón”. Tres meses le tomó a Cano implementar con éxito su modus operandi. Sin embargo, no estaba completamente satisfecho, quería más libertad y tener a Múnera bajo su tutela, por eso se lo llevó a tierras lejanas.
Primero estuvieron en Manizales, al principio trabajando juntos en albañilería y durmiendo en la misma cama. Luna de miel que terminó cuando tuvieron la primera pelea, la cual obligó a Múnera a pedirle posada a Roberto López, quien vivía en el piso de arriba: “Al poco rato subió Cano a rogarme que lo echara, que me pagaba y yo no quise, entonces Cano trató muy mal a Múnera y juró que lo mataría”.
Tras esa pelea, Múnera consiguió trabajo en una panadería, donde Cano, según el panadero Luis Carlos Herrera, estuvo a punto de cumplir aquella amenaza de muerte: “Lo estuvo asechando para matarlo y creo que era porque no quería volver a vivir con él. Después hicieron las pases y Cano sacó a Múnera de la panadería y se lo llevó para Cali”.
En Cali trabajaron vendiendo helados y volvieron a compartir la cama. Aunque esa reconciliación tampoco estuvo libre de conflictos, como señaló el testigo Ricardo Mosquera: “En cierta ocasión el muchacho se retardó [sic] para ir al trabajo más o menos dos horas y Cano manifestó que tenía que matar a ese hijueputa, entonces yo le dije que no hiciera tal cosa y él me contestó que le dolía más matar a un adulto que a Múnera”.
Ese deseo de muerte estuvo a escasas seis varas de cumplirse cuando los protagonistas de esta historia retornaron a Medellín después de pasar un año por fuera. El hecho ocurrió días antes de que Múnera fuera asesinado, cuando el testigo Antonio Montoya, en las horas de la mañana, subía por La Mansión rumbo a San Miguel y vio que Cano y Múnera bajaban alegando por la orilla de la cañada que dividía a esos dos barrios: “Pude oír cuando el muchacho le dijo a Cano que le pagara lo que le debía, que él se iba para su tierra, y Cano le contestó que no le pagaba, que lo demandara si quería”. A continuación, Múnera replicó lo siguiente: “Es que si no me pagás te denuncio por todo lo que has hecho”. No bien escuchó esa frase, Cano sacó un cuchillo y persiguió a Múnera, quien ya se había alejado de él y le había sacado unas seis varas de distancia, o sea cinco metros: “Pero apenas Cano se dio cuenta de que yo los estaba oyendo y viendo, se contuvo, guardó el arma y siguió su camino”.
¿Cuánto le debía Cano a Múnera? Según Rosa Chalarca, amiga del segundo, le debía ocho meses de sueldo. Múnera también le escupió a ella una frase parecida a la que hizo que Cano sacara el cuchillo: “Me dijo que, si Cano no le pagaba, se hacía matar y lo denunciaba”. Ella le preguntó por qué iba a denunciarlo y Múnera le respondió con esta premonición que se hizo realidad a muy corto plazo: “No, mona, el tiempo la desengañará”.
¿Por qué iba a denunciar Múnera a Cano, era tan grave el motivo como para hacerlo sacar un cuchillo con la intención de agredir al muchacho? A lo mejor iba a denunciarlo por lo que le contó Cano a la testigo Rosa López, cuyo testimonio está consignado en el folio 230 de la investigación del caso: “El negro Cano me manifestó que tenía muchas cruces en el cementerio y que todavía no había llegado a pagar el primer muchacho”. Esa declaración provocó titulares como este, publicado por El Tiempo: “A Cano se le acusa del robo de los niños perdidos en años pasados: cuatro fueron encontrados sin vida”. Responsabilidad que nunca pudo ser demostrada. Sin embargo, ya estaban los móviles para llevarlo a juicio y condenarlo por el asesinato de Roberto de Jesús Múnera: “El Fiscal Primero Superior cree que por temor de que Múnera se alejara de su lado o por miedo de que el menor lo denunciara”. Carlos Cano, por lo tanto, se había enfrentado a esta encrucijada: si le pagaba a Múnera los ocho meses de sueldo que le debía, este se marchaba para su tierra, se devolvía para San Pedro, librándose de su tutela, razón por la cual estuvo cerca de matarlo en Manizales, y si no le pagaba, Múnera lo denunciaba por todo lo que había hecho. Luego, todos los caminos de esa encrucijada condujeron a Cano al mismo destino: matar a Múnera.
El juicio fue programado por el Honorable Tribunal Superior de Antioquia para el 27 de septiembre de 1930. “No obstante, fue aplazado en muchas ocasiones y en diversas formas por las argucias del abogado defensor José J. Ossa”. Finalmente, pudo realizarse promediando 1933, cuando Cano llevaba cinco años tras las rejas: “No fueron necesarios muchos esfuerzos de la fiscalía para que Carlos Cano Vasco fuera condenado, tan fuertes eran los indicios que lo comprometían”. Le dieron nueve años más de cárcel, para un total de catorce, los mismos que tenía Múnera cuando le quitó la vida.
Posdata 1: El asesinato de Roberto de Jesús Múnera fue “un crimen sin precedentes en la historia de Medellín”, se robó como ningún otro el interés de la prensa y el público: “Las ediciones ordinarias y extraordinarias de los diarios eran devoradas a los pocos momentos de salir de la imprenta”. También fue un hito del detectivismo antioqueño, “por haber sido el primer homicidio que se investigó con técnica y eficiencia, siguiendo los lineamientos de Scotland Yard”.
Posdata 2: Según la edición 36 de Sucesos Sensacionales, publicada en julio de 1955, era tal el miedo que generaba Carlos Cano, que se convirtió en el coco de los niños de Medellín durante las décadas del treinta y el cuarenta: “Por muchos años el nombre de Carlos Cano fue suficiente para inspirar pavor, incluso las madres hicieron de él un trasunto del coco, con el que asustaban a sus pequeños para que no salieran a la calle en las primeras horas de la noche”.
Posdata 3: Después de haber sido el sinónimo del coco en Medellín, ese nombre cayó en el olvido. Hasta que, en agosto de 1961, volvió a las primeras planas de la ciudad, cuando se presentó una ola de raptos y asesinatos de niños, que expresó así el referido semanario de crónica roja en su edición 248: “En Medellín, nunca había ocurrido un estado de alarma general como el que se ha venido registrando en los últimos días. Ni en los tiempos de Carlos Cano, el temible asesino de Roberto de Jesús Múnera, por allá en 1928”. El primero de esos niños asesinados, curiosamente, fue otro Jesús, esto es, John de Jesús Bedoya, de cinco años, a quien le cortaron el cuello y le succionaron la sangre. Sin embargo, a pesar de las similitudes, Carlos Cano fue descartado como posible autor debido a su prolongado silencio y senectud: “De estar vivo, debe tener unos setenta años”.