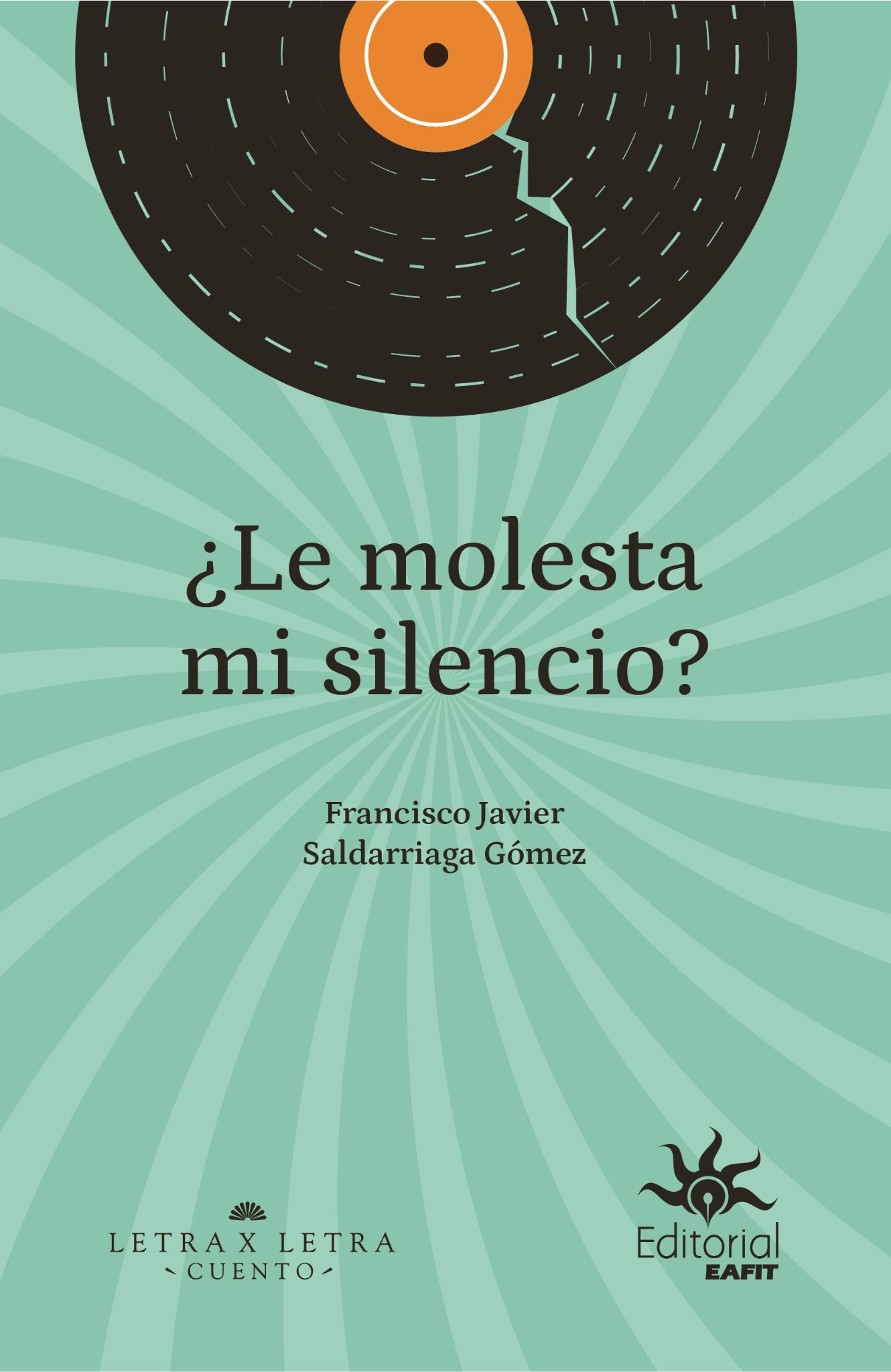¿Le molesta mi silencio?
Fragmento
La sonrisa se me destempló al ver de nuevo aquel hombre andrajoso de las escalas. Esta vez, en posición fetal, se aferraba a las espumas como cobijas, mientras sus dientes castañeaban. Seguí mi camino hacia arriba y me fui a preparar una comida calientica. Ponía la arepa en la parrilla, pero al sentir el fuego comencé a darle vueltas a la situación de aquel pobre tipo. Expuesto a la intemperie en aquella noche helada, justo en esta que llaman “la ciudad de la eterna primavera”. Quise espantar aquellas ideas tratando de calentar la dura corteza de las empanadas. Pero más culpable me sentí cuando escuché que el aguacero se intensificaba. Así que abrí la puerta de la calle. Bajé las escaleras y suspirando para tomar impulso me le acerqué al tipo, con la cautela de guardar una prudente distancia.
—Hey, amigo, oiga, usted –le dije, aunque el tipo no reaccionó.
Me siguió dando la espalda, donde sobresalían los huesos nudosos de su columna adheridos a su camisa curtida, rota y empapada. Supongo que pensó que venía a sacarlo. Así que lo toqué con el dedo índice. El tipo pareció agitarse y se volteó cómo quien se despierta sobresaltado.
—¿Qué? –dijo desubicado, arrinconándose al fondo de aquella reducida cuevita triangular, con sus ojos destellando un mustio brillo amarillento.
—Nada. ¿Quiere comerse unos buñuelos y tomarse un chocolate caliente?
—Bueno –dijo, desconfiado, y me estiró la mano.
—Es que no los tengo aquí. –Desde la penumbra vi como el tipo entrecerró los ojos–. Lo que pasa es yo vivo aquí arriba, y pensaba que si… usted quiere, sube a mi casa, comemos los dos algo, y si no quiere también se lo puedo traer.
Después de escrutarme con recelo de arriba abajo, el hombre se sentó.
—Sí.
—¿Sí qué: entra a comer o se lo bajo?
—¿De verdad puedo entrar?
Subí y el hombre me siguió con unos escalones de distancia.
Llegó al umbral de la puerta y se quedó contemplando la cerradura, que estaba con visibles señales de golpes en la madera. Lo invité a pasar. Prendí el bombillo de la sala con un remolino en el estómago: ¡Cómo se te ocurre dejar entrar a un desechable! Te va a robar, me regañó la voz. Si no tengo nada de valor aquí. Te va a matar. Come y se va. Te va a violar. Por eso no hay que darle la espalda.
Y esbocé con una sonrisa delatora que lo puso tenso.
Con la voz trémula lo invité a que me siguiera. Mientras avanzamos por el corredor vi que el hombre reparaba con inquietud el interior de los cuartos.
—Bueno, amigo, tengo buñuelos, empanadas, arepa con quesito y Coca-Cola, y como me imagino que debe tener tremendo frío, podemos hacer chocolate para que se caliente un poquito –le dije una vez llegamos a la cocina.
—Sí.
—¿Si qué?, ¿qué quiere? –Y señaló el chocolate y la arepa, agachando la cabeza con vergüenza–. ¿Y no quiere buñuelo y empañadas también?
—No, gracias.
—¿Y por qué?, deje la pena hombre, con confianza.
—Es que me hace daño.
No pues, tan remilgado. Con tripas de gamín y ahora resulta que también es alérgico al gluten, azuzó la voz.
Puse la jarra del chocolate sobre la hornilla, y en medio de un silencio incómodo lo reparé. Tenía unos cuarenta años. El pelo largo, grasoso y enmarañado le caía sobre los hombros y le escurría gotas de un agua oscura. La cara sucia cubierta por una crespa barba negra, con la nariz magullada como una guayaba y la piel de las mejillas estropeada como carretera destapada. Debajo de unas gruesas cejas, sus ojos tenían un puntilloso y débil brillo. Vestía una camiseta raída y empapada, adherida al torso que marcaba sus costillas, con el dibujo deslustrado de un pintor de brocha gorda en cuclillas, pintando un óvalo amarillo que decía: “Pintuco. El color de la calidad”. Los pantalones de dril muy anchos y grises, sostenidos con un nailon verde a modo de correa. Y unos tenis blancos de cuero agrietado, sucios de pantano, con las suelas despegadas en la punta y sin cordones. Sus brazos largos de musculatura fibrosa, surcados por enormes venas, sucios de roña. Y sus manos enormes, mugrosas en las palmas y las uñas largas. Todo él olía a lodo y a cobija guardada.
Cruzado de brazos aún temblaba del frío recostado sobre el lavadero. Así que le propuse que tomara una toalla del tendedero para que se secara. Inicialmente el hombre negó con la cabeza, entonces se la extendí y se vio obligado a aceptarla. Se secó superficialmente con la evidente precaución de no ensuciarla.
—Deje la pena pues, hombre, séquese con ganas que si ensucia se lava. Y si se moja para eso es. –Le sonreí para que se relajara, aunque el hombre seguía poniéndose la toalla sobre ciertas partes como haciéndose paños en las zonas mojadas.
Para ese momento la lluvia había arreciado; fuertes gotas castigaban la tierra e inundaban el ambiente con un ruido de interferencia, como aceite hirviendo.
—¿Y usted cómo se llama? –le pregunté elevando la voz sobre el rumor del torrencial.
—Lluvia.
—Sí, tremendo aguacero. ¿Pero le pregunté usted cómo se llama? –arremetí, pensando que no me había escuchado bien.
—Lluvia.
—Sí, ya sé… ¿me refiero a su nombre, cuál es?… –Y lo señalé para hacerme entender.
—Lluvia.
—¿Lluvia? ¡Ah, usted se llama Lluvia! –le aclaré y él asintió con la cabeza–. Vea qué coincidencia. –Y me reí, pero él no correspondió a celebrar el malentendido.
¡Lluvia, eh!, ¡Tremendo mongolito!
—¿Y por qué se llama así? –Me levantó los hombros en un gesto infantil–. Será por lo mismo que dice un amigo poeta, que también se puso ese pseudónimo: “Lluvia: porque llega de sorpresa, limpia y se marcha con misterio” –y le sonreí cómplice, tratando de sacarle una sonrisa.