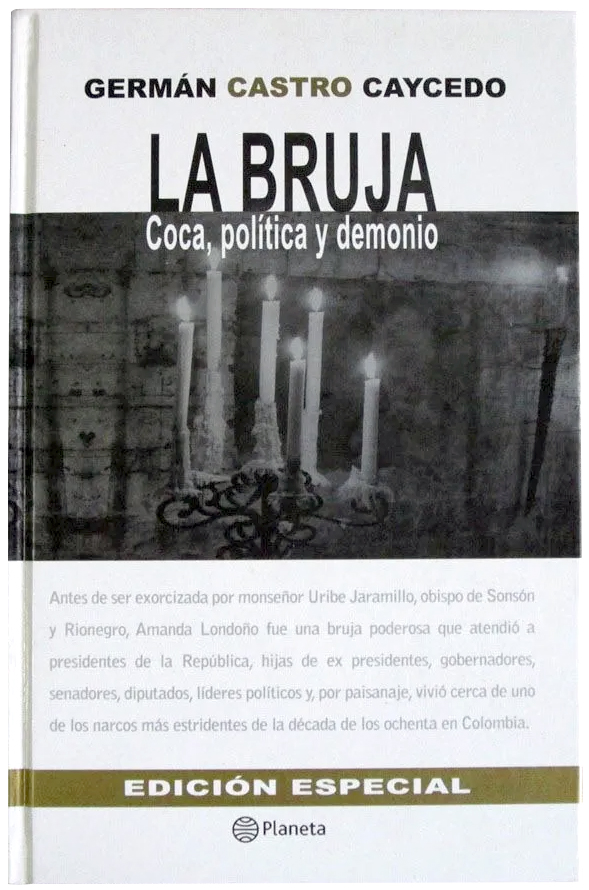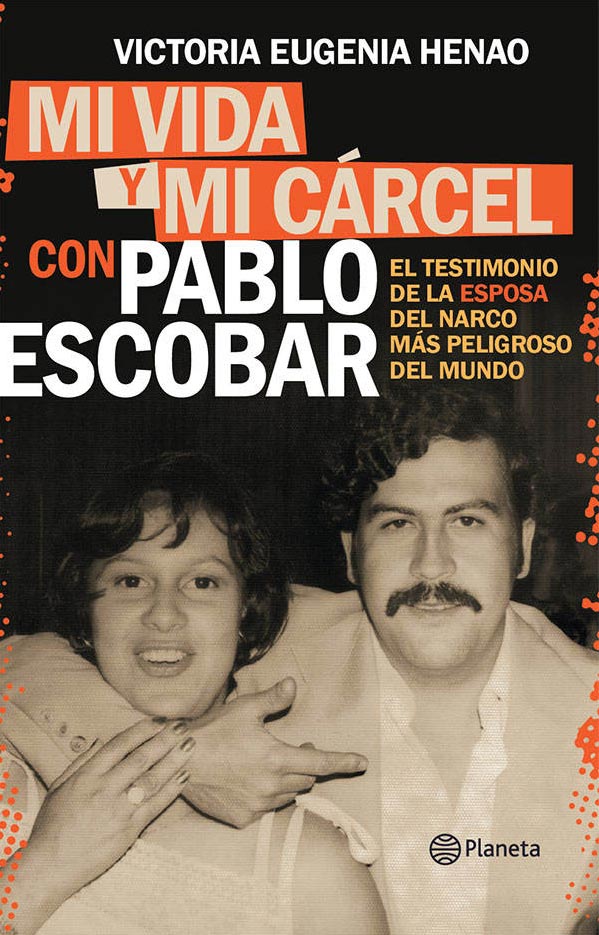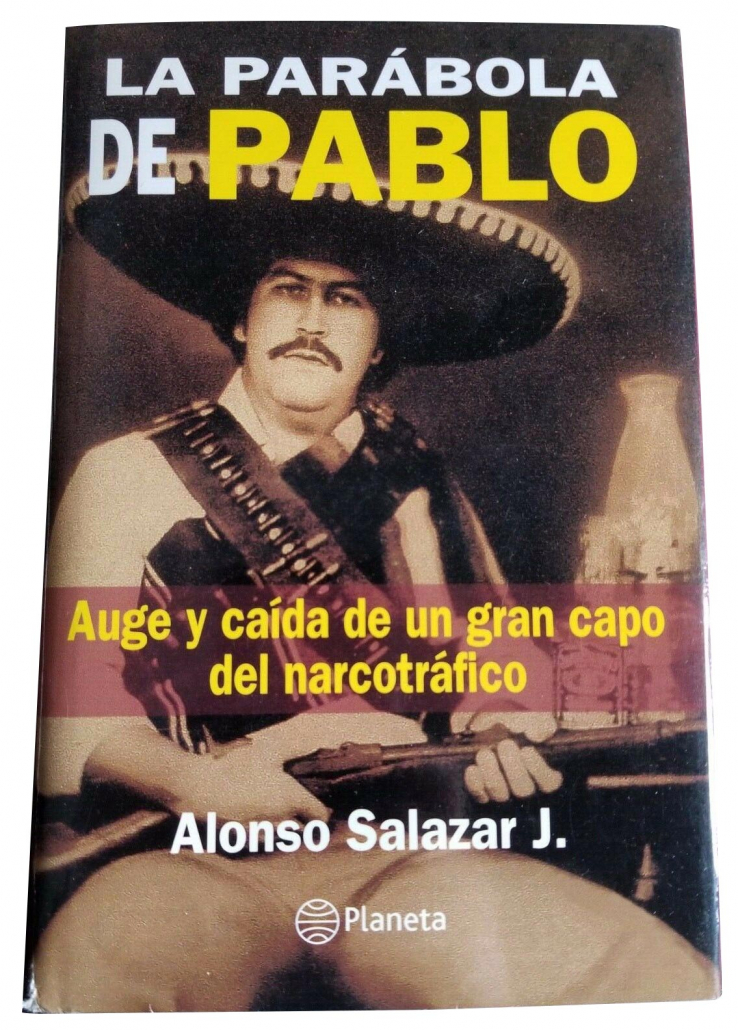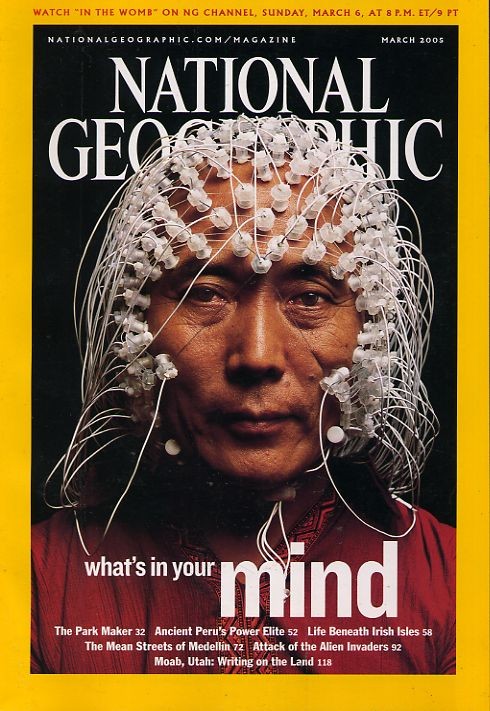Una mancha en la familia
—
Por Alfonso Buitrago y Gerard Martin
Una familia yace amortajada sobre estibas en el parqueadero del Museo de Antioquia. Envueltos en plásticos, un hombre, una mujer y un niño, hechos en bronce para resistir el paso del tiempo y el azote de la intemperie, aguantan impasibles las inclemencias del olvido, a la espera de encontrar un nuevo destino. Fueron testigos privilegiados del establecimiento de la mafia en los predios, los negocios y las ambiciones de algunos sectores de clase alta de Medellín, y su historia posterior está intrincada con los profundos cambios y traumas que el narcotráfico ha propiciado en la ciudad desde los años setenta del siglo pasado —se cumplen cincuenta años desde que el presidente Richard Nixon declarara la “guerra contra las drogas” en junio de 1971—.
Son los últimos vestigios errantes de la demolición del edificio Mónaco, con la que la administración del entonces alcalde Federico Gutiérrez (2016-2019) pretendió instaurar una versión oficial de la memoria de las acciones de Pablo Escobar y del Cartel de Medellín; una versión circunscrita exclusivamente a poco más de una década, entre 1983 y 1994, años en los que fueron asesinadas en la ciudad, por narcotráfico y muy diversas causas —entre ellas el conflicto armado, la delincuencia común, la mano de la fuerza pública—, 46 612 personas, incluidos Escobar y muchos de sus secuaces.
De un plumazo, todas las personas asesinadas en dicho período fueron declaradas como víctimas del narcotráfico por el alcalde, desconociendo las demás responsabilidades y una legítima búsqueda de verdad histórica. Al escoger a dedo un período violento particular, Gutiérrez dejó por fuera los antecedentes y los desenlaces, también violentos, privando a las verdaderas víctimas del contexto que explica cómo el narcotráfico logró infiltrarse en todas las esferas de la sociedad hasta volverse en su contra y, pese a ello, se convirtió en una actividad económica característica de la ciudad, que sigue vigente y de la que todavía sufrimos sus consecuencias. Una muestra viva del fracaso de la política prohibicionista de la lucha contra el narcotráfico.
De acuerdo con dicha versión oficial, los victimarios y mayores perpetradores de la violencia de esos años resultaron hacer parte del “homenaje a las víctimas” —las 46 612 personas asesinadas que están representadas en un muro construido en el lugar del demolido edificio Mónaco—, que la narrativa improvisada de Gutiérrez promovió en el último año de su gobierno.
***
Desde mediados de los años ochenta y por más de tres décadas, la casa de la escultura La familia, del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, fue el portón de entrada de un edificio mansión, con nombre de principado europeo, construido en el exclusivo sector de Santa María de los Ángeles, a pocas cuadras del Club Campestre, en el barrio El Poblado. Instalados en lo alto del frontis del edificio Mónaco, hombre, mujer y niño coronaban una década de ascenso económico y social de la familia Escobar; y desde allí vieron desfilar por sus pasillos lujosos muebles, tapetes de pieles de animales exóticos y obras de arte de renombrados artistas. El dinero del narcotráfico irrigaba la economía local y brotaba en edificios, casas y fincas a lo largo y ancho de las lomas del barrio.
Por esos mismos años, el maestro Arenas y su familia —con María Helena Quintero, su tercera esposa, y dos hijos pequeños—, se mudaron a una casa taller en el municipio de Caldas. Y hasta allí llegaron los representantes de la constructora Costa Azul a buscar una escultura para adornar el edificio que estaban construyendo para Pablo Escobar en Santa María de los Ángeles. En ese momento regía en la ciudad el Acuerdo 32 de 1983, también conocido como “impuesto de obra de arte”, que obligaba a determinadas construcciones a destinar recursos para exhibir una obra artística, y que durante una década (hasta que fue declarado inexequible en 1994) significó una época dorada del arte público en Medellín.
—Todas las esculturas cuentan una historia —dice María Helena, la viuda de Arenas, sentada en una mesa en el salón que fuera el estudio del artista.
La casa centenaria donde vive desde 1986 está escondida detrás de una puerta de hierro gris y una cerca arborizada que se extiende varios metros al borde de la vieja vía que va a Caldas. Al cruzar la puerta de hierro, un corto camino sobre la hierba conduce al frente de la estancia, en cuyo jardín brillan al sol de una tarde luminosa de domingo, sobre pedestales, varias esculturas en piedra de la serie Los amantes, realizada en los años setenta del siglo pasado; son parejas de piedras de tamaño humano, onduladas y talladas una encima de la otra, que el maestro recogía en volquetas en largas expediciones por el río Cauca, y que ahora parecen remembrar su amor por los volúmenes, las formas sinuosas y el erotismo de la madre tierra.
Antes de subir unos cuantos peldaños que conducen a un largo corredor frontal, coronado en ambos extremos por dos rotondas con ventanales, como pequeñas torrezuelas que le dan a la casa cierto aire señorial, se ven los bocetos en yeso de una serie de cinco esculturas de indígenas maya de tamaño natural, copias de las realizadas en bronce en los años cincuenta, cuando Arenas vivía en México, y cuyas réplicas se encuentran hoy en Fredonia, su pueblo natal.
Al interior de la casa, la presencia arrolladora del trabajo inagotable del maestro irrumpe por rincones y paredes: moldes en yeso de rostros inmensos que parecen querer hablar; fotografías en gran formato de sus esculturas monumentales ancladas en parques, plazas y edificios de varias ciudades de México y Colombia; cuadros con bocetos; pequeñas esculturas en bronce y mármol todavía a la venta. No hay espacio libre en que una figura, una maqueta o un rostro no se exhiban, como si la casa fuera en sí misma un pedestal de su exuberante obra.
A lo largo del corredor principal, se ven varios bocetos y maquetas a escala de algunas de las obras más representativas que Arenas ejecutó de Colombia, con el mayor espíritu patriótico: Bolívar cóndor, en la Plaza de Bolívar de Manizales; Revolución en marcha, en la Plaza Alfonso López de Valledupar; Homenaje a Córdoba de la Academia Militar José María Córdoba; Monumento a la raza, ubicado en el corazón administrativo de Medellín; y Tentación del hombre infinito (o La vida), en el barrio Suramericana de la misma ciudad.
Y como un custodio en el centro del corredor se encuentra un inconfundible John Lennon desnudo, de unos dos metros de altura, que sostiene una guitarra y mira al horizonte, con dos profundas perforaciones en el pecho y la palabra PAZ que surge en el vientre y se repite en la mano izquierda; una réplica de la famosa escultura de 1981 que estuvo en la Posada Alemana, en Armenia, Quindío, propiedad del narcotraficante Carlos Lehder, hasta que desapareció sin dejar rastro. Una huella indeleble de una época en la que nuestros símbolos empezaban a ser contradictorios, como consecuencia de la irrupción de los dineros del narcotráfico.
Un antecedente incluso más temprano de lo que el historiador y curador Santiago Rueda llamó “art narcó” (en su libro Plata y Plomo, Planeta, 2019) se encuentra en un corredor lateral: la maqueta original de La familia (o La nueva vida), la escultura monumental que Arenas proyectó en los años setenta para el parque principal de Fredonia, y cuya historia encarna el devenir de un patrimonio artístico cuando el deseo de aceptación social de la mafia reclama la respetabilidad y perdurabilidad que ofrece el bronce en las manos de un gran artista.
En la búsqueda de financiación para el proyecto, el destino de la escultura quedó comprometido con una temprana ambición narco, que había desatado en el pueblo un antiguo peón de finca, a quien la cocaína había convertido en un nuevo rico, y que buscaba apropiarse y controlar los referentes sociales y culturales de Fredonia, aplicándoles a los lugares bajo su dominio una especie de subversión inversa: conservar el statu quo, pero con un nuevo amo al mando.
¿Quién podía financiar una costosa escultura monumental del ya internacionalmente reconocido Rodrigo Arenas Betancourt en aquella región del suroeste de Antioquia? Solo lo podía hacer Jaime Builes, el recordado y omnipotente narcotraficante fredonita de los años setenta, que se hizo famoso en el país, gracias al libro La Bruja, de Germán Castro Caycedo, y su posterior versión en telenovela. Pero incluso las ambiciones más desmedidas de los narcotraficantes en la cúspide de su éxito económico y social —de las que Colombia tiene un extenso muestrario— encuentran limitaciones terrenales.
La condición impuesta por Builes para que el proyecto La Familia se llevara a cabo, que consistía en una escultura de varias toneladas de peso y más de cinco metros de altura, con la representación de una familia (un hombre, una mujer y un niño), emergiendo de un pedestal en ascenso, exigía que el terreno del parque principal donde quedaría emplazada le fuera escriturado. Hacer una escritura de un pedazo del espacio público más valioso del municipio a nombre de un particular era una demanda excesiva, incluso para un pueblo que de facto le pertenecía, y finalmente dio al traste con la idea de dotar a Fredonia con una obra digna de su hijo más reconocido.
Arenas Betancourt, nacido en un hogar humilde de la vereda Uvital, era el símbolo del poder creativo de un hijo de campesinos que alcanza fama internacional gracias a su talento artístico. Jaime Builes representaba un poder advenedizo que se esculpía con bloques de dinero y quería dejar escriturado en notaría que esa trinidad familiar de bronce, que simbolizaba una familia en ascenso, solo podía emerger de una tierra a su nombre. Ni siquiera el arte podía desobedecer.
***
El proyecto de La familia, ya manchado en su origen, se quedó en una maqueta de balso hasta el día que llegaron los constructores del Mónaco y el maestro vio una oportunidad de revivirlo con un nuevo nombre: La nueva vida. Quizás en un guiño al monumento La vida que había ejecutado en 1974 para Suramericana y con el que compartía la idea prometeica de una serie de figuras humanas adosadas a un enorme pedestal en forma de rampa propulsora.
—Arenas era un enamorado de Prometeo —dice María Helena—. Le ponía símbolo prometeico a la mayoría de sus trabajos. La propuesta tenía un hombre, una especie de Prometeo alzado en llamas, levantando a una mujer con un niño; un homenaje a la familia que se presentó para Fredonia, y que luego le dio el nombre de La nueva vida. Él quería darle otro significado para que no tuviera ninguna dificultad con el proyecto para Fredonia.
Victoria Eugenia Henao, la viuda del capo del Cartel de Medellín, en su libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar (Planeta, 2018), recuerda que cuando la construcción del edificio Mónaco estaba a punto de concluir —que Escobar había iniciado en dos lotes comprados a Diego Londoño White, un ingeniero de la clase alta de Medellín que había sido gerente de Metro entre 1982 y 1987— “caímos en la cuenta de que debíamos cumplir con una norma de la Secretaría de Planeación de Medellín que incentivaba a los constructores y propietarios de edificios a exhibir obras de arte en las fachadas para embellecer la ciudad, con el beneficio de obtener desgravación de impuestos. Se me ocurrió entonces buscar al prolífico escultor antioqueño Rodrigo Arenas Betancourt, conocido por su obra monumentalista” (págs. 299–300).
A partir de aquí, las versiones del origen de la escultura varían, en una muestra de los esguinces que tiene eso que llamamos “hacer memoria”. La viuda de Escobar, a quien parece que no le contaron los antecedentes de La familia, se atribuye la idea original: “Luego de contactarlo [a Rodrigo Arenas] a través del artista Salvador Arango, fui a visitarlo a su taller en un lugar bastante alejado y poco seguro de Medellín […] Me encontré con una persona fascinante, afable, sabia, que de entrada entendió mi idea de realizar una escultura para exhibirla en la parte externa del futuro edificio, que según mis planes estaría terminado en los siguientes tres años, es decir, 1985. […] Le expliqué que quería una obra que representara a una familia, en la que apareciéramos un hombre, una mujer y un pequeño. Entre café y café, el maestro tomó un lápiz y sobre una gran hoja de papel blanco comenzó a trazar las primeras líneas que mostraban a un hombre sosteniendo a una mujer y la mujer a un niño. Fue increíble, porque el maestro la esculpió tal y como la pensó y la esbozó en el papel” (pág. 300).
María Helena Quintero recuerda, por su parte, que fue un día de 1986 cuando Victoria Eugenia Henao fue a la casa en Caldas, porque ese fue el año en que llegaron a vivir en ella.
—Pasado el episodio de Fredonia —cuenta María Helena—, la maqueta rodó por ahí y muy recién llegados a Caldas vinieron a esta casa unas personas de la constructora Costa Azul. Arenas les mostró diferentes proyectos que se habían quedado en el tintero y ellos escogieron el de La familia. Le mostraron los planos del edificio y le dijeron que no podía tener pedestal, entonces Arenas accedió a que fuera instalada en la pared. Empezó la ejecución de la obra y cuando empezó a fundirse, vino aquí la esposa de Pablo Escobar y supimos entonces que la obra era para ella, porque ella era una coleccionista de arte, con una pinacoteca muy importante.
En ese momento, cuenta María Helena, Arenas se quedó pasmado y entendió para quién había estado trabajando en los últimos meses. Una década atrás, la ambición desmedida de un narco de pueblo había hecho fracasar su homenaje a la tierra en la que nació; ahora, la ambición más refinada de la esposa de un narco citadino, que entendió que la posesión de obras de arte representaba el estatus que solo la alta sociedad podía ostentar, le daba una “nueva vida”. Como la que se quiso dar para sí la propia Victoria Eugenia como coleccionista de arte. “Esa realidad, que me causaba dolor e indignación [las mentiras y ocupaciones de su marido], me forzó a inventar una vida a mi alrededor para sufrir lo menos posible. El arte ocupó un lugar preponderante en mi día a día, y debo reconocer que el dinero de mi marido y de algunos de sus amigos contribuyeron a ganarme un espacio pasajero en ese ambiente” (pág. 289).
Durante poco más de una década, mientras su esposo se convertía en uno de los hombres más ricos del mundo e ingresaba a la política, Victoria Eugenia se dedicó a transformar su historia personal y a conocer el sofisticado mundo de las galerías y los negociantes de arte, lo que le daría ingreso al exclusivo mundo de los talleres de reconocidos artistas, a las mansiones de familias de clase alta de Medellín, Bogotá, Roma, Nueva York y París y al jet set nacional.
En poco tiempo, adquirió obras de pintores antioqueños de renombre, como Pedro Nel Gómez, Débora Arango y Francisco Antonio Cano. En 1979, año en que Escobar salió elegido concejal de Envigado, compraron la casa del reconocido arquitecto Raúl Fajardo, en el sector de El Diamante, en el barrio El Poblado, que contaba con un espejo de agua y en el centro la escultura El beso, del maestro Salvador Arango, quien se convirtió en mentor y amigo de la nueva gran inversionista de arte que tenía la ciudad. Luego vino la compra de obras de Alejandro Obregón, Fernando Botero, Édgar Negret, y el salto internacional. “[…] una mañana recibí un sobre que contenía las imágenes de una pintura que me dejó boquiabierta: The dance of rock and roll, de 84 x 116,3 centímetros, firmada a la derecha, del artista español Salvador Dalí. […] Me parecía increíble que a mis veintidós años pudiese tener semejante obra de arte en mi casa” (pág. 296).
Si bien a Escobar el arte le tenía sin cuidado —“Si mi marido hubiese entendido lo que significaba el arte, seguramente mi colección habría sido cinco veces más importante” — y se encontraba ya inmerso en su carrera por llegar al Congreso, su joven esposa vivía el idilio de ser acogida por su dinero en la altas esferas de la sociedad. La construcción del edifico Mónaco a mediados de los años ochenta era el castillo que le hacía falta a la historia. Y La familia, de Arenas Betancourt, uno de los arquitectos de los símbolos de la “raza” antioqueña, la obra más monumental hecha a su imagen y semejanza. Instalada en el edificio, la obra del maestro Arenas se convirtió en el preludio de ese cuento de hadas que la maldad y la ambición de su marido convirtieron en tragedia colectiva.
“Vestida de gala —recuerda la viuda de Escobar el primer día que fue al Mónaco—, con mis dos hijos y con mi familia, llegamos una noche al edificio. Era impresionante. De verdad que me sentí en el principado de Mónaco, pero el problema era que mi príncipe estaba en la clandestinidad”. En ese momento de 1986, el Escobar político y millonario benefactor ya había sido desenmascarado —con la consecuencia del asesinato del ministro Lara Bonilla— y sobre él pendía una orden de captura con fines de extradición.
El capo prófugo finalmente se arriesgó a visitar a su princesa en el palacio que le había hecho construir, y ella estaba ansiosa por mostrarle la magia que había hecho con su dinero. “Cuando anunciaron que mi marido estaba en el vestíbulo del primer piso, supuse que le gustaría ver La vida […]. Estaba ansiosa por ver su reacción ante aquella obra que había costado mucho dinero, tiempo y esfuerzo y no sabía si le parecería tan imponente como a mí. Quería mostrarle los tapices chinos, los colgantes, las antigüedades, los muebles diseñados por famosos expertos italianos… pero por encima de todo, quería que viera mi colección de pinturas y esculturas […]”.
En su libro, Victoria Eugenia confunde el nombre de la escultura y la llama La vida; pero recuerda con exactitud cuánto pagó por ella: 310 mil dólares (pág. 300). Con un Pablo “muy sorprendido”, en las páginas siguientes, Victoria Eugenia hace un recuento pormenorizado de lo que había logrado acumular, que según “un dealer muy influyente en Bogotá” era “la colección de arte más importante de Latinoamérica en ese momento” (pág. 307), con obras de Picasso, Dalí, Degas y Rodin incluidas.
En el penthouse había una escultura de Auguste Rodin; en el hall, un óleo de Alejandro Obregón; una pintura de Édgar Negret en la piscina; un bodegón de Alberto Iriarte en el comedor; otro cuadro de Obregón en una sala; unos afiches dedicados por Fernando Botero en el gimnasio; un cuadro de Claudio Bravo en el salón principal, acompañado de esculturas de Rodin, Botero y Negret en la mesa de centro y pinturas de Enrique Grau y un Obregón más; varias obras de Francisco Antonio Cano en la biblioteca; otra obra de Grau en las escaleras hacia el segundo piso; en la habitación principal, esculturas de Edgar Degas, Botero y una colección de piezas precolombinas de oro; otra escultura de Rodin en la terraza; un cuadro de Botero en la antesala de la habitación de la hija, y en su interior otro cuadro de Botero y un mural de Ramón Vásquez; en el cuarto del hijo, esculturas de Botero y de Negret y una serigrafía de Obregón; un tapiz de Olga de Amaral antes del comedor principal, adornado por naturalezas muertas de Botero y Bravo; en la habitación de huéspedes, un bronce de Darío Morales y más esculturas de Botero y Rodin, con una autorretrato de Pablo Picasso y un cuadro de Grau; y en el comedor auxiliar, dos cuadros de Francisco Antonio Cano.
Si fuéramos a juzgar a los artistas por quien compra sus obras, habría que pasar por el cadalso a buena parte de las figuras más sobresalientes del arte nacional y a algunas del panorama latinoamericano y mundial; así como a quienes les vendieron sus propiedades, sus muebles, sus vehículos y todo aquel que tuvo cualquier clase de intercambio con un narcotraficante. Lo que sí queda claro es que el arte representaba la escenografía soñada —estatus y poder— de esta triste historia, que, pese a todo, no ha perdido su poder de atraer a muchos al negocio y entretener a millones en las pantallas.
***
Con apenas dos años de inaugurado el edificio Mónaco, La familia fue testigo del estallido que dio inicio a la guerra contra el Cartel de Cali, que rebosó de sangre uno de los períodos más oscuros de la historia de Colombia. Fue la madrugada del martes 13 de enero de 1988 cuando a un costado del edificio explotó un carrobomba con ochenta kilos de dinamita, que dejó un cráter de cuatro metros de profundidad por diez metros de diámetro; atentado del que la escultura salió ilesa, pero que causó daños a la edificación y dejó un saldo de tres muertos, diez heridos, varias casas destruidas y edificaciones averiadas. “El atentado dañó muy seriamente mi colección de arte —cuenta Victoria Eugenia—. Obras valiosas fueron borradas por la onda expansiva que se extendió por casi un kilómetro a la redonda, otras quedaron como un colador por cuenta de las esquirlas y a algunas no les pasó nada” (pág. 287).
A partir de entonces, ya abandonado por la familia Escobar, el Estado colombiano ordenó la incautación del edificio; entonces el país conoció los lujos y los excesos que habían pasado delante de los ojos de La familia y que a finales de la década de los ochenta se transfigurarían en horror con el asesinato de líderes de izquierda, jueces, magistrados, el comandante de la Policía de Antioquia y un candidato presidencial; y con bombas al edificio del DAS, a los periódicos El Espectador y Vanguardia Liberal y a un avión de Avianca en pleno vuelo, entre otros actos de violencia desatada.
Durante los siguientes treinta años, ya con el edificio en poder del Estado, y mientras Colombia intentaba salir del caos en el que se había sumido, La familia acompañó lo que pretendió ser la reincorporación de un incómodo patrimonio mafioso a la vida privilegiada de un barrio de clase alta que vivía con el miedo y la vergüenza de tener de vecina la casa de un criminal que había llegado a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Con sus brazos siempre abiertos y su posición erguida hacia el firmamento, hasta el final del siglo XX, el hombre, la mujer y el niño dieron la bienvenida a compañías de salud, oficinas de abogados y publicistas, marroquinerías e instituciones de rehabilitación de adictos, pero ni siquiera los arrepentidos consumidores de drogas se quedaron enganchados al edificio que su adición había ayudado a levantar. Ninguno pudo solventar los costos de un lugar concebido por el derroche.
Ocho años después de que Escobar fuera dado de baja por el Bloque de Búsqueda, en 2001, salió publicado el libro La parábola de Pablo, del periodista Alonso Salazar, la biografía más completa sobre el ascenso y la caída del Patrón, que daría muchas luces sobre el origen y evolución del narcotráfico en Medellín y sus vínculos tempranos con la clase alta y la dirigencia política local y nacional. Y años después sería fundamental para la construcción de los guiones de series como El patrón del mal y Narcos, que ayudarían a convertir la vida criminal de Escobar en la leyenda de un antihéroe de fama mundial.
En su libro, Salazar escribió sobre Alfredo Gómez, el Padrino, “hombre veterano, diabético, conservador, de pose aristocrática, vecino del barrio El Poblado, quien a pesar de haber conseguido su fortuna contrabandeando cigarrillos, electrodomésticos, whisky, telas y porcelanas era considerado un gran señor”, a quien reverenciaban los políticos y los generales “le prestaban sus soldados para escoltar sus caravanas de contrabando y para que sirvieran de albañiles en la construcción de su casa en el barrio Santa María de los Ángeles” (pág. 53).
Escobar hablaba con admiración del Padrino, con quien coincidió en la cárcel La Ladera en 1974. Trabajó para él y con su padrinazgo se inició en los grandes delitos. “Pablo observaba a sus maestros sin perder detalle: aprendía su manera de hacer dinero, de gastarlo, de ser inflexibles pero caritativos y de decidir la muerte ajena. […] Como modelos de juventud los definió en cierta ocasión”, escribió Salazar (pág. 66).
La bonanza económica consiguiente le permitió a Escobar establecerse en el barrio de los ricos a finales de los años setenta, cuando compró la casa de Raúl Fajardo diagonal al Club Campestre. “En el mismo sector compraron Fidel Castaño, Pablo Correa, los Ochoa y otros capos. Fue en ese momento, tras la venta en dólares de sus propiedades, cuando los ricos de Medellín, con más lustre que dinero, se hicieron verdaderamente ricos. Mientras hablaban mal de los narcos, hacían todo lo posible por hacer negocios con ellos”, dice Salazar en su libro (pág. 72).
En la década siguiente, ya coronado como el gran capo del Cartel de Medellín, Escobar escogería el mismo sector de Santa María de los Ángeles, donde el Padrino tuvo su mansión, para construir su pequeño principado con forma de edificio. “Victoria se entusiasmó con la construcción del edificio Mónaco […], que sería para uso exclusivo de su familia y tendría a la entrada una obra del conocido escultor antioqueño Rodrigo Arenas Betancourt. Resaltaba lo de la escultura porque el arte, como parte de esas cosas que llaman estilo, se había convertido para ellos en un medio de afianzar un ascenso social”, cuenta Salazar (pág. 180-181).
En 1998, cinco años después de la muerte de Escobar, el edificio pasó a manos de la Fiscalía y de nuevo se convirtió en blanco de atentados con explosivos (seis en cuatro años). El 19 de febrero de 2000, un grupo armado con fusiles disparó contra él e hizo detonar una bomba con cuarenta kilos de dinamita. Una vez más, La familia sobrevivió sin daños, pero el barrio revivió su tormento, como si no pudiera librarse de un pasado que lo había dejado marcado. En los años siguientes, el hombre, la mujer y el niño, todavía anclados a la fachada principal, se convirtieron en los únicos habitantes del predio.
En 2008, el Consejo Nacional de Estupefacientes asignó el edificio a la Policía Nacional, con el fin de que se construyera allí el comando de la ciudad, pero la idea de tener uniformados en el barrio seguía causando escozor y resistencia entre los vecinos. La construcción iba adquiriendo su carácter maldito, de patrimonio incómodo, y en los años siguientes el cuento de hadas se fue transformando en un principado en ruinas. Situación diferente vivieron otros símbolos del poder económico de Escobar en El Poblado, como los edificios Ovni y Dallas, que lograron salir de su desahucio y se mimetizaron de nuevo en un barrio cada vez más turístico, que empezó a recibir extranjeros interesados en conocer más sobre el hombre que había puesto a Medellín en boca del mundo.
Durante la alcaldía de Aníbal Gaviria (2012-2015) se contempló la idea de destinar el Mónaco a la Dirección de Inteligencia de la Policía y a la sede de 123 de la Secretaría de Seguridad, y se contrató a la Universidad Nacional para que hiciera un estudio de sus costos y factibilidad. Adecuar la estructura para un organismo de inteligencia y seguridad moderno requería una cuantiosa inversión —cercana a los treinta mil millones de pesos— y persistía la negativa de los vecinos a aceptar una destinación que revistiera una amenaza de nuevos atentados, lo que hizo que la propuesta no prosperara.
***
La historia de La familia y su hogar de ensueño parecía destinada a desvanecerse en el olvido, si no fuera por el inicio de la emisión de la serie de televisión El patrón del mal, de producción nacional y, posteriormente, el lanzamiento de la serie Narcos, de Netflix. El 28 de mayo de 2012 salió al aire el primer capítulo de El patrón del mal, que se emitió de lunes a viernes, en prime time (a las nueve de la noche), hasta el 19 de noviembre, casi un año antes de cumplirse el vigésimo aniversario de la muerte de Escobar.
La historia de las andanzas del capo no era ni mucho menos desconocida en el ámbito local y ya había acumulado una copiosa “narcoteca”, alimentada principalmente por periodistas, investigadores y escritores locales y extranjeros; libros que contaban con buena demanda y se encontraban fácilmente, ofrecidos en semáforos y puestos callejeros; pero faltaba que la televisión, con su poder masificador y simbólico, se ocupara a fondo de la biografía de quien ya era uno de los criminales más famosos del mundo.
La serie, producida por Juana Uribe y dirigida por Carlos Moreno, recogía los hechos narrados por Salazar en La parábola de Pablo. Después de su rotundo éxito en Colombia —en parte debido a la sobresaliente actuación de Andrés Parra, quien encarnó a Escobar y de alguna manera consiguió darle una nueva vida—, conquistó otros países latinoamericanos —como lo habían hecho en el pasado telenovelas como Café, con aroma de mujer y Betty, la fea—, en los que incluso expresiones típicas del parlache antioqueño fueron apropiadas en conversaciones populares en Perú, Argentina, Chile. Faltaba apenas un paso para que el personaje, introducido ya en la tradición romántica de antihéroes latinoamericanos, transgresores y atractivos, saltara transfigurado a un mercado global, de esos que él mismo construyó con el tráfico de cocaína.
El gran salto mundial se dio en agosto de 2015, cuando se emitió el primer capítulo de la serie Narcos, y desde entonces no pararon de llegar extranjeros a la ciudad a buscar cualquier pedazo de realidad que los conectara y les hiciera tangible aquella ficción “basada en hechos reales”. Dos décadas después de la muerte de Escobar, las series tuvieron un efecto resucitador. Y propiciaron en Medellín la proliferación de narcotours o paquetes turísticos que ofrecen visitas a algunos lugares relacionados con la vida y muerte del capo. La variedad de ofertas, nutridas principalmente por la lógica narrativa del entretenimiento audiovisual, permite a los operadores hilvanar múltiples versiones de lo ocurrido, muchas veces fantasiosas, con el propósito de impresionar a los incautos visitantes; otras, claramente apologéticas de las acciones de “un capo rebelde contra un Estado corrupto”.
El “milagro Medellín” —que supuestamente había pasado la página que la reseñaba como la ciudad más violenta del mundo—, premiado, estudiado y celebrado internacionalmente por académicos, funcionarios y urbanistas, volvía a ser noticia y foco de atracción por sus estigmas.
***
El alcalde Federico Gutiérrez enfrentó con regaños públicos el furor hagiográfico de algunos artistas famosos que visitaron a Medellín y les sumaron a sus presentaciones algo del espíritu celebratorio de los promocionados narcotours. El primero en probar la indignación oficial fue el reguetonero puertorriqueño J. Álvarez, quien se presentó a una rueda de prensa con una camiseta que decía “The Cartel”, por el frente, y “ESCOBAR”, por detrás.
El 28 julio de 2016, Gutiérrez le increpó: “Es una ofensa a la ciudad y al país, miles de víctimas sufrimos con esta tragedia”. Ante la vehemencia del alcalde, Álvarez pidió disculpas por su “ignorancia”. Al año siguiente, el 25 de marzo de 2017, el alcalde calificó de “sinvergüenza” al renombrado rapero estadounidense Wiz Khalifa, por publicar fotos de una visita al edificio Mónaco y a la tumba de Escobar en su cuenta de Instagram. “No puede ser que vengan artistas acá o a cualquier ciudad del país y que hagan apología al delito y a la violencia. La verdad eso duele, da tristeza, da rabia, da indignación, da dolor”, dijo Gutiérrez en ese momento.
El tiempo y los medios de comunicación habían venido haciendo su trabajo creativo con la memoria del capo; pero la Medellín oficial se había dejado convencer de que había “pasado la página de la violencia”, sin siquiera preguntarse por las víctimas del narcotráfico —ni por sus recuerdos ni sus traumas—, sin mencionar que el negocio de las drogas ilícitas seguía alimentando la corrupción y una criminalidad cada vez más organizada y sofisticada.
El reclamo de Gutiérrez tampoco era una novedad ni un invento suyo. En 2005, el alcalde Sergio Fajardo, a raíz de la publicación en la revista National Geographic del artículo “Medellín. Stories from an urban war” (“Medellín. Historias de una guerra urbana”), de la periodista Eliza Griswold, se sintió “indignado y muy dolido” y calificó el texto de “periodismo vulgar, barato, que vende alrededor de la miseria humana y los dolores de una sociedad”.
La sensibilidad paisa ante cualquier marca que pueda manchar su “tacita de plata” —en particular cuando la mirada viene desde el exterior— se puede rastrear hasta el siglo pasado. En 1989, el alcalde Juan Gómez Martínez envió un funcionario a Estados Unidos para contratar una firma de abogados que demandara a la revista Rolling Stone por publicar un artículo titulado “Company Town”, del periodista Howard Koch, que decía en su introducción: “En la ciudad de Medellín, Colombia, la cocaína es su negocio, su único negocio. ¿Qué se necesita para convertirse en la capital mundial del narcotráfico? Trabajo duro, mercadeo y un talento sin límite para el asesinato”. Es el mismo espíritu aséptico oficial que catalogó de “pornomiseria” las obras del cineasta Víctor Gaviria, cada vez que quiso sacar pus de la llaga de nuestras miserias.
La principal diferencia con el reclamo de sus antecesores era que el de Gutiérrez se daba cuando la estela del mal del “patrón” se internacionalizaba velozmente sin ninguna barrera de contención, ni física ni legal. Y ponía la mala imagen de Medellín de nuevo en cierta agenda mundial del conocido como “turismo negro” o la turistificación de las desgracias humanas.
Y ningún alcalde puede permitir que esas fuerzas globales del mal menoscaben el prestigio de la ciudad, aunque esta siga utilizando el tráfico de cocaína como una forma de supervivencia y de ascenso social y padezca sus consecuencias de corrupción y sumatoria de homicidios. Se necesitaba el escándalo menor de unos cantantes despistados tomándose fotos para prender las alarmas y ver una oportunidad de liderar una estrategia para “blanquear” la imagen de Medellín en el exterior. Y había un edificio en ruinas, con suficiente tragedia soportada en sus huesos, para detonar los titulares de prensa.
***
En mayo de 2017, dos meses después del regaño a Wiz Khalifa, el alcalde Gutiérrez le dijo al periódico El Tiempo: “Vamos a demoler el edificio Mónaco y ahí vamos a hacer un parque en honor a las víctimas”. El alcalde, por su cuenta, había sacado de su cartuchera de sheriff una solución mediática de corta duración para eliminar un mito mediático que llevaba décadas afianzándose en el imaginario colectivo local y que ahora entretenía a una audiencia global.
Lo que siguió a continuación fue el montaje de “Medellín abraza su historia”, una multimillonaria operación público-privada, liderada por la Secretaría Privada de la Alcaldía y una empresa de comunicaciones, que justificara y ejecutara la decisión tomada por Gutiérrez. Una estrategia que tendría su momento más vibrante en el último año de su gobierno, con la implosión del edificio Mónaco y su transmisión estelar en vivo desde un club privado de clase alta.
Para ello, se instrumentalizó al Museo Casa de la Memoria, para realizar algunos talleres, convocar artistas para intervenir el edificio y producir informes, y se marginó a la Secretaría de Cultura —las dos entidades más idóneas para tratar un fenómeno cultural y de memoria histórica—, desconociendo además todo el bagaje acumulado en la ciudad en interpretación de las violencias urbanas, como el informe Medellín Basta Ya, liderado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, y la experiencia en atención a las víctimas del conflicto armado.
A lo largo de 2018, la idea inicial del alcalde se fue transformando en un discurso gaseoso de ética ciudadana; en palabras de Manuel Villa, su secretario privado: “Más allá de una idea política este es un proyecto ético ciudadano”, que se haría realidad a través de “una estrategia de 360 grados” para desarrollar “acciones puntuales de la mano de grandes aliados públicos y privados”, como se lee en la presentación de “Medellín abraza su historia”. Y se fueron sumando grandes empresas, como Sura, Mineros S. A., Tigo, Compañía de Empaques, Cueros Vélez, Grupo Bancolombia, TCC, Cadena, Grupo Nutresa, Corbeta, Corona, Fundación Éxito y Metro de Medellín.
Pero en términos prácticos del Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos 2016-2019”, este proyecto ético se trató como un problema de renovación urbana, lo que permitió incluirlo tardíamente en la dimensión 6 del Plan: “Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios”; y asignarle recursos del proyecto “100 parques para vos”, lo que llevó a que esa línea tuviera una sobreejecución del quinientos por ciento. Una elevada muestra de la improvisación de la iniciativa.
Adicionalmente, el propósito de Gutiérrez demandaba cambiar la designación del inmueble impuesta por el Consejo Nacional de Estupefacientes “para que funcione el Comando de esa institución en la ciudad de Medellín” (Resolución N° 024 del 23 de diciembre de 2008), y así tomar control de la propiedad y llevar a cabo la demolición del edificio en febrero de 2019. La familia (de 7.5 metros de altura y 1.5 toneladas de peso) fue el único bien que fue excluido de la permuta que finalmente firmaron la Alcaldía y la Policía, lo que significó el ingreso al patrimonio de la institución policial de un poco más de veinticuatro mil millones de pesos, representados en la propiedad de dos estaciones de policía, más la escultura (el avalúo del edificio Mónaco, que la Alcaldía recibió a cambio, fue de un poco más de veintiún mil millones de pesos).
Deshacerse de una ruina, habitada por el fantasma mortificante de un capo asesino, revivido por películas y series de televisión, resultó ser un buen negocio para quienes lo enfrentaron en vida y lograron derrotarlo. Por su parte, la Alcaldía tuvo que invertir más de catorce mil millones de pesos adicionales para la implosión y la construcción, en el mismo sitio, de un parque para “homenajear” a las 42 612 personas asesinadas entre 1983 y 1994. En total, en los últimos meses del gobierno de Gutiérrez, se invirtieron más de 38 mil millones de pesos en un solo proyecto de memoria oficial, cuando el presupuesto total del Museo Casa de la Memoria para el cuatrienio fue de 17 600 millones. Una desproporción que evidencia la manipulación de un ejercicio de memoria para un interés particular.
Meses antes del evento de implosión, programado para febrero de 2019, la escultura desapareció de la fachada del edificio y se especuló sobre su paradero: que se la habían robado, que la estaban copiando para venderla, que un general la tenía en su casa. Lo cierto fue que miembros de la Policía la desmontaron y enviaron a sus instalaciones en Bogotá. Quizá la querían conservar como un botín consolatorio de la guerra perdida contra las drogas. Pero por problemas logísticos y de costos, la institución desistió de su idea inicial y la escultura dio con sus bronces de nuevo en Medellín, donde hoy reposa en custodia del Museo de Antioquia.
La historia y simbología de La familia de Arenas Betancourt ponen en disputa la construcción vertical de una memoria histórica oficial. La discusión sobre qué hacer con una escultura incómoda se hizo más pertinente en el año de la pandemia, a raíz del asesinato de George Floyd a manos de policías en Estados Unidos, que agudizó el malestar social y desató un rechazo mundial en contra del racismo. La indignación alcanzó incluso a las estatuas de figuras históricas, consideradas esclavistas en su época, que empezaron a ser rayadas, decapitadas y tumbadas de sus pedestales. En septiembre, la ola antimonumento colonial entró a Colombia por Popayán, cuando indígenas de los pueblos misak, nasa y pijao tumbaron la estatua del colonizador y esclavista español Sebastián de Belalcázar, considerado el fundador de la ciudad, símbolo de despojo de tierras y muerte en territorios ancestrales.
El Museo de Antioquia tiene bajo su cuidado una escultura caída y amortajada en plástico, a la espera de que la Policía Nacional la ceda legalmente. Representa una institución familiar cuestionada y un modelo aspiracional que permeó y embelesó a todas las clases sociales locales, y que encandila en todo el mundo a nuevas generaciones poco informadas. ¿Es posible hoy, cuando en forma de protesta reivindicativa se atacan símbolos polémicos, resignificarla y darle una “nueva vida” digna? ¿Podría propiciar la emergencia de un relato coral de recuerdos y vivencias del fenómeno narco en la ciudad, con sus heridas y dolores, pero también con su aceptación y contradicciones éticas? En alusión a la película de Víctor Gaviria, ¿con sus Sumas y restas?
*Esta crónica fue realizada con recursos de Fondo de Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo y Open Society Foundations.