Archivo restaurado
Universo Centro 026
Agosto 2011
Por FRANCISCO SALDARRIAGA
Antes de que el Parque de El Poblado se convirtiera en enjambre de trasnochadores, en la esquina de la carrera 43B con la calle 9 existió una pequeña cantina, Suelas Club. Allí funcionaba de día una estrecha remontadora de calzado, atiborrada de zapatos viejos hasta coronar el techo, de propiedad de un tal Gonzalo, viejo de barba hirsuta, zapatero de oficio y tomador de trago profesional.
Corrían los estruendosos años 80 y las doñas de la calle El Frito, como también se conoce a la calle 9, ya acostumbradas a las bombas de los narcos, preferían mirar a Gonzalo como el causante de sus tribulaciones: la mano negra que manipulaba a sus maridos para que llegaran traguiados y dejaran sus quincenas íntegras en ese “antro de mala muerte”. De ahí que ese lugar tuviera también la chapa de “El Triángulo de las Bermudas”. Las malas lenguas decían que el propio Gonzalo se había bebido aquella cantina, con zapatería y todo, más de tres veces, hasta que una cirrosis crónica se lo llevó. Cuando El Frito se quedó sin cantina, a otro “prominente perdido”, bajito, rechoncho, calvo y barbirrojo, se le ocurrió seguir las huellas del Suelas Club. Aquel hombre era José Augusto Saldarriaga, mi papá.
Una balacera diurna en el Parque de La Milagrosa, en la que quedamos atrapados mi hermano Óscar y yo, colmó la copa a don Augusto. Una semana después nos trasteamos a la calle 9. Nos enteramos que le decían El Frito porque en otra época eran dos cuadras pletóricas de algarabía, familias que se conocían de toda la vida, parrandas muy animadas y, claro está, puestos de frituras para saciar los antojos. Cuando llegamos, a comienzos de los 80, no quedaba ni la sombra de ese pasado: sobrevivía una tienda de ventana, la de los Lalos (los Londoños), a mitad de la cuadra, y la mencionada cantina esquinera.
Un revés económico hizo que nosotros, los Saldarriaga, reviviéramos la tradición que le daba su nombre a aquella calle. La familia de mi papá montó cantinas, y mi abuelo José Saldarriaga tuvo dos memorables en Guayaquil: El Real y Las Brisas, en las que mi papá adquirió mañas de cantinero y se aficionó al trago. Con los años, la agitación de ese puerto seco que era Guayaquil sucumbió a una era de decadencia y transformación. Las cantinas cerraron y mi papá se quebró. Mi mamá, Martha Gómez de Saldarriaga, tuvo una revelación de clase media: “Pues si las iglesias se construyen a punta de empanadas, así nos podemos mantener mientras tanto”, profetizó. El mientras tanto le duró 30 años.
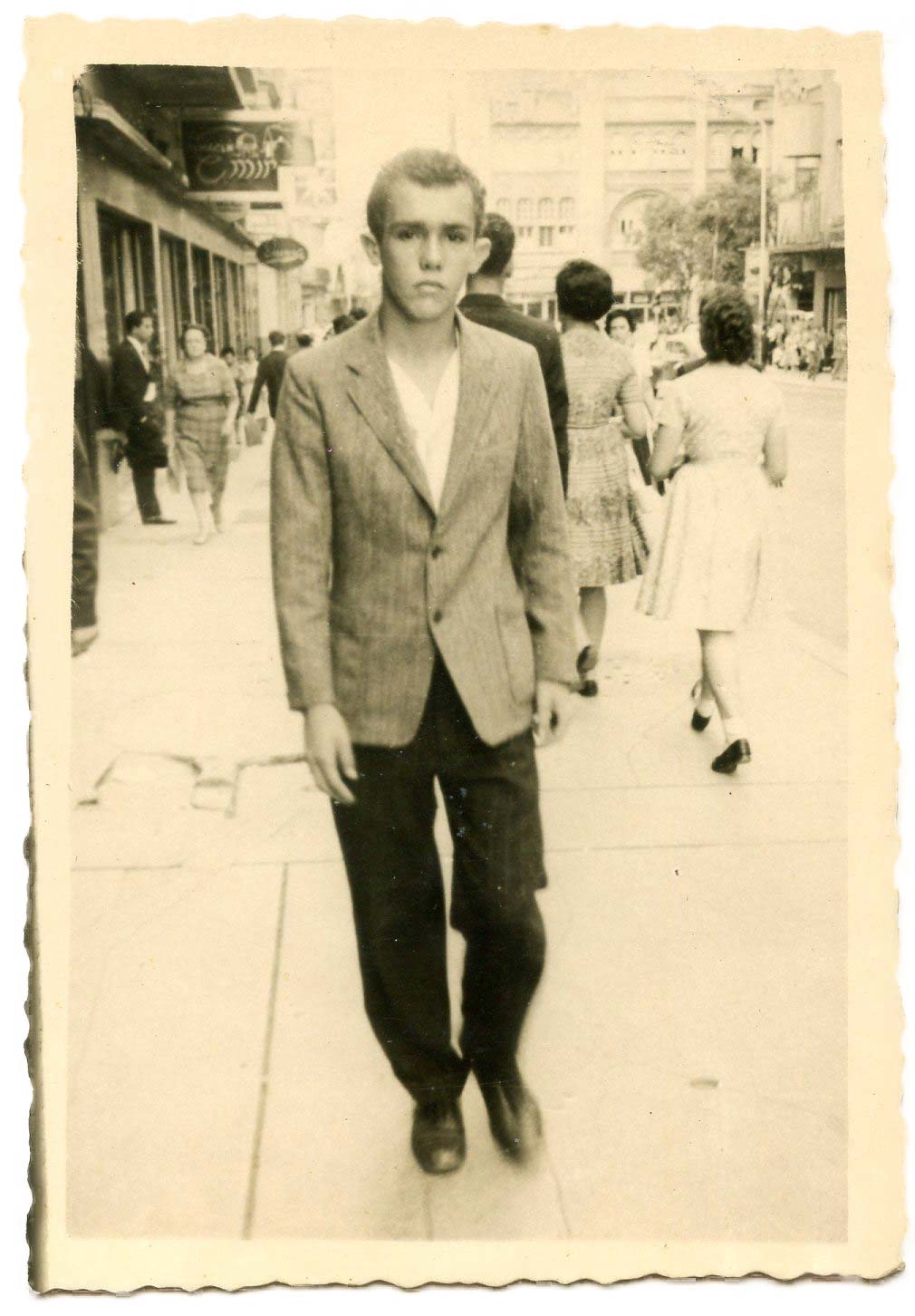
Los fines de semana, mis padres se vestían de delantal blanco, sacaban a la acera de El Frito una modesta freidora, ¡y a vender empanadas que es lo que más se vende, buñuelos que se voltean solos y gaseosas que sólo hay que destapar! Luego, algunas coincidencias confabularon para que ocupáramos aquella casona centenaria, de tapia y bareque, que se convirtió en el hogar de paso del Parque de El Poblado. Paradójicamente, doña Martha, que había dado gracias a Dios cuando la cantina de la esquina cerró, terminó por aceptar el mismo negocio: restaurante de día y cantina de noche en la parte delantera de su casa. Al fin y al cabo, era más conveniente que su marido se emborrachara dentro de la casa a que dilapidara la plata en la calle.
En un abrir y cerrar de ojos, la casa comenzó poblarse en las noches de una variada fauna de sastres, oficinistas, pintores de brocha gorda, comerciantes de paso, emboladores, taxistas, buseros y camioneros, obreros y capataces, ancianos jubilados y otros que quedaron huérfanos de un sitio para tomarse unos paraditos. Todos, sin distinciones, brindando al calor del licor, atraídos por las melodías de una vieja grabadora en la que don Augusto ponía a sonar casetes de un tango inédito y música vieja.
El carácter testarudo de don Augusto, formado entre la áspera clientela de Guayaquil, pronto le granjeó la reputación de cantinero malaclase. Eran asiduas las discusiones, avivadas por mi papá, sobre política, religión, fútbol, tangos y demás temas pasionales. Alegaba con finqueros sobre fincas, con camioneros sobre carreteras, con policías sobre seguridad, con políticos sobre el gobierno, con melómanos sobre música, con hinchas del Nacional sobre el Medellín (su equipo adorado), con liberales porque él era godo y hasta con los demás godos cuando los sentía muy liberales; desdeñaba a los negros por negros, a los limosneros por vagos y a las empleadas de la cocina por ineficientes, le echaba cantaleta hasta a mi mamá cuando ella le echaba cantaleta por echarle cantaleta a todo el mundo… Sólo respetaba a cualquier fulano encorbatado, al que con reverencia llamaba Doctor.
La clientela iba para darle cuerda a don Augusto y trabar una infinita discusión. Con frecuencia lo ponían a “volar” cuando le decían que era el tipo más mentiroso que habían conocido, ya que él decía haber hecho de todo y algo más: había recorrido el país entero por carretera y levantado fincas caídas; era agrónomo titulado, experto criador de marranos y pollos; fue jugador del Poderoso DIM (jugó en dos partidos de la Profesional y le llamaban El Oxidado), trabajador de textileras, promotor y comentarista de toros y Campeón Nacional de Ajedrez. Algunas hazañas eran en parte verdad, y Augusto se ponía rojo de la ira cuando lo contradecían.
Herederos del legado de Augusto, sus hijos varones aprendimos sencillas y anodinas destrezas como levantamiento de garrafa, cálculo de copa aguardientera, lidia de borrachos, apnea de tufo etílico, vertimiento simultáneo de seis cervezas y suma mental de cuentas a contrarreloj. Pero ni esas habilidades pudieron hacer que las cuentas cuadraran. En contraste, fuimos testigos de cómo prosperaban negocios aledaños como Bolero, donde la gente mayor iba a ver tríos y duetos en vivo, y un estadero ubicado donde luego funcionó el Parche Pilsen, que acogía a otro tipo de clientes. Estos bajaban de ostentosos carros, con cadenas de oro y camisas de chalís y seda italiana, acompañados de hermosas mujeres en trajes de gala ceñidos; pagaban y se iban sin reclamar la devuelta, pedían empanadas al por mayor sin regatear y no reviraban para que les dieran tragos sencillos “con cara de dobles”, como nuestros clientes. En el estadero realizaban conciertos de alto turmequé y hasta cantó Daniel Santos. Pero una noche cobraron una vendetta: mataron a varios y “salaron” el negocio. Después del tiroteo, ningún negocio logró pegar en la enorme casona.
A comienzos de los 90, los excesos de don Augusto le pasaron cuenta de cobro, y doña Martha tuvo que tomar las riendas de la cantina. Al parque comenzaron a llegar nuevos y estrafalarios visitantes: galladas de muchachos imberbes y desgarbados, con chaquetas de cuero negro, pantalones botatubo ceñidos a sus piernas flacuchas, botas platineras y crestas engominadas. Llegaron a tomarse el parque con grabadoras en la mano (de esas de 6 pilas grandes) y punk itinerante a todo taco. Eligieron a Saldarriaga como oficina y dispararon el consumo de cerveza. Mi mamá no tardó en acogerlos como a sus nuevos hijos. Esos muchachos conformaban grupos autodenominados “barras”, que por diversión y frenesí se enfrentaban a las de otros barrios. Se citaban para batallas campales a puños y patadas, correazos y cadenas. Era frecuente ver a doña Martha auxiliando a los heridos de las barras de La 10 y del Futuro tras las riñas con sus eternos enemigos de La Villa. Armada con gasa, espadrapo y merthiolate, les curaba las heridas, los reprendía con cariño y los aconsejaba como una madre.
Si de don Augusto aprendimos a escuchar anécdotas y problemas ajenos, de doña Martha aprendimos a entender sin juzgamientos de apariencias, gustos o caprichos. De ahí que se diga que el cantinero es psicólogo de los pobres y consuelo de los abatidos, y que la cantina es el refugio de los desterrados.
Después llegó una extravagante fauna de muchachos de cabellos de colores, bluyines rotos en las rodillas y motosos sacos de lana robados a sus abuelas, y el reciclaje sesentudo de sombreros con girasoles, pantalones botacampana y tenis pisahuevos para ellas. En el lugar donde funcionó el estadero “salado” abrió La Paila Mocha, donde se cocinaron los gritos rabiosos y las guitarras estridentes de la música alternativa. La cultura grounge cambió la grabadora punketa por guitarras acústicas y las pendencias callejeras por rebeldías ensimismadas, y atrajo a su vez a los skaters, que con sus monopatines convirtieron las escalinatas del parque en una pista para acrobacias temerarias.
Con todo ese gentío orbitando a nuestro alrededor, no nos quedó más remedio que dejar entrar como Pedro por su casa a cuanto peranito y zutanito arribaba al negocio. Las puertas de nuestro hogar se abrieron a todo el mundo y no faltaban las chicas que nos decían en la calle: “Ah, tú eres de los Saldarriaga, yo conozco tu baño”; “Tienen que fumigar en tu casa, porque del techo me cayó un alacrán”. Por eso, cuando me preguntaban dónde vivía, decía sin sonrojarme que en Cuba, porque allí todo debía compartirse con los demás.
Aunque a varios amigos les parezca un sueño eso de haber sido criado y levantado en un bar, en realidad no resulta tan idílico. Está muy bien que cuando uno es adolescente tenga las cervezas que quiera con solo abrir la nevera, que nunca falte el trago entre semana con empanadas como pasante, que uno pueda tener amigos todos los días frente a la casa armando jaleo y que pueda darse el lujo de despacharlos con bolsadas de frituras para el desayuno, que uno pueda trabar a amistad con el viejo y con el joven y se conozca la vida, hazañas y milagros de cuanto cristiano aparece. Pero hay un precio que se debe pagar: se sacrifica la intimidad, se cambia el silencio y la calma nocturna de cualquier hogar tradicional por la parranda ajena y se corre el peligro de que la ebriedad y trasnocho destinados para los fines de semana se conviertan en el pan diario.
Nuestra vida pública se mezcló con la privada. Durante mi adolescencia, cuando iba a presentarle a mi familia a una chica que me gustaba, me encontré, en lugar de mis padres, a payasos de verdad disfrazándose en la sala. La confianza con los clientes los hizo casi parientes, al extremo de que mi papá se saltaba las obligadas charlas de padre a hijo y le pasaba la papa caliente a psicólogos que se acercaban a nosotros para darnos consejo sobre la pubertad, con su tufo como credencial. En varias oportunidades encontramos gente “preparándose una melona para bajar la prenda” en nuestra cocina, y tampoco faltó el borracho que decidiera quitarse la ropa y prepararse para dormir en la cama de mi mamá, creyendo en su delirio etílico que había llegado sano y salvo a su casa. Cuando salíamos a la calle, mi hermano y yo debíamos escuchar, en el hermetismo de un carro, comentarios que nos señalaban: “Alguien aquí huele a buñuelo”.
Pese a todo, cuando uno convive con el ridículo que propicia la ebriedad ajena, aprende a reírse de uno mismo. Le restábamos importancia a esos abusos de confianza, y ya nada podía resultar escandaloso. A fuerza de trajín sacamos callo: aprendimos a neutralizar riñas y a lidiar con los policías que llegaban tarde a poner problema; nos volvimos expertos en evadir sobornos de funcionarios corruptos que amenazaban con cerrarnos el negocio y en enfrentar autoridades irracionales que trataban de echar a la gente por el simple hecho de estar allí; logramos atrapar escaperas antes de que salieran con licuadoras bajo sus faldas, supimos detectar cuál limosnero mentía y cuál no, diferenciar al avivato del necesitado, reconocer al viejo verde y al ladrón que hace la ocasión, al despechado y al baboso que quieren llamar la atención.
Saldarriaga se volvió un punto de encuentro obligado; un referente inmaterial, y hasta fue famoso. Viejos y muchachos con más mala que buena reputación terminaron por mezclarse allí. Quizá el éxito del negocio residía en que era un negocio sin estilo, o en que dejamos que tuviera el estilo de todo el mundo; maleable, camaleónico, supo adaptarse a todas las gentes y a todos los cambios.
Fueron los universitarios los que se inventaron la especialidad de la casa, el casado: una particular mezcla de pan con empanada, traída desde los confines nostálgicos del colegio. Fueron los artistas espontáneos los que se tomaron la casa con sus grafitis por dentro y por fuera, marcándola con un sello irreverente que la destacó en la inmaculada arquitectura de El Poblado. Fueron los músicos y rumberos los que hicieron que Alejandra, mi hermana menor, montara un bar en la terraza conocido como Sala VIP, en la que se tocó desde punk hasta música de cámara. Fueron los adolescentes prolongados los que vieron crecer a mi hermano Óscar y le animaron los cambios de colores y cortes de pelo a lo Mario Barakus, le avivaron su pasión por el Nacional y le vieron crecer la barba hasta convertirse en aquel personaje malhumorado y querido del parque. Fueron los taxistas y señores los que alcahueteaban la doblada de codo de Poli, la vieja empleada traída por mi papá desde Guayaquil y que atendió a media caña todos los santos días. Fueron los oficinistas los que se deleitaron con las comidas de Claudia y las carimañolas y empandas preparadas por Marina, refugiadas en la cocina per sécula seculorum. Fueron los profesores, los cajeros de banco, los obreros y demás visitantes los que trabaron amistad con el tío Norman y se deleitaron, vacilando con piropos, los evidentes atributos de Claudia y Nubia (las chicas que atendían en la noche). Fueron los cerveceros de los fines de semana y los tomatrago diarios los que con su contribución terminaron por pagarnos la universidad, hasta hacernos profesionales a todos los hijos de la familia Saldarriaga. Toda esa gente fue parte de Saldarriaga.
En cierta ocasión, un policía nos dijo que nosotros no hacíamos más que alcahuetear ebrios y adictos. Le contestamos que tenía razón: durante treinta años fuimos los alcahuetas de ebrios de fiesta y de adictos a la noche. Tal vez por eso, aquella esquina, junto con Senda y el Bodegón del Parque, se ciñó al alma de la gente, a su vibrar, a su sentir descomplicado y libre, diverso y confuso. Supimos alcahuetear todos los caprichos, lejos del escepticismo higienizado, elitista y excluyente de ese Poblado que ahora llaman “La Milla de Oro”; ese Miami Beach que discrimina al ciudadano de a pie, al que quiere sentarse en un parque, tomarse una cervecita en el andén o parado en una esquina y que reclama la calle como su dominio y la noche como suya.
Etiquetas: Francisco Saldarriaga , parque de El Poblado , Universo Centro 26